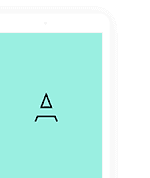Transcript
HUASCAR
CAJI AS
K.
CATEDRATICO EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
CRIMINOLOGIA QUINTA EDICION DECIMA SEGUNDA REIMPRESION
Librería Editorial JUVENTUD. La Paz, Bolivia
1 997
Registro Legal 4 - 1 - 1 2 8 - 82
L a presente edición es propiedad del editor. Quedan reservados todos los derechos de acuerdo a Ley. Serán perseguidos y sancionados quienes comercien con textos fotocopiados de esta obra, ya que esa acción es un delito tipifleado en el Código Penal, Capítulo X, Art. 362
Impreso en Bolivia — Impresores:
Printed In Bolivia
Empreaa Editore “URQUIZO" S. A. Calle Puerto Rico N? 1135 Caallla 1489 — Telf.: 242470 La Paz • Bolivia
PROLOGO
El favor dispensado por profesores y estudiantes a esta obra ha hedió necesaria esta cuarta edición que a ellos va ¿•Mrpfa con ei mayor agradecimiento. En esta edición, se han introducido numerosas modificacio nes respecto a las anteriores. Ellas eran requeridas por varias ra zones, entre otras por la evolución de la Criminología en loe últi mos años y por las constructivas observaciones que me plantearon algunos colegas.
Primera Parte INTRODtJCCION GENERAL
C A P IT D LO
I
LA CRIMINOLOGIA: DEFINICION Y CONTENIDO 1.— EL D E L IT O .—: Hay un hecho que, en todos los tiem pos y lugares, ha llamado justamente la atención: el delito. Es indudable que st ha presentado de distintas formas y ha sido en juiciado de diferentes maneras; pero todas las sociedades, inclu sive las menos evolucionadas, han tenido un concepto de él, han intentado determinar sus causas y las reacciones que considera ban más adecuadas. . Es que, frente al delito, no cabe la indiferencia. Ha sido visto siempre como una conducta que atenta cpntra las creencias, las costumbres, los intereses de la comunidad. Constituye un peligro para ésta ya sea por las repercusiones naturales, como en el caso de un homicidio, o por las sobrenaturales, como cuando se piensa que el delito viola mandatos divinos y que provocará sanciones contra el grupo si éste se muestra indiferente, si no reacciona ahte el culpable. De ahí la necesidad de definir el delito, sea de mane ra estricta y autónoma, como es regla que hoy suceda, o aunque sea de modo vago, confundiéndolo con el pecado o con faltas con tra las normas sociales en general. Siempre ha habido una noción del delito, por imprecisa y extraña que fuera. Si analizamos lo que entendemos por delito, advertiremos que la palabra no es unívoca. Sirve para designar aspectos relaciona dos, pero distintos y que no deben confundirse, de la misma rea—
11
—
lidad. Por una parte, llamamos delito a una figura jurídica defi nida por la ley. un decreto o la costumbre. En este sentido, habla mos de las notas que caracterizan al delito de robo] homicidio, conspiración, etc. Pero también llamamos delito a un hecho con creto, perteneciente al mundo de la realidad, a un fenómeno que surge por acción de causas naturales, que operan con independen cia de las normas jurídicas. Entonces, nos referimos a este robu, a aquel homicidio concretos. En el prim er caso, estamos ante una fórmula abstracta, anle un concepto en el sentido lógico, ante una definición creada por que cierta saciedad — o los intereses predominantes en ella— con sideran inmoral, perjudicial, jurídicamente sancionable, algún tipo de conducta. En el segundo caso, tratamos con fenómenos naturales, efec tos de determinadas causas, que se sitúan en una cadena de acon tecimiento causalmente ligados entre sí. Pero si calificamos de delictivo a un hecho concreto no es porque éste, en sí mismo, entre sus caracteres naturales tenga el de ser “delito” como tiene, por ejemplo, el haber sido cometido en tal momento y lugar, por un varón o mujer, un normal o anor mal, con un puñal o una pistola, a raíz de esta o aquella influen cia social. La palabra “delito” no se aplica a los caracteres natu rales de una conducta sino la relación que ella guarda con un tipo jurídico. Así, si una conducta es calificada como robo, eso no depende de que el autor no conseguía trabajo, de que había crisis económica, de que se presentó una necesidad apremiante, etc., sino de que tal conducta es definida como robo por el orde namiento jurídico vigente. Por eso, para saber cuál persona es delincuente y cuál con ducta es delictiva hay que establecer previamente lo que dice el derecho de cada país. Es obvio que el derecho tampoco puede prescindir de los conocimientos naturalísticos pues, si así obrara, se movería en un terreno de abstracciones alejadas de la realidad. La Criminología estudia el lado naturalístico, fenoménico del delito. El Derecho Penal se ocupa preferentemente del lado valorativo, axiológico. Ambos aspectos, decíamos, aunque diferentes, son complementarios. Hoy no es posible operar en un campo pres cindiendo del otro. Las influencias son mutuas e inevitables. Cabe advertir, sin embargo, que la noción de delito que el criminòlogo maneja no es la misma que aquella con que opera el juez. Este se atiene a definiciones estrictas, de las que no puede salirse; está sometido a la norma vigente con sus limitaciones de tiempo y espacio. El criminòlogo no se halla sometido a las deter minaciones normativas sino de modo general; no se atiene sólo a definiciones legales sino también a las que dan sociólogos y mo—
12
raiistas. Por ejemplo, si en un país la prostitución no es delito, ;l juez no puede sancionarla; pero el criminòlogo la estudiará siem pre, como se advertirá al leer cualquier texto de la materia. La legislación penal tiene vigencia limitada generalmente a un país. La Criminología, precisamente por su carácter predominantemen te naturalístico, tiene alcance más amplio. Por eso, los estudio; y conclusiones de un país pueden servir en otro, si hay condiciones análogas; por eso, las variaciones leg islativ i suelen tener conse cuencias sólo relativas en el campo criminológico. 2.— CULTURA Y D E L IT O .— Pese a lo recién dicho, 110 puede negarse que son las concepciones jurídicas las que. de una manera general, determinan cuáles son las conductas que la Cri urinología tiene que estudiar como de su propia competencia. Hay que aclarar, sin embargo, que el Derecho Penal no de fine delitos por capricho o arbitrariamente. El no es sino un re sultado de las concepciones, de la cultura de determinada sociedad. Las normas jurídicas suponen una sociedad que las engendra y a la cual se aplican. La sociedad es fuente y destinataria de las normas. La sociedad con sus creencias religiosas y morales, sus concepciones políticas, económicas y jurídicas, su ciencia, su téc nica y su filosofia, en una palabra, con su cultura, es la que deter mina, en fin de cuentas, lo que ha de entenderse por delito. Como la cultura varía, lo mismo sucederá con las ideas rela tivas a las conducta:' criminales, a la forma de definirlas, expiicarh s. prevenirlas v reprimirlas. Los ejemplos que podrían citarse son muchos: bastarán al guno:.. Así. la brujería y la hechicería eran, hasta hace pocos si glos, consideradas delitos y de los más graves; hoy, ya no, por I > menos en los pivblos civilizados. Lo mismo dígase de la blasfemia y el adulterio. 1:1 aborto, basta hace pocos años, era un delito; ahora, paulatinamente, se va conviniendo en conducta lícita, en ciertas condiciones. Pero si algunas conductas han salido del campo criminal, otras han ingresado en él. Han surgido nuevos delitos. Tal suced*. por ejemplo, con el espionaje económico, el contagio venéreo, 2I abandono de familia o de mujer embarazada, etc. Esto, si nos re ferimos a conductas que han podido darse siempre. Mas ocurre que los avances técnicos, científicos, económicos, etc., llevan a la aparición de delitos nuevos como el robo de electricidad, corrup ción electoral, giro de cheques sin fondos, fabricación y tráfico de estupefacientes o drogas prohibidas, infracciones de tránsito y otros similares. Por lo visto, se inferirá que la cultura no sólo cambia las nor mas jurídico - penales sino que engendra causas de nuevos delitos —
13
—
o hace desaparecer las condiciones propicias para otros, como ha ocurrido con la piratería clásica ('). 3.— R E A L ID A D Y V A L O R .— Hay, pues, en todo delito, una faz eminentemente cultural y otra eminentemente natural. Ha sucedido, dentro de las ciencias penales, que unas veces se dio excesiva importancia a una de las faces en detrimento de la otra, lo que condujo a errores de los que no nos hemos librado comple tamente todavía Cuando se da primacía, como lo hizo la Escuela Clásica, a lo formal, a lo abstracto, a lo jurídico, se puede crear una bella sistematización teórica, conceptual, pero se cae en generalizacio nes inhumanas e irreales, se dejan de lado las características pr.v pias de cada delincuente para subsumir su conducta y personali dad en categorías generales, carentes de flexibilidad suficiente pa ra adecuarse a los casos concretos. Es innegable que hasta la Es* cuela Clásica se vio obligada a introducir algunas distinciones; por ejemplo, habla del alcoholismo, de los menores de edad, etc.; pero eso no es suficiente pues el alcoholismo, la minoridad y otros rasgos análogos adquieren, en relación con cada delito real, tan tas formas distintas como delincuentes alcohólicos o menores exis ten. De cualquier manera, se trata siempre de distinciones abstrac tas a las que escapa lo irreductiblemente individual. Las sanciones, en consecuencia, carecen también de flexibilidad en cuanto a su especie, duración y hasta forma de ejecución. En el otro extremo, la Escuela Positiva dejó de lado la consi deración del delito como tipo jurídico y se abocó, sobre todo en Lombroso, a la consideración exclusiva del aspecto naturalístico del delito. El delincuente concreto ocupa el centro de la atención. Lo que se desea es explicar, es decir, hallar las causas del fenó meno delictivo. Como consecuencia, llegó a concebirse al delin cuente como un anormal y aparecieron conceptos nuevos, com.) los de criminal nato — determinable por lo que es y no por lo que hace— , de defensa social, de peligrosidad, resultantes de una con sideración puramente naturalística del delito. Es indudable que, por este camino, se alcanzó una mejor comprensión del delincuen te, se creó la Criminología, se establecieron bases más firmes pa ra la Penología y la Política Crim inal; pero se destruyó la sistemá tica jurídica y se desconoció la valoración que ella implica. No se advirtió que no podía hablarse de delincuente si no se admitía al guna definición de delito hecha por el Derecho Penal. (1) Un buen resumen en Branham y Kutash: Encyclopedia oí CrtmlHolofT, pp. 47 • SS; art. Changing concepta of crime, por Albert Moms. —
14
—
La superación de ambas posiciones, erróneas por lo exage radas, es hoy la regla. Se consideran los dos aspectos del delito: no sólo la ley, con toda su fría rigidez generalizado», ni sólo los hechos naturales que pueden llevar a la anarquía y destrucción del derecho, sino normas que, dándose como tales, poseen la flexibili dad suficiente para admitir una racional individualización en lo que toca al delincuente y a las medidas que se le pueden aplicar (•). Este compromiso no es resultado de una mera transacción para dejar oontentos a todos; obedece a lo que la realidad presenta. El delito es un acto humano. Pero todo acto hum ano supone, por un lado, la actuación causal de fenómenos biológicos, psíqui cos y sociales; por otro, tal acto es inevitablemente pueMO en re lación con valores, con fines y consiguientemente calificado. Una cosa es explicar una conducta, conocer sus causas, y otra, justificarla, hallarla conforme con ciertos valores. De ahí la falsedad del aforismo tout comprendre c'est tour pardonner sobre todo si se lo entiende como es usual, en sentido de que es suficien te conocer las causas de algo para justificarlo. Por ejemplo, no es muy difícil, a veces, explicarse las razones por las que una mujer soltera y de buena fama mata :i su hijo recién nacido; pero el co nocer esas razones casi nunca será suficiente para justificar lo que se ha hecho. Quizá, conocidas las causas de una ofensa, ños sinta mos inclinados a perdonarla; pero la ofensa sigue siendo una ofensa. Explicación y justificación, análisis de causas eficientes y de causas finales, son, pues, puntos de vista complementarios acerca de una realidad única. Son necesidades sistemáticas y escolásticas las que conducen a separarlas. Pero el conocimiento total de la conducta humana no puede alcanzarse sino tomando en cuenta los dos aspectos. Obviamente, lo mismo ocurre cuando deseamos conocer una conducta delictiva: por una parte, buscamos conocer sus causas eficientes y, para ello, emprendemos un estudio crim<* nológico; por otra, pretendemos conocer su valor jurídico y, en tonces, recurrimos, al Derecho. Cada aspecto influye en el otro. Por eso es posible y no con tradictorio que, 'como ha sucedido frecuentemente, las valoracio nes cambien en vista de las conclusiones alcanzadas p o r las cien cias naturales explicativas. Por ejemplo, en los dos últimos si glos ha habido radicales transformaciones en la consideración ju rídica sobre conductas de menores y de anormales, en base a lo que la ciencia ha descubierto, sobre todo en materia de biología y psicología. Por otra parte, el que una conducta antes jurídica mente permitida se tom e prohibida — digamos, la fabricación y tráfico de drogas dañinas— introduce un nuevo tipo de causa en (2) V. López Rey: Introducción al estadio de la Críalasla gio, p. 20. —
15
la determinación de la conducta. Hay entre explicación y justifi cación una continua tarea de corrección y complementación. Ley natural y norma de conducta, realidad y valor, ser y deber ser, causas eficientes y causas finales, cienciasnaturales y ciencias cul turales no se excluyen sino que se complementan cuando se trate del hombre. Puestos en el caso de un conflicto momentáneo entre la justi ficación y la explicación, es indudable que debemos dar primacía a la valoración jurídico - penal. Es ésta la qué aparta, de entre todas las acciones humanas, algunas para aplicarles la calificación de delictivas. Esa calificación tiene que ser aceptada por ia Cri minología. Por ello, de haber existido esta liace trescientos años, habría tenido como uno de sus objetivos principales, el explicar las causas de la herejía y la hechicería; si eso no sucede hoy no -í» porque no haya herejes ni hechiceros sino porque tales conductas han dejado de ser valoradas como delictivas. No faltará quien arguya que, con las consideraciones prece dentes, se corre el riesgo de introducir en el campo científico, te mas propios de la siempre discutible y discutida Filosofía. Así es: la Filosofía se introduce en ti campo de la ciencia. Pero ese no es simple riesgo sino una necesidad pues no existen conocimiento o conducta alguna que no supongan una implícita o explícita toma de posición frente al mundo y 'a vic!;;; esa posición tendrá siempre ca rácter filosófico, se quiera o no, aunque se asuma, muchas veces y lamentablemente, sin un análisis adecuado. Piénsese, por ejemplo, y para el caso de la Criminología, en las concepciones acerca de lo que debe entenderse por libertad, deterininismo, causalidad, etc.; ellas son esencialmente filosóficas, pero imprescindibles p i ra construir nuestra ciencia. 4.— D EFINICIO N DE C RIM IN O LO G IA — Tratemos aho ra de concretar lo anteriormente dicho en una definición. Esta ta rea es necesaria sobre todo porque hay variadas y hasta contra puestas posiciones que conducen a dudar acerca de lo que debe ponerse bajo el nombre de Criminología. Definir es lo mismo que determinar los límites de un concep to, «& fijar su contenido, lo que él incluye y lo que excluye. Defi nir-la Criminología equivale, por tanto, a establecer qué es lo que ella estudia y qué lo que debe quedar fuera. Así considerada, la tarea de definir es imprescindible en toda ciencia, pero sobre to do en la nuestra que, como luego se verá, todavía tiene fronteras muy imprecisas. La definición se reflejará enseguida en el campo que se reconoce como propio de la Criminología, contéñidó que. para unos, es restringido mientras que. para otros, equivale al di: todas las ciencias penales causal • explicativas y hasta un poco más. —
16
/ —
|
í
Esta falta de precisión es un riesgo que corren todas las cien cias nuevas. Ellas requieren de cierto plazo para delimitar con exactitud, siquiera relativa, el objeto de su estudio. Ha sido co rriente que las ciencias comenzaran tratando como propio a uu campo vasto y más o menos informe de hechos; luego, una críti ca selectiva y el surgimiento de especialidades, llevan a conseguir mayor precisión. Eso ha sucedido también con la Criminología en la que, junto a los avances, se han presentado tam bién retro cesos y confusiones. Podemos partir de la definición etimológica. .Criminología ¿s una palabra híbrida, derivada de una voz latina y otra griega; unidas ambas, significan ciencia del delito. Tal definición etimo lógica corresponde a lo .que Garófalo, difundidor del nombre (3) quiso darle por contenido. La “Criminología” de Garófalo contie ne una amplia ciencia del delito, considerado en sus varios aspec tos: el natural (factores o causas del delito, y también puntos de Criminalística), el jurídico-penal, el procedimental, el penológico y el político-crim inal. Entendida así, la Criminología era la cien cia universal del delito sin que se distinguieran variedades de te mas y hasta de métodos que tenían que emplearse. De esta mezcla, tenían que resultar dificultades cada vez más evidentes y que han originado, entre los que mantienen a la Cri minología con tamaño alcance, la necesidad de introducir distin ciones entre el sentido amplio y el restringido de esa palabra. Eso implica algo muy serio: que estamos continuamente en el riesgo de malentendevnos al dar a la misma expresión dos contenidos dis tintos; la tornamos, así, vaga e imprecisa, contra el ideal que per sigue toda ciencia. Eso, sin tomar en cuenta algo tan importante como es el ir contra la lógica, al pretender que haya dos conceptos esenciales distintos sobre la misma cosa y desde el mismo punto de vista. Algunos tratadistas latinoamericanos han seguido esta direc ción (*). Es también el criterio de algunas enciclopedias, por lo demás, de alto valor (5). (3) Ya lo había creado Topinard. (4) Oxamendi, por ejemplo, dice que, “en su sentido lato, la Crimi nologia es la ciencia general del Derecho Penal y, en su sen tido estricto, comprende el estudio científico de las causas del delito” ; Criminologia, p. 716. Ingenieros, en su conocida obra, daba también un contenido muy amplio a la Criminología. (5) Asi sucede con la Encyclopedia of Criminology, dirigida por Branham y Kutash, que ya ha sido citada. Florian, Niceforo y Pende: Dizionario di Criminologia; Milán, 1943. Elster y Lingemann: Handwoerterbnch der Criminologie; Berlin - Leipzig, 1933. —
17
—
No es admisible seguir este camino. Lo que caracteriza a una ciencia es la unidad de objeto y de método. Pero ese objeto es di visible en partes muy dispares cuando en un capítulo se estudia la influencia de la familia en la criminalidad y, en otro, la natu raleza de la ley penal. Lo mismo ocurre con el método pues, en el caso de las ciencias eminentemente naturalísticas, tiene que ser inductivo, basado en la experiencia; en cambio, en el terreno ju rídico, tiene que ser deductivo, el propio de lo abstracto. Es frecuente que los más variados autores, sostengan que la Criminología es el estudio de las cr.usas del delito. Sin embargo, es curioso, para decir lo menos, que, si bien se excluyan las cien cias jurídicas, como algo ajeno a la Criminología, haya todavía quienes piensan que ésta abarca un campo mucho mayor que el señalado. Tal tendencia puede explicarse cuando tiene una larga tradición detrás, pomo ocurre, en general, con los autores estado unidenses e ingleses. Pero en otros casos, se puede hablar de un auténtico retroceso; tal ocurre en autores de lengua española e in clusive en modernos autores alemanes en los cuales la influencia de la Criminología norteamericana parece clara. Lo que sucede es que se pretende mostrar como objeto pro pio de la Criminología no sólo las causas del delito sino todo el saber penal de tipo naturalístico, sobre todo lo que atañe al pro ceso judicial — desde la intervención policial, incluyendo, por tan to, lo que usualmente se acnomina Criminalística, hasta el siste ma de jurados, la psicología de lo» jueces, etc.— y especialmente todo lo que corresponde a Penología y Política Criminal. Dentro de este criterio, resulta instructiva la definición que dan Sutherland y Cressey: “Criminología es el cuerpo de cono cimientos tocantes al delito como fenómeno social. Incluye den tro de sus objetivos los procesos de formación de las leyes, de in fracción de las leyes y de reacción contra tales infracciones. Estos procesos constituyen tres aspectos de una secuencia relativamente unificada de interacciones. Ciertos actos que son considerados in deseables son definidos como delitos por la sociedad política. Pese a esta definición, hay gente que persiste en su conducta y, así, co mete delitos; la sociedad política reacciona mediante el castigo, el tratamiento o la prevención. Esta secuencia de interacciones es la materia - objeto de la Criminología” (6). Esta definición es aplicable a la mayoría de los libros escri tos en lengua inglesa. Pero es aceptada también por obras en len (6) Principies of Criminology, p. 3.— Consiguientemente, las tres partes constitutivas de la Criminología son: a) Sociologia Ju ridica, b) etiología criminal y, c) Penologla (V. ibidem). —
18
—
gua alemana, en la que previamente primaba una concepción res tringida. Por ejemplo. Goeppinger dice que la Criminología "se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, la comisión y ¡a evitación del crimen, así como del tratamiento de los violadores de la ley” (7). Por su lado, Seelig sostiene que "la Criminología es la teoría de las formas reales de comisión del delito y de la lucha contra el delito” (8). Tal es, también, el criterio que sigue López Rey en su obra “Criminología” (9). Hay, sin duda, en esta posición, algo de muy sólido: la nece sidad de reconocer la interacción, como dicen Sutherland y Cressey, entre todas las ciencias penales — no sólo las causal explicativas— . Muchos son los perjuicios que hay que evitar y que derivan d¿ una exagerada cspeciatización, de no tomar en cuenta las influen cias que, en este campo, cada ciencia tiene sobre las otras. Sin embargo, parece evidente que lo previo a cualquier tarea de coordinación es el distinguir claramente aquello que ha de ser coordinado a fin de dar a cada parte la función que le correspon de en el todo. Ha habido, en la Criminología, el mismo proceso que se ha dado en otras disciplinas: se parte de conocimientos ge nerales que paulatinamente se dividen en secciones cada vez más autónomas, aunque es lógico que deban conservar los aspectos co munes iniciales. Por esa vía de evolución, ha llegado a constituirse una ciencia que se ocupa sólo del aspecto causad- explicativo del delito, pero que tiene conciencia de que ése no es sino un aspec to de una totalidad, la que no debe ser perdida de vista nunca. En esta línea se halla casi toda la Criminología latinoame ricana reciente y también textos escritos en otras regiones. Así, el criminòlogo danés Hurwitz reconoce que "criminología” es pala bra que tiene varios significados; prefiere aquél según el cual, la Criminología es “aquella parte de la ciencia criminal que pone de relieve los factores de la criminalidad mediante la investigación empírica, es decir, los factores individuales y sociales que funda mentan la conducta crim inal” (10). Agrega que el inclüir la Penología, y la Política Criminal " . . . tiende a hacer la Criminología demasiado vaga y heterogénea” (u ). (7) Criminología, p. 1. (8) Tratado de Criminología, p. 17. (9) El subtitulo del primer volumen, único que ha aparecido hasta el momento, es el siguiente: “Teoria, delincuencia juvenil, pre vención, predicción y tratamiento. (10) Criminologia, p. 23. (11) Ibidem. —
19
—
Es evidente que esta vaguedad es inevitable cuando bajo la misma designación se trata de asuntos tan variados como la gé nesis de la ley, el funcionamiento de la policía, la Criminalística, los tribunales de menores, los sistemas penitenciarios, los sustitu tos de las penas privativas de libertad, etc. Quizá, por eso, en li bros estadounidenses e ingleses recientes, se ha preferido prescin dir en los títulos, del nombre de Criminología (n ). Es también sin tomático que se juzgue necesario dar explicaciones acerca de que, estrictamente, esa ciencia se ocupa de los factores del delito (n ). De cualquier manera, parece inadmisible poner como fin propio de la Criminología “la lucha contra el delito": ese es el objetivo de todas las ciencias penales. Por lo anterior, nos parece adecuada la siguiente definición: Criminología es la ciencia que estudia las causas del delito como fenómeno individual y social. Ella contiene todo y sólo lo que es tema de esta ciencia. Cum ple el requisito de haberse hecho por género próximo y diferen cia específica, como exige la Lógica. El genero próximo es el es tudio del delito, ya que la Criminología lo hace; la diferencia es pecífica resulta al mencionar las causas del delito, mientras otras ciencias penales estudiarán otros aspectos. La definición se refiere tanto al delito individual como a la criminalidad o conjunto de delitos cometidos en una sociedad. Esta distinción es necesaria porque hay causas muy importantes en ¡a conducta criminal de un individuo, pero de escaso relieve en la totalidad. A la inversa, hay causas cuya influencia general es innegable, pero que pueden no haberla ejercido en el caso con creto de que se tra te .. Tal definición no menciona ni tiene por qué hacerlo las re laciones e interacciones de la Criminología con otras ciencias pe nales o no penales ni las aplicaciones que puedan dársele, porque ése es asunto aparte.
(12) V. The problem of deUnqnency, dirigida por Sheldon Glueck. de 1959; Crlme, Jnstice and correettoo, de Tappan, es de 1960 y, con tal título, designa el contenido de su obra; Crime and jnstice, de 1971, obra dirigida por Radzinowicz y Wolfgang; Crlme, Criminology and Public Policy, de 1974, edición dirigida por Hood. (13) La necesidad de reconocer distinciones, llevó, hace ya más de cuarenta años, a que en los {»opios Estados Unidos. Glllin y Gillin denominaran a su obra Crimlnology and Penology. San varios los autores norteamericanos que, si bien designan a sus obras como de Criminología, reconocen que tal designación debe darse especialmente a la parte destinada a estudiar los facto res del delito. —
20
—
5.— EL NOM BRE.— El problema de la denominación de nuestra ciencia no es puramente formal; suele suponer, en su ini cio y hasta actualmente, una toma de posición, de la que no se puede prescindir, acerca de cómo hay que solucionar o explicar el fenómeno delictivo. Nos vamos a referir sólo a cuatro de los nombres más común mente usados: Antropología Criminal, Sociología Criminal, Bio logía Criminal y Criminología En "El hombre delincuente" de Lombroso ya se halla el nom bre de Antropología Criminal. Ella era la ciencia específicamente llamada a estudiar el hombre delincuente como una species ge neris hum ani, distinguible morfológicamente del hombre honrado. El nombre se adecuaba precisamente a la solución propuesta pues, aunque Lombroso analizó también las causas exteriores del deli to (clima, costumbres, grados de civilización, etc.), eran los facto res antropológicos los que impulsaban al delincuente verdadero (nato); los factores externos no actuaban decisivamente sino en quienes no eran verdaderos delincuentes. El nombre ha tenido for tuna y seguidores y no sólo en Italia, donde la obra di Tullio ha tenido vasta difusión. Se ha tratado también de usar la expre sión Antropología Criminal para designar el estudio del individuo delincuente. El nom bte de Sociología Criminal fue universalizado por F e-. rri quien denominó así a .su obra capital. El título se explica por que Ferri trató del delito como fenómeno social — en que la socie dad es una condición sine qua non— ; la sociedad establece qué conductas son delictivas, origina factores que hacen que ella apa rezca, determina un sistema de reacciones punitivas y preventivas. En suma, Ferri dio a su obra un contenido muy semejante al que propugnan los partidarios de una concepción amplia de la Cri minología. Hay también quienes consideran que la Sociología Cri minal debe estudiar al delito como fenómeno de masas aunque no se advierte la solidez de un argumento tal, que llevaría a indepen dizar el estudio del delincuente individual del propio d6 la cri minalidad general, cuando ambos fenómenos se hallan íntimamen te unidos y son dependientes (M). Biología Criminal ha sido un nombre que tuvo su momento de boga en lengua alemana. Según Exner, que designó así a su conocida obra, la Biología Criminal es "la teoría del delito como aparición en la vida del pueblo y en la vida del particular* (l5). Se advierte la distinción entre el delito individual y la criminal!(14) Sobré, este tema, extensamente, Inclusive en relación a si la! Sociología Criminal ha de entenderse como simple aplicación de la Sociología General, Niceforo, Criminología, T. I, pp. 75 - 93. (15) Biología Criminal, p. 15. —
21
—
dad total de una comunidad. Pero usar el término “Biología” cuan do se habla de la “vida” de un pueblo equivale a dar a tales p a labras sentidos que no son corrientes ni exactos, a menos que vol viéramos a cierto organicismo del siglo pasado que consideraba a las sociedades como seres vivientes. Eso está bien si se estable cen algunas comparaciones muy parciales y se tiene gusto por el uso de alegorías, pero no si se quiere observar la realidad tal co mo es. La asimilación parece inadmisible y, por tanto, el nombre de Biología Criminal no puede ser considerado apto para .desig nar la totalidad de la ciencia de que nos ocupamos, sino una de sus partes y con un sentido distinto al que le da Exner. No debe olvidarse tampoco que la designación puede servir y ha servido para poner énfasis en aspectos biológicos, como el racial, bajo el nacismo. De cualquier modo, en las ediciones postumas de la obra de Exner .se ha tomado a la tradicional designación de Cri minología. Por fin, podemos hablar del nombre “Criminología”. La de puración de casi un siglo, desde que fue difundido por Garófalo, lo hace el más apto para designar a la ciencia causal • explicativa del delito (16). No carga ningún prejuicio en cuanto a las solucio nes y tiene la amplitud suficiente para englobar los diferentes ca pítulos que deben tratarse en su estudio. Este nombre es preferi ble porque hay una costumbre creciente favorable a su uso, una evolución admitida en cuanto a su significado y precisiones esta blecidas por definiciones que generalmente se incluyen en los li bros de texto o son fácilmente deducibles a través del contenido de ellos (17). 6.— C O N TEN ID O .— El contenido de la Criminología está íntimamente ligado ron el concepto que de ella se ténga. Defini da como lo hemos hecho, el contenido se restringe, sobre todo e
la posibilidad de no ser cumplidos; implican exigencias que pueden o no ser segui das por los hombres. Por tanto, siempre habrá violaciones que lle varán, en los casos más graves y dañinos para la sociedad, a im poner una sanción jurídica adecuada, como la contenida en el De recho Penal. Podrán variar las modalidades de la sanción, confor me a los tiempos, pero no lo que la sanción tiene de esencial. c) Otra sociológica: Toda sociedad precisa, para desenvol verse, un marco jurídico que tiene que ser salvaguardado por me dio de sanciones. Siempre será necesario que la sociedad se p ro teja de modo particularmente eficaz contra ciertas conductas. De allí surgirán valoraciones jurídicas de acuerdo a las que se reac cionará de modo tan eficaz como sólo el Derecho Penal puede hacerle. Siempre habrá delitos, es decir, represión penal. Varia rán las conductas que se consideren delictivas, conforme a la cul tura; variarán las sanciones a medida que la sociedad evolucione; pero ésta no puede prescindir del Derecho Penal. Podemos también señalar un argumento al que denominare mos por reducción del absurdo. Si ha de desaparecer el Derecho Penal, no vemos razón para que no ocurra lo mismo con todas las demás ramas del derecho: constitucional, civil, comercial, admi nistrativo, etc. Estos suponen valoraciones y tienen sanciones pro pias para el caso de que sus disposiciones sean violadas; eso los hace capaces de defenderse hasta cierto punto. El Derecho Penal los apuntala, los sostiene llegando hasta donde ellos no llegan. Sanciona las faltas más graves contra los bienes que aquéllos, ex plícita o implícitamente, declaran y protegen. La protección penal es necesaria a las demás ramas del derecho, precisamente en los casos en que las violaciones son más dañinas a la sociedad. Por eso, es absurdo pensar que éstas persistirán y que sólo ha de desa parecer el Derecho Penal que las garantiza de la manera más só lida. Todo el sistema jurídico se implica y supone de modo nece sario. Es evidente que los progresos alcanzados por la Criminolo gía ayudan al Derecho Penal en la comprensión del delincuente, de su conducta y hasta en las concepciones generales acerca del —
35
—
delito. Eso ha sucedido ya y es seguro y deseable que suceda con mayor intensidad en el futuro. Pero dé la colaboración y ayuda no puede inferirse una sustitución: no-se ve la lógica de tal racio cinio. Se trata de disciplinas complementarias, pero no excluy entes. Por lo tanto, como dice López Rey, puede considerarse falso el dilema o Derecho Penal o Criminología. Ambos, cada cual en su campo específico . Estas di (2) V. Criminología, especialmente las pp. 65 - 69. (3) Estas dificultades son inmediatamente captadas por el especia lista; pero pasan inadvertidas ante el lego en la materia. Por eso, mientras el primero suele proceder con cautela en sus afir maciones, especialmente en sus generalizaciones, no faltan quie nes las hacen con plena seguridad basándose sólo en alguna ob servación que, muchas veces, es sumamente incompleta y a ojo de buen cubero. Pocos se animan a incursionar en la Física, la Química, la Medicina si no tienen una preparación adecuada; pero en Criminología si lo hacen y con toda tranquilidad : ¡nconciencia. —
40
—
ficultades no deben paralizar o excluir la acción de la Crimino logía hasta el momento en que todo se conozca y sea fácil de al canzar alguna conclusión práctica pues entonces tendría que m an tenerse la inmovilidad para siempre: se tiene que aprovechar lo que es posible en el momento y dadas las circunstancias. Eso es lo que ocurre en otros campos, como los de la Medicina, la Psiquia tría, la Pedagogía, etc. Ningún oncólogo estará justificado de cru zarse de brazos simplemente porque todavía es mucho lo que se ignora acerca del cáncer y el diagnóstico y la cura tienen muchos aspectos dudosos. Con situaciones semejantes nos enfrentaremos en la Criminología aplicada. En la práctica, es frecuente que, a falta de algo mejor, tenga que operarse en base a probabilidades ni siquiera muy altas. . En Criminología, tenemos dos aspectos que estudiar: el deli to como hecho individual y la criminalidad como fenómeno de masas. En ambos casos, hay que partir de datos de hecho. Como método principal en el delito individual, tenemos el estudio del caso. El método fundamental para el estudio de la criminalidad como fenómeno social es la estadística. 2.— EL M ETODO E X P E R IM E N TA L.— En las ciencias na turales puras, como la Física y la Química, se han conseguido los mayores logros con el empleo del método experimental. El método experimental consiste en observaciones, pero no de los hechos tales como se presentan de por sí sino provocados intencionalmente y en circunstancias en que la captación de los datos es facilitada al favorecerse el análisis de los elementos y causas de un fenómeno. Si este método ha conseguido muchos éxitos en materias afi nes a la Criminología, podría pensarse que es fácilmente aplica ble en ella. Pero eso supone dificultades insalvables. En efecto, es característico del experimento que haya un análisis de los facto res; se hace variar uno mientras los demás se mantienen inmuta bles. Así, si se desea determinar la influencia de la presión atmos férica en la ebullición, se introducirán cambios en este factor de jando invariables los demás (naturaleza del líquido, ^temperatura, etc.). Todo experimento supone un análisis que es posible en Fí sica, Química, etc., pero imposible en la conducta humana y, por tanto, en el delito. Podíamos llegar a esta conclusión observando el éxito que ej experimento tiene en las ciencias componentes de la Criminología. La Biología lo emplea, pero sin duda no con tan buenos resulta dos como la Física y la Química. Menores son todavía los éxitos en Psicología y Sociología, es decir, en ciencias que tratan aspec tos más complejos y con mayor ingerencia de lo que no es pura —
41
—
mente naturalístico. Si examinamos la esencia del delito y consi deramos al delincuente, llegaremos a afirmar con mayor fuerza las dificultades: en el delito es imposible variar un sólo factor de jando inmutables los demás; la variación en uno arrastra modifi caciones en otros y en la estructura total de la conducta, es decir, quedan inmediatamente comprometidos los supuestos en que se basa el experimento (4). Fuera de lo anterior, debemos tener en cuenta otro hecho; es de carácter social y moral: no se puede provocar el delito por si mero afán de estudiarlo. Esta razón perdería peso si experimen táramos con delitos ficticios, con conductas que se parecen a las delictivas, pero que el experimentador se preocupa de que no lle guen a serlo realmente. Pero, aun admitida la posibilidad — lo que es mucho admitir— de que las dificultades de tales experi mentos fueran vencidas, ¿será lícito llevar las conclusiones así ob tenidas hasta aplicarlas a los delitos verdaderos? Pero, como hace notar Taft (5), a veces se obtiene un cierto aislamiento de los factores en grado cercano al que existe en el experimento. Tal sucede en el método que algunos llaman tera péutico. Supongamos el caso de un menor cuyos delitos se deben principalmente a causas hogareñas; !o colocamos en un hogar de buenas condiciones. Si la corrección se produce, podremos acep tar que fue realmente el hogar la causa troncal de la delincuencia; el tratamiento dará una prueba de ello y, al mismo tiempo, se ha brá aislado uno de los factores del delito. Pero aun entonces, se podrá afirmar que no se ha variado un solo factor, el hogareño, sino muchos otros que se relacionan con el. Por tanto, en general, tendremos que limitarnos a.analizar los hechos producidos y las consecuencias de las medidas que se les aplican, pero sin provocarlos expresamente. Si bien no cabe el experimento para estudiar el delito como tal, puede utilizárselo en cada una de las ciencias componentes de la Criminología. Por ejemplo, el experimento servirá para deter minar el biotipo, las hormonas, el grado de desarrollo mental, la memoria, los sentimientos, etc. Pero nunca habrá de olvidarse qu?, dentro de un sistema de valoraciones propias de lo delictivo, ha brá limitaciones morales y jurídicas que impidan hacer inclusive todo lo que es admisible en el campo puramente curativo. 3.— EL METODO DEL CASO IN D IV ID U A L.— Este mé todo debe su importancia actual principalmente al impulso de los criminólogos estadounidenses. Fue fundado por William Healy. (4) En tal sentido, V.: Taft, Criminology, p. 43; Bonger, Introduc clón a la CrUnln-'logia, p. 50; Cantor, Crime and Society, p. 35. Í5) Ob. cit., p. 43. —
42
—
El busca reunir todos los datos individuales que pueden con tribuir a comprender el acto delictivo. Se toman las declaraciones del delincuente y de quienes lo conocen; se investiga su ambiente físico y social; se recurre a los informes técnicos de psicólogos, psiquiatras, oedagogos, médicos, etc., para inferir luego la impor tancia de los distintos factores en la determinación del delito (6). Esta últim a labor es quizá la más importante y difícil ya que no se busca úna mera acumulación de datos, por numerosos y signi ficativos que sean, sino coordinarlos c interpretarlos para inferir una explicación. Las ventajas del método no pueden ser puestas en duda; pe ro tiene limitaciones que dependen fundamentalmente de dos r i zones:- 1) es imposible conocer todos los datos necesarios; eso ocu rre no sólo porque en algunos aspectos hay que estar a las decla raciones del delincuente y éste puede tener interés en no decir la verdad sino también porque, aun suponiendo la mejor voluntad en cuantos intervienen en la investigación, no son remediables el olvido de algunos datos, la falta de control de los mismos, etc. 2) El material debe ser interpretado lejos de todo prejuicio, lo que linda en lo imposible y no sólo por flaquezas propias de todo ser humano, por amante que sea de la ciencia, sino precisamente por que los investigadores suelen tener sus concepciones generales acer ca de la importancia relativa de las causas del delito, concepcio nes para las que buscan confirmación en los nuevos caso« (7). Dentro del método del caíso individual, pueden considerarse procedimientos numerosos destinados a la adquisición de datos y de informes. Citemos algunos de los más corrientes, a los que Taft reconoce cierta autonomía (8). a) Autobiografía del delincuente.— Los criminales suelen te ner acerca de su conducta, opiniones diferentes a las ajenas lo que los predispone a explicar sus puntos de vista; por eso, es corrien te que acojan sugestiones para escribir su autobiografía. Suelen conseguirse así datos muy interesantes, sobre todo si el delincuen(6) Se advierte enseguida el carácter multidisciplinario de la in vestigación criminológica, la imposibilidad de que sea llevada a cabo por una sola persona. (7) Un buen resumen del método y de las criticas que merece, en Reckless, Crtariaal Behavtor, pp. 173 -181. El autor insiste en la forma en que. de entre tos datos obtenidos, se seleccionan al gunos como supuestos factores principales del delito, usando criterios que corresponden más a los prejuicios, a la posición propia del investigador, que a su real importancia. Este defecto es tan corriente que, se m Reckless, a él no escapó ni siquiera Healy. (8) Ob. dt.,.pp. 51 52. —
43
—
le está ya definitivamente condenado y no tienen interés en ocul tar datos. La actitud suele ser distinta cuando se trata de simples procesados que tienen interés en mostrar hechos que los favorez can en la sentencia. Las limitaciones y ventajas del procedimiento son claras. Só lo es aplicable en criminales de cierto nivel cultural e intelectual y en relación con ciertos delitos (la negativa es regla en algunos delitos, como los de homosexualismo, violación, delación, etc.). Por sinceras que sean la buena voluntad y la buena fe del escri tor, dejará de lado todo lo que olvidó así como todo lo que no co noce por ser de naturaleza inconsciente. Asimismo, sucederá qus el criminal, desconocedor de la Criminología, deje de lado hechos aue considera sin importancia y que la tienen; o se detendrá en detalles útiles, a los que considera fundamentales. Taft hace no tar que, entonces, el criminólogo se enfrenta con un dilema: o permite que todo quede librado a la iniciativa del delincuente y. por consiguiente, pierde datos importantes; o sugiere cuáles son Íqs temas que deben ser extensamente expuestos, en cuyo caso pue de torcerse el resultado con la introducción de los propios prejui cios o abrir al delincuente el camino a procesos de racionalización que perturban la veracidad de los datos y la interpretación espon tánea del autor (9). b) El observador participante.— El investigador o una perso na de su confianza adopta lá forma de vida del delincuente para poder estudiarlo “al natural”, sin las deformaciones o inhibicio nes que muestra cuando se encuentra ante extraños. Así, se pue den recoger informaciones útiles, por ejemplo en cuanto a las reacciones del criminal frente a la vida carcelaria — el investiga dor asume el papel de un detenido más— , la estructura y funcio namiento de las pandillas de adultos, jóvenes y niños, sobre todo en estos dos últimos casos en que es corriente un falso sentido de lealtad que dificulta la obtención de informaciones fidedignas. El investigador corre riesgos. Por ejemplo, si es decubierio y considerado un delator o si es arrastrado por el espíritu de la pandilla, lo que está lejos de ser raro, especialmente en el caso de niños y de jóvenes. c) El registro de actividades.— Los métodos anteriores tienen las deficiencias anotadas; varias quedarían anuladas si se utilizara el método que Taft sugiere y que podemos denominar de “ regis tro de actividades" (,0). (9) Datos y bibliografia muy interesantes, en von Hentig. Crimino logía, pp. 104 -109. (10) Ob. cit., pp. 52 - 53. —
44
-
En él, se inscribirían ios datos importantes en el momento de producirse, para evitar olvidos o deformaciones posteriores. La experiencia se llevaría a cabo; supongamos, con mil individuos to mados desde su infancia. La recolección de datos proseguiría hast ía que cumplieran treinta años, tomando toda precaución para que aquellos sean exactos. Al cabo, se compararían los registros de las personas honestas con los de quienes han delinquido. Indu dablemente, resultarán diferencias y conclusiones valiosas en or den a las causas del delito. Pero el propio Taft duda de que este método se lleve total mente a la práctica, por lo menos en todo su alcance. H abría m u chas dificultades, entre las cuales se destacan: 1) Los gaatos, que serían enormes, para sostener al personal investigador; 2) Los cambios ambientales inesperados y extraordinarios, como sería una guerra, que pueden complicar la interpretación y las posibilidades de aplicación a circunstancias corrientes; 3) Los desplazamientos de los sujetos investigados, que obligarían a seguirlos hasta sus nuevos domicilios; 4) Las objeciones de los padres de los niños “buenos” que se opondrían a que éstos fueran sometidos a un es tudio sobre su posible delincuencia. Taft considera que este su mé todo debe ser visto más como una meta lejana a la que debe ten derse que como un objetivo de inmediata realización (u). 4.— LA ESTA D ISTIC A C R IM IN A L — Método por excelen cia para el estudio de la delincuencia como fenómeno 60cial o de masas. Es uno de los fundamentos de 'a Política Criminal. Pese a la intervención de las matemáticas en la elaboración de las estadísticas, ellas tienen graves deficiencias contra las que es necesario precaverse. Las estadísticas serían fiables y base segura para los estudios criminológicos, si contuvieran todos los delitos cometidos. Inclu sive serían muy fiables si sólo escapara de ellas una mínima parte de los hechos criminales. Eso no sucede. Tampoco podttaos estar seguros de que todos los datos relacionados con los delitos y los delincuentes son verdaderos. Las limitaciones del método del caso individual se reflejan en las estadísticas. Lo primero que puede señalarse es que las estadítfficas pro piamente criminológicas son raras. En general, son más com ún« las estadísticas carcelarias, sobre número de reclusos; las penales (11) Los frutos que puedeti recogerse se advierten en inVeáttgaciones en que se ha seguido por un tiempo a loa delincuentes; tal el ca so de la que llevaron a cabo los esposos Glueck sobre carreras criminales seguidas por varios aftos. Algo semejante se advier te en la obra DeUnqnency la a blrth cohort, de la que son auto res Wolfganf, FigHo y Seüin. —
45
—
u judiciales, sobre causas llevadas a los tribunales y sus resulta dos, y las policiales, sobre arrestos, denuncias c investigaciones. En todos estos casos, se da mayor importancia al tipo delictivo o a la canción impuesta que a las causas de la criminalidad. Pueden resultar también errores en cuanto al tiempo en qu? be produjeron los delitos sobre todo si se sigue el criterio legal de que es criminal sólo quien ya ha sido definitivamente sentenciado como tal. Entonces, los datos se consignarán en las estadísticas del año en que se produjo la condena y no del año — o mes— en que el hecho se realizó. Podría, por tanto, presentarse una ola de ro bos en 1978 cuando en verdad ella apareció dos años antes. El pe ligro de inexactitud será particularmente grande en países como el nuestro, donde muchas veces pasan años y hasta lustros entre la comisión de! delito y su condena final. Como alternativa, se podríe esperar hasta que todos o la mayoría de los delitos cometidos en cierto año sean condenados — o no — ; pero eso traería un per manente v considerable atraso en los datos; surgiría, además, la permanente duda de si se han consignado todos los delitos o si no aparecerán otros que obliguen a permanentes rectificaciones. Hay que admitir, especialmente, que no todos los delitos son consignados en las estadísticas; escapan a ellas: a) Los delitos cometidos y no descubiertos, entre los cuales están muchos hurtos, estafa., abusos de confianza, abortos, infan ticidios, asesinatos cometidos por medio de veneno u otros medios no violentos. Sutherland y Cresscv ponen de relieve sobre todo los delitos cometidos por la policía y asimila, con toda razón, los arrestos ile gales a los secuestros (l3). En Bolivia y varios otros países latino americanos, debemos destacar de modo especial los delitos come tidos por la policía política, que van desde arrestos ilegales hasta homicidios, pasando por los numerosos de torturas graves y leve', pero de los que no se tiene conocimiento. b) Los delitos descubiertos, pero no denunciados a las auto ridades.— Esto sucede con la mayoría de los delitos contra el pu dor pues los padres suelen preferir un honorable silencio al escán dalo resultante de un juicio público. También los casos en que no se confía en la magistratura o en la ejecución adecuada de las sen tencias; entonces, se piensa que la denuncia no llegará a nada con creto e inclusive que ella traerá represalias contra las que será im posible cubrirse; tales, por ejemplo, los casos en que hay que pro ceder contra la policía, altas autoridades políticas y administra tivas y hasta dirigentes políticos, allí donde la democracia es un (12) V : Principies of Criminology, p. 46. —
46
—
mito o poco menos. En Bolivia, ha habido numerosos casos en que se conocen arrestos ilegales y torturas; pero no se inician juicios criminales porque las consecuencias serán peores para los deteni dos y hasta sus familias (13). En otros casos, la causa del silencio es la plena convicción de que los tribunales harán muy poco (14). Hay veces en que el delito existe, pero la causa penal no se lleva a cabo porque no ha sido identificado el autor (,5). Particular re lieve tienen, en cuanto a facilidad para eludir las estadísticas, los delitos cometidos por profesionales (1É). c) Delitos descubiertos, denunciados, pero judicialmente no comprobados o que no concluyen con sentencia condenatoria.— La situación puede presentarse por falta de pruebas convincentes, por desistimiento en los delitos de acción privada (n ), por ineficiencia de la policía o los jueces, por dificultades especiales de al gunos juicios, etc. De cualquier modo, los que cometieron el deli to no pueden ser incluidos legalmente, como tales, en las estadís ticas. Citemos algunos ejemplos. El primero toca a los delitos de quiebra, de los cuáles los abo gados conocen muchos. Sin embargo, no sabemos de ningúti caso que hubiera sido sentenciado definitivamente desde ta fundación (13) La Comisión de Derechos Humanos de Bolivia tiene varias pu blicaciones en que consigna denuncias sobre este tipo de deli tos por excesos de represión; aunque varios de los casos no tu vieran asiento en la realidad, siempre quedarían muchos bien fundados. Se han intentado recursos de habeas corpus. pero, que sepamos, ninguna causa criminal que hubiera concluido con la condena de las autoridades culpables. (14) Tal el caso de los abortos. Varios informes sobre hospitales es pecializados en ginecología, hablan de millares de abortos, en tre los cuales, sin duda, muchos de tipo criminal. Pero ellos no son llevados ante los tribunales porque éstos no tendrían ni tiem po para considerarlos todos. Sólo llega algún caso espedalmente agravado por la muerte o graves lesiones descubiertas. (15) En La Paz, se denuncian fre< entemente entre cinco y quince robos diarios de vehículos; ¿asi nunca los autores son descubier tos por lo cual la iniciación del juicio es imposible desde el pun to de vista legal, es decir, no son puestos en conocimiento sino de la policía, pero no de los tribunales. (16) Todos conocemos delitos cometidos por médicos y abogados en el ejercicio de la profesión; pero son muy escasos los juicios que se incoan al respecto. Inclusive es frecuente que la prensa informe de la comisión de delitos deportivos; pero las sanciones a los infractores quedan reducidas a las impuestas por los or ganismos rectores de cada deporte. No se va más ali&. Esta si tuación no se da, ciertamente, sólo en Bolivia. (17) No es raro, entre nosotros, que, salvo casos particularmente gra ves, el desistimiento lleve, a la larga, al archivo de la causa inclusive en los delitos de acción pública. —
47
—
de la República y no porque nuestros comerciantes sean muchísi mo más honestos que sus colegas del resto del mundo. La razón fundamental era de orden legal, hasta la reciente codificación nue va. Las causas eran antes tan complejas que una sentencia se hu biera producido sólo después de varios lustros y enormes gastos. Los acreedores preferían salvar lo que se pudiera y luego aban donaban la causa. Esta era archivada y libertado el culpable. Hace cuatro años, los medios de información llamaron la aten ción pública sobre un hecho escandaloso: pese a que los delitos de fabricación de cocaína eran numerosos, que generalmente ha bía pruebas convincentes porque los culpables eran descubiertos in fraganti, que era necesaria una represión eficaz y que había prohibición expresa de conceder a los sindicados libertad provi sional si había pruebas contra ellos; pese a todos estos anteceden tes, se dio una situación muy especial: de 214 fabricantes deteni dos en un semestre, al cabo sólo quedaban en tal condición 14 y los juicios languidecían. Desde luego, la impunidad era la regí» y las estadísticas ocultaban casi completamente la realidad. En investigaciones hechas como trabajos prácticos en la cá tedra de Criminología, se comprobó otro caso raro en cuanto .1 delitos de violación y seducción cometidos contra menores. Eran escasos los juicios con finalidad estrictamente penal; en general, los padres incoaban las acciones para conseguir una reparación económica o para forzar al delincuente a que contrajera matrimo nio cón la víctima. En la mayoría de los juicios, conseguidos estos objetivos, se producía el desistimiento y, luego, el olvido de ia causa, salvo casos excepcionales. Estos hechos, consiguientemente, no pasan a las estadísticas. Hay que tomar en cuenta, además, que no todos los delitos conocidos por las autoridades son registrados por la policía o por los tribunales, ni siquiera en los países que tienen mejor organiza das sus estadísticas. ¿A qué porcentaje llegan los delitos que escapan de éstas y que constituyen las llamadas “cifras negras” de la criminalidad o la delincuencia que permanece oculta? Ya en su tiempo, Ferri consideraba que escapan a la sanció.i y, por consiguiente, a las estadísticas, el 65% de los delitos (18V Esta afirmación, como otras que se citen, toman como punto de comparación algo inasible y desconocido: precisamente el núme ro de delitos realmente cometidos. Por tanto, las cifras tienen qu? ser tomadas Como valores sumamente relativos. Así, Radzinowicz sugiere que sólo el 15% de los delitos co metidos en Inglaterra quedan en los registros; Hoard Jones piensa (18) Sociología Criminal. T. I., p. 266. —
48
—
que esa cifra llega si 25 por ciento. Para Alemania, Mayer y Wehner admiten cálcalos similares (19). Si eso sucede en naciones al tamente desarrolladas, puede suponerse lo que ocurre en las subdesarrolladas. Según Taft, en Chicago pudo comprobarse que sólo el 7% de los delitos graves eran registrados en las instancias supe riores; después de muchas y especiales recomendaciones, se logró que se registrara ei 40% de los delitos (^). Las estadísticas no son igualmente inexactas en relación con todos los delitos. En los casos de homicidio violento, robos a ma no armada y otros semejantes, las cifras se acercan más a la rea lidad. Lo contrarío ocurre en estafas, fraudes, defraudaciones de impuestos, abortos, seducción, violaciones, hurtos menores, y, en general, los crímenes cometidos por medios fraudulentos (zt)En cuanto a los datos tocantes a los delincuentes, hay que estar muchas veces a lo que ellos declaren; la posibilidad de una verificación suele ser anulada no sólo porque muchos de tales datos sólo pueden ser proporcionados por el sujeto al que se pre gunta sino porque, en otros casos, la comprobación implicaría in gente inversión de dinero, tiempo y esfuerzos. Taft dice que, en un caso en que se procedió a una verificación, resultó que alrede dor de un tercio de los datos proporcionados por los criminales era falso (u ). ¿Significa lo anterior que hay que descartar el uso de estadís ticas en Criminología? Ciertamente, no. Simplemente — y no es poco— que hay que usarlas con mucho cuidado a fin de evitar conclusiones precipitadas como aquellas en que frecuentemente incurrieron los fundadores de la Criminología. Las estadísticas no son exactas, pero son menos inexactas que las apreciaciones he chas por otros medios. Uno de los beneficios que puede extraerse es el establecimien to de correlaciones entre distintos grupos de fenómenos. Por ejem plo, entre el delito y las crisis económicas, las guerras, la desorga (19) Estos y otros datos, se hallan en Hood y Sparks Key issnes in Criminology, pp. 15 -16. (20) Ob. ett., p. 22. (21) El importante asunto de las fallas estadísticas es largamente tratado en las obras de Criminología. A veces, se insiste en el problema por medio de títulos como "delitos ocultos” , “la cri minalidad no revelada” , etc. Véanse, entre otros: von Hentig, ob. ett., pp. 69 - 99; el agudo análisis de Sellin, The meaSHrement of crinünality en geographlc arcas; Radzinowicz y Wolfgang.Crlme and jos tice, toda la segunda parte del tomo primero, pp. 121 • 240; Hood y Sparks, ob. clt., pp. 11 - 45; Goeppinger, ob. eit., —con referencia a toda la metódica—, pp. 62 -136, con muchas recomendaciones prácticas muy útiles. (22) V.: ob. e it, p. 22. —
49
—
nización familiar, el grado de instrucción escolar, etc. Sin embar go, como principio metodológico, es recomendable no deducir de una simple correlación estadística una relación de causalidad en tre dos variables. Puede ser que eso ocurra, pero puede ser tam bién que no. Hay que recordar el viejo principio según el que post hoc no equivale a propter hoc. Así, el tipo criminal de Lombroso resultó del error de inferir que pues ciertos caracteres antropoló gicos se encuentran en mayor cantidad entre los delincuentes que entre los no delincuentes, ellos son la causa de la criminalidad. Las estadísticas permiten también comparar los caracteres de los criminales tomados en conjunto y los similares de los no cri minales; pero, si se desea sacar conclusiones valederas, habrá siem pre que andar con cuidado. Se incurre en error, por ejemplo, cuan do, en base las estadísticas, se comprueba que, como promedio, los criminales tienen menor inteligencia que los no criminales y se da excesiva Importancia al factor intelectual en la causación del delito. Se suele olvidar que los inteligentes lo son inclusive cuando delinquen, son más capaces de eludir la justicia, cometen delitos más difíciles de descubrir y de probar; generalmente están en mejor situación económica que los inferiores, por lo que cuen tan con una defensa más adecuada. Muchos casos similares al ci tado han de presentarse a lo largo de esta obra. SI se tienen en cuenta las limitaciones de las estadísticas y «c proceden con prudencia, ellas pueden proporcionar muchos cono cimientos. Descubren aspectos que, de otro modo, podrían ser des cuidados, como la importancia criminológica de los estudios co menzados, pero no concluidos sin causal justificativa.
—
50
—
SEGUNDA PARTE HISTORIA
C AP I T U L O
I
PRECURSORES Y FUNDADORES 1.— IM P O R TA N C IA DE L A H IST O R IA DE L A C R IM I N O L O G IA .— Desde tiempo antiguo, el delito (ia despertado, al lado de apreciaciones valorativas y de reacciones, interés por co nocer sus causas. El estudio científico de éstas apenas tiene algo más de un siglo. Lo que antes hubo fueron consideraciones generales, a ve ces muy acertadas, pero parciales y basadas en observaciones em p írica s^ en consideraciones religiosas, morales o filosóficas. La tardía constitución de la Criminología se debe a la larga duración de algunos prejuicios, a concepciones que no fueron fá ciles de vencer y también a que las tres ciencias que son su base, están entre las que más han tardado en constituirse y en desarro llarse lo suficiente como para que sus aplicaciones fueran acep tables. La importancia de dedicar un estudio a la historia de la Cri minología reside en varias razones, de las cuales se destacan dos. Por una parte, es siempre muy instructivo conocer cómo se formó una ciencia, cómo llegó a ser lo que hoy es: ninguna ciencia ha surgido de repente, como de la nada, sin antecedentes; son éstos los que explican, en buena parte, lo que ella es hoy. Por otra pai te, en Criminología, como en otras ciencias, es mucho lo que se aprende del pasado, tanto en sus aciertos, que hay que profundi zar, como en sus errores, que hay que evitar. Lamentablemente, estas enseñanzas no son siempre aprovechadas al extremo que es continua la resurreción, con ropaje nuevo, de errores viejos que se creía sepultados para siempre. —
53
—
2.— LOS PRECURSORES.— Las primeras explicaciones del delito tuvieron carácter básicamente religioso. El delito constituía una infracción a las normas que regulaban la vida social; pero, como esas normas tenían fundamento religioso, provenían de man dato divino, infringirlas equivalía a oponerse a Dios o los dioses, cuya reacción era el castigo. Era frecuente que se creyera que, frente a los dioses buenos había espíritus malignos que se posesionaban de los hombres psfra llevarlos al mal — pecado, delito— , causarles enfermedades cor porales y psíquicas y daños de todo tip o ('). Esta posesión diabó lica nos permite entender las extrañas — para nosotros— reaccio nes que el delito provocaba en el cuerpo social, algunas de las cuales difícilmente pueden calificarse como penas. Tal el caso de los exorcismos y la actitud dura contra brujos y hechiceros. Los castigos impuestos por la colectiv’dad no tenían sólo, por causa, el desagraviar a' la divinidad sino también, desde el ángulo del propio interés, evitar los castigos — pestes, inundaciones, d e rri tas militares— que se enviaban contra el pueblo que no reaccio naba ante las infracciones o hacía sufrir al inocente. Concepcio nes de este tipo se hallan en el fondo de instituciones como los juicios de Dios, practicados hasta en la edad media, no obstante la oposición de los teólogos (:). En Grecia y Roma, aparecieron pensadores más inclinados a las explicaciones de tipo natural, paralelas entonces a las demonológicas. ‘Hipócrates dio bases empíricas a la medicina griega; con sideraba que la epilepsia, el célebre “mal sagrado”, era simple mente una enfermedad natural; describió los síntomas de varias enfermedades mentales, como la histeria, fundó la teoría de los humores y analizó su influencia en el carácter. Aristóteles insis tió mucho en la correlación entre fenómenos corporales y psíqui cos (J) mientras Platón analizó la influencia de las causas socia les sobre la delincuencia y otras conductas. Ya en vigencia el Im
(1) V. Zilboorg y Henry, Historia de la psicología médica, pp. 29 - 30; Guthrie, Historia de la medicina, pp. 4, 30 y 40. El articulo Primttlve Society, law and order fn, de Cantor, incluido en las pp. 339 - 343 de la Encyclopedia of Crimtnology, dirigida por Bran ham y Kutash. Estas concepciones explican la similitud del tra tamiento dado a criminales, pecadores y enfermos corporales v mentales. (2) No pensemos que estas concepciones han perdido totalmente au vigencia, salvo en círculos muy incultos. No faltan ni en la edad moderna ni en la contemporánea retornos a las viejas creencias y hasta delitos debidos a ellas, inclusive en las naciones m&s adelantadas. (3) V. Zilboorg y Henry, ob. dt., pp. 46 - 50. —
54
—
peño Romano, Galeno impulsó la medicina; Areteo de C apad j cia describió la manía y la melancolía como variantes de la misma enfermedad; casi al mismo tiempo (siglo I), Sorano criticaba el que los anormales mentales fueran tratados a base de golpes, gri llos, encierro, por lo que se muestra como lejano precursor de Pinel (4). La destructora invasión de los bárbaros, que echó por tie rra toda la cultura clásica, impidió que este avance de las cien* cias naturales siguiera su curso. La edad media fue esencialmente teocéntrica. La base gene ral del delito se halla en el pecado original que desordenó al hom bre y le abrió las puertas del mal. Como ese pecado es propio de todos los hombres, todos se hallan inclinados al mal; no hay dis tinción radical entre delincuentes y no delincuentes. Como el hom bre es una totalidad, existe influencia mutua entre lo físico y lo psíquico; de ahí que se acogiera la teoría de los humores y de los cuatro temperamentos, fundada por Hipócrates. Los escolásticos se refirieron también a la influencia del ambiente, como se ad vierte en el llamado pecado de ocasión en el eral el libre albedrío no existe o tiene fuerza muy relajada frente a las circunstancias en que el hombre se ha colocado voluntariamente; no habrá pecado —delito— en la acción puesto que no hubo libertad para escoger, pero habrá pecado porque uno se puso en la ocasión si el mal era previsible y evitable. Junto a estas concepciones escolásticas, hay otras que ligan la conducta humana a un cerrado determinis mo cuya acción puede conocerse por las más variadas conexione1;, por ejemplo, con la línea de la mano, de las plantas de los pies, la posición de los astros, de donde nacieron, con pretensiones cien tíficas, la quiromancia, la podomancia, la astrología, etc. El renacimiento toma una actitud opuesta a la edad m edh: es antropocéntrico y no teocéntrico y pone su atención en este mundo y la naturaleza (5). Hay figuras importantes en las ciencias naturales. Vesalio ini cia la anatomía moderna basada en la observación; el español Miguel Servet descubre la circulación menor de la sangre; Luis Vives echa las bases para una psicología empírica; Paracelso y Comelio Agripa socaban las bases de la demonología y propug nan una interpretación naturalística de los fenómenos de que aqué lla se ocupa; Weyer realiza estudios que lo conducen a ser consi (4) Id. id., po. 78 -91. (5) Pero subsistieron paralelamente y con enorme fuerza las con cepciones demonologicas. Los siglos XV. XVI y XVII vieron m&s quemas de brujas y hechiceros que la propia edad media y mos trataron mucha mayor intolerancia religiosa. —
55
—
derado por muchos como precursores de la Psiquiatría moderna: las brujas y hechiceras son enfermas mentales y no delincuentes. Juan Bautista della Porta estudia la fisiognomía, presunta ciencia que pretende establecer las relaciones entre la expresión corporal especialmente del rostro, y el carácter; describió muchos rostros de delincuentes, incluyendo caracteres que aún hoy llaman la aten ción; mereció mucho aprecio de parte de Lombroso. No faltaron agudas observaciones criminológicas en los deno minados utopistas, que pusieron el acento en las causas sociales. Tomás Moro, en su “Utopía", da una magnífica descripción de las causas sociales del delito en la Inglaterra del siglo XVI. En el siglo XVII, Harvey descubrió la circulación mayor de la sangre, con todo lo que significa en la Fisiología. El siglo X V III es llamado el de la “ilustración”: la razói debe iluminarlo todo. Montesquieu y Rousseau analizan las rela ciones entre las ideas políticas y las penales. Insisten en los fac tores sociales del delito. Rousseau afirma que el hombre es bueno por su naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. La lucha contra las concepciones antiguas es llevada a cabo por varios penalistas. Es fundamental la contribución del mar qués de Beccaria. Su obra. De los delitos y de las penas, se ocupa más de temas penales que criminológicos, si bien estudia aspec tos como el alcoholismo, la edad, el sexo, etc., que tienen mucho de criminológico; Beccaria originó en Derecho penal una etapa de rigidismo exagerado que habría de convertirse más en una di ficultad que en un impulso al nacimiento y desarrollo de la Cri minología. lohn Howard complementó la tarea de Beccaria al ocuparse de la situación de las prisiones, desastrosa en la Europa de aqu*.I tiempo. Esta preocupación penitenciaria se advierte también en Bentham que propugnaba que la pena se convirtiera en medio de rehabilitación de los criminales. Gall, Lavater y Pinel fueron figuras destacadas a fines de siglo. Gall pretendió fundar la nueva ciencia de la Frenología; cuando era estudiante creyó haber comprobado que aquellos de sus colegas que tenían rasgos caracterológicos más acentuados se distinguían también por la forma especial de la cabeza; después, creyó posible reducir las funciones psíquicas a localizaciones ce rebrales deducibles, a su vez, de la conformación craneana ya que el cráneo no es sino la bien adaptada caja en que se encuentra el cerebro; existirían, según Gall, localizaciones del robo, el homi cidio. etc. Estas ideas, aunque anticipan los descubrimientos de Broca, no resistieron mucho tiempo a la crítica. Lavater publicó en 1775 una obra de ciencia fisiognómica. Sus descripciones se consideran parcialmente valiosas dada la agu —
56
—
da intuición del autor. Persiste como sólida su afirmación de que la corrección del delincuente debe intentarse a semejanza de la terapia sobre los enfermos. Pinel, en plena revolución francesa, logró imponer sus ideas en sentido de considerar a los insanos mentales como simples E n fermos merecedores de tratamiento humano y no de sanciones. Pero ha sido en los tres primeros cuartos del siglo XIX cuan do las ciencias componentes de la Criminología avanzaron lo su ficiente como para que ésta pudiera ser creada. Entre tales ante cedentes se hallan varios que son fundamentales. La filosofía po siiiva, fundada por Comte, propugnaba atenerse a los hechos y deshacerse de las explicaciones metafísicas y religiosas; esta filo sofía creó la actitud mental propia de los primeros criminólogos que no en vano integraron la escuela positiva de las ciencias pe nales. El determinismo supone la negación del libre albedrío y tí cerrada sujeción a las leyes naturales; el mismo hombre es parte de la naturaleza y se halla sometido fatalmente a las leyes de ésta La Sociología como ciencia empírica, de hechos, fue fundada tam bién por Comte y pronto alcanzó un alto desarrollo. Las ciencia: biológicas se comenzaron a mover dentro de las líneas que aúr ahora las caracterizan; el alemán Henle fundó la Anatomía mo dem a; Johannes Müller, von Helmholtz y Claudio Bemard hicie ron lo mismo con la Fisiología; Virchow investigó la Antropolo gfa y la Patología; Broca descubrió las localizaciones cerebrales; Mendel, las leyes fundamentales de la genética; especial mención merecen los difundidores de las teorías evolucionistas — Lamarck Darwin y Spencer— que tuvieron enormes influencias sobre lo.primeros criminólogos. En Psicología y Psiquiatría se destacan Herbart, fundador, según muchos, de la Psicología moderna; Mo re! que creó, en Psiquiatría, la teoría de la degeneración como cau sa de la delincuencia y de las enfermedades mentales; según él, a causa del pecado original, el hombre ha degenerado paulatinamen te, se ha ido separando del modelo ideal primitivo; la tendencia degenerativa es transmisible por herencia, de modo que puede afirmarse que el delito es hereditario, en ese sentido; pero Morcl no pudo comprobar la lógica consecuencia de su tepría: que todu degenerado es demente o criminal y que todo criminal o demente es un degenerado. Despines hizo muchos estudios en delincuentes menores en los que descubrió rasgos, sobre todo la locura moral, que serían aceptados por Lombroso. Ferrus y Esquirol investigaron a los d lincuentes alienados. Maudsley, en Inglaterra, atribuía la delincuencia a las anor malidades del sentimiento. Se fijó especialmente en la llamada lo cura mbral que consiste en la incapacidad de tener sentimientos —
57
—
morales pese a que el desarrollo intelectual es normal. Mostró la j>ran difusión de la epilepsia entre los criminales. Surgió también, en el cuarto decenio del siglo, la estadística criminal por obra de Guerry, en Francia, y especialmente de Quetelet, en Bélgica; hay quienes consideran a este último fundador de la Sociología Criminal. Quetelet no se limitó a mostrar cifras sino que sacó conclusiones de ellas; fue el primero en llamaT la atención sobre la constancia con que los delitos, inclusive los apa rentemente más imprevisibles, como los pasionales, se repiten de año en año; relacionó las variaciones criminales con la tempera tura — las llamadas "leyes térmicas de la criminalidad”— , la ra za, la profesión, etc. Estas relaciones, al parecer ajenas a la liber tad, contribuyeron a afirmar la creencia de que el delito era un fenómeno natural completamente determinado. 3.— LOMBROSO (1836- 1909).— Médico italiano al que generalmente se considera fundador de la Criminología. Se dedic1) al estudio de los reclusos y extrajo conclusiones que, en algunos aspectos, todavía tienen validez; sin embargo, sus inferencias más generales, sus teorías, han sido rechazadas. Lombroso afirma que el delito es un fenómeno natural que se da entre los animales y hasta entre ios vegetales pues no es propio sólo del hombre. En las mismas manadas animales hay algunos de conducta normal, podríamos decir honrada, que se atienen a lo que es usual en el grupo; pero hay otros que obran contra el grupo, anormalmente y que se distinguen por algunos rasgos-físicos, de sus semejantes. Hay animales que roban, que m a tan, que engañan; lo hacen por ambición, por espíritu sanguina rio, por hambre, por ansia de poder, etc.: como los hombres. La> colectividades animales reaccionan contra estos elementos pertur badores. También en los primeros grados de la evolución humana, en tre los hombres primitivos y los salvajes actuales — que son pri mitivos que todavía existen— se nota indiferencia moral ante el delito: lo cometen sin sentir remordimientos. Lo mismo sucede en tre los niños — amorales y crueles— ya que la ontogenia no es sino la filogenia abreviada. Lo que ocurre es que cada ser obra conforme a su constitu ción. El tigre mata porque es carnívoro, por ejemplo. Lo mismo sucede entre los hombres: su constitución determina su conducta. Lombroso creyó hallar esos rasgos constitucionales, sobre to do anatómicos y funcionales, pero también psíquicos y sociales, propios del criminal natural. La primera explicación lombrosiana fue que el criminal na tural lo es por causns atávicas. Es un hombre primitivo que, al —
58
—
obrar conforme a ¿u constitución, choca contra la sociedad actual integrada, en general, por hombres evolucionados. Señala cómo algunos rasgos propios de los monos antropoides y de los primi tivos existen frecuentemente entre los criminales; así sucede con la foseta occipital media, huesos wormianos, frente estrecha, at eos superciliares prominentes, analgesia, tatuajes, poca inclinación por el trabajo continuo, lenguaje de bajos fondos — argot— , et;. Por tanto, el criminal es distinto del hombre honesto o normal; es una especie aparte dentro del genero humano (6), es un anor mal con caracteres propios. Al seguir investigando, Lombroso se dio cuenta de que la teoría atávica, por excesivamente rígida, no era suficiente para explicar todos los casos.de criminalidad natural; por eso, dijo que el criminal es también un epiléptico; pero los delincuentes epilép ticos tienen muchos rasgos atávicos; por eso, la nueva teoría m sustituyó sino que complementó a la del atavismo; el epiléptico aúlla, muerde, es violento y explosivo, etc., como un primitivo y un salvaje actual. Posteriormente, comprobó que es característica en el crimi nal natural la carencia de sentido moral; la amoralidad es, a ve ces, el rasgo más notable; por eso, se cometen delitos atroces, crueles, sin ouc el autor sienta compasión ni remordimientos. Apa reció así la locura moral como tercer pie del trípode de la teoría lombrosiana acerca del criminal. Estos criminales lo son por su propia naturaleza; son crimi nales aunque, por circunstancias extremadamente favorables no hayan cometido ningún delito; en cambio, hay quienes cometie ron delitos, pero no tienen aquellos rasgos: éstos son falsos cri minales. Esta concepción primera llevó a distinciones que luego, sobre todo por influencia de Ferri. concluyeron en una clasifica ción de los delincuentes en estos grupos: 1) criminal nato, el quo tiene por excelencia, los caracteres lombrosianos; 2) criminal pa sional o de ímpetu, que carece de los rasgos anatómicos lombrcsianos y opera a causa de sentimientos comprensibles y hasta no bles como el sentido del honor y el patriotismo; pero estos crimi nales no son totalmente normales pues su explosivídad, su emo tividad exagerada los acercan a la epilepsia, aunque sea larvada; 3) criminales locos, designación que incluye tanto a los anormales (6)
P o r eso, es exacta la denominación de la principal obra de Lom broso: El hombre delincuente, en la que se expone una A ntro pología Criminal distinta de la Antropología General, que se dedica al estudio del hom bre norm al. La obra, en un volumen, apareció en 1876; m ás de veinte años después, la edición final constaba de tres volúmenes y un atlas. —
59
—
graves como a aquellos que se encuentran en situaciones límites, los semilocos (mattoidi, en la terminología lombrosiana); 4) cri minales ocasionales, .que delinquen principalmente por influen cia de factores externos; podemos distinguir dos variantes: los criminaloides, que tienen rasgos criminales, pero muy atenuados por lo que no delinquen si no se hallan en situaciones muy propicias, y los pseudocriminales, en los que no existen rasgos del criminal nato. En su obra La mujer prostituta y delincuente, Lombroso en caró el problema planteado por el hecho de que, en las cárceles, hubiera cinco varones por cada mujer. Lombroso pensó que el varón que tiene rasgos criminales tiene una sola salida, que es el delito; la mujer tiene dos salidas, el delito y la prostitución y ge neralmente prefiere ésta, que no acarrea sanciones y es un medio de vida. Estas prostitutas natas tienen todos los caracteres de los criminales y müestran costumbres propias del primitivismo y el salvajismo, tales como la promiscuidad — hubo una prostitución sagrada, es decir, no sólo admitida sino loable— , indiferencia mo ral, frigidez, aversión al trabajo continuado, codicia, imprevisión, etc. Lombroso también analizó, aunque les diera importancia se cundaria, los factores ambientales del delito, tanto los naturales, como el clima, como los sociales, causas que pesan en los delin cuentes aunque en distinta proporción. Este esfuerzo permite af u mar que son injustas las críticas de quienes acusan a Lombroso de ser excesivamente unilateral. Como prueba, baste citar lo que dijo: "Todo delito tiene por origen causas múltiples; y si frecuentemen te las causas se encadenan y confunden, no por eso debemos de jar, en virtud de necesidad escolásticas y de lenguaje, de conside rarlas aisladamente como se hace con todos los fenómenos huma nos a los cuales casi nunca se los puede atribuir una causa única sin relación con otras. Todos saben que el cólera, la tifus, la tu berculosis derivan de causas específicas; pero nadie osará soste ner que los fenómenos meteorológicos, higiénicos, individuales v psíquicos les sean extraños; tanto que los observadores más sabios quedan en un comienzo indecisos acerca de las verdaderas influen cias específicas” (7). Es también aguda la observación sobre las contradictorias influencias de las causas sociales: “Casi todas las causas físicas y morales del crimen se presentan con una doble faz, en completa contradicción. Así, si existen delitos favorecidos por la densidad de población, por ejemplo, la rebelión, hay otros. (7) Le crüne: causas et remedes, p. 1. Este es el hombre que se dio en la traducción francesa, a la tercera parte de L’uomo delin quente. —
60
—
como el bandolerismo y el homicidio por venganza, que son pro vocados por una menor densidad. Y si existen delitos cometidos por miseria, hay otros que son favorecidos por la extrema rique za” (8). Desde que aparecieron, las teorías lombrosianas fueron ob jeto de apasionadas polémicas. Sin duda, Lombroso tiene el mé rito de haber fundado la Criminología, de haber hecho muchas ob servaciones valiosas de detalle; de haberse dado cuenta de la ne cesidad de clasificar a los criminales. Pero ya nadie admite la exis tencia de un criminal nato, con rasgos diferenciales propios que constituyan una especie dentro del género humano: Las investi gaciones del inglés Goring, publicadas en 1913 bajo el nombre de The english convict, fueron convincentes para descartar la teoría lombrosiana sobre el criminal natd; “en realidad, afirma Goring, del solo conocimiento de las medidas encefálicas de un estudiante sin graduar, es más fácil deducir si pertenece a una universidad inglesa o escocesa, que vaticinar si llegará, con el tiempo, a ser un profesor de universidad o un malvado presidiario" (9). Usó mal su material; por ejemplo, al operar con autores de delitos graves, dedujo que las anormalidades de éstos eran la causa de la delin cuencia cuando, dadas las condiciones de las cárceles italianas de aquel tiempo, probablemente se debían ante todo a la acción de la larga vida en tales cárceles o a situaciones sociales; nadie sos tiene ya que los primitivos o salvajes — cuya identificación es fal sa— carecieran de normas jurídicas y morales, si bien ellas tenían caracteres distintos a las actuales; observó a grupos especiales de prostitutas, pero no a las libres y de “alta sociedad”, etc. Sus ba ses científicas eran también, con frecuencia, falsas; la acusación sería injusta si s: refiriera a conocimientos que era imposible exi gir a Lombroso en su tiempo; pero hay otros que ya existían, pero que no fueron tomados en cuenta; por ejemplo los relativos a la endocrinología, el psicoanálisis, etc. 4.— FERR! - ( 1856- 1929).— Es el más alto representante de la escuela positiva, el que le dio este nombre para distinguirla de la que, con mucho de despectivo, calificó como^ clásica y el que amplió las consecuencias del positivismo a todas las ciencias penales, inclusive el Derecho Penal. Insistió en la conexión entre todas las disciplinas penales; por ejemplo, el Derecho Penal, la Penología, etc., no podían prescindir de las conclusiones a que había llegado la Criminología. (8) Id. Id., p. S. (9) Citado por Bonger, Introducción a la Criminología, p. 130. —
61
—
Piensa Ferri que del estudio natural del delito y sus causas ha de derivar lógicamente el descubrimiento de las medidas para combatirlo. Aquí, como en medicina, el uso del remedio supone corocimiento previo de las causas de la enfermedad. Es nece sario, sin embargo, prevenirse desde un comienzo contra todo o p tialismo excesivo: las medidas de defensa contra el delito atenua rán sus formas y disminuirán su número, pero nunca lo harán desaparecer de modo total (,0). Ferri acepta la Antropología Criminal de Lombroso, los ras gos del criminal nato y que éste es una especie dentro del género humano; pero no participa de las tendencias unilaterales del fun dado'' de la Criminología. La Antropología Criminal es necesaria, pero no suficiente para el estudio positivo total del delito; es un paso imprescindible, pero sólo un paso hacia la Sociología Crimi nal. que se ocupa, además, de las reacciones con que la sociedad se defiende del delito (n ). El sociólogo criminalista toma los da tos de la Antropología Criminal y se sirva de ellos para aplicarlos a las ciencias jurídicas y sociales como — en una comparación ca ta a Ferri— el médico aprovecha los conocimientos brindados por la Anatomía y la Fisiología para aplicarlos en la clínica. El delito no es básicamente un fenómeno biológico sino “un fenómeno se rial porque no puede concebirse sin la vida en sociedad ni entre los animales ni entre los hombres” (I2). En cuanto a las causas del delito, Ferri las distribuye en tres grupos: 1) antropológicas, entre las cuales la constitución y el fun cionamiento orgánicos, los caracteres psíquicos y los que denomi na personales, tales como el estado civil, la educación, etc.; 2) las físicas, que engloban los factores ambientales naturales, como el clima; 5) las sociales, como la densidad de población, la religión, la economía, la familia, las costumbres, etc. Lo fundamental que deriva de lo anterior es la que el autor llama teoría sintética del delito, según la cual cualquier delito es resultado de la coactuación de todos los tipos de causas, si bien con predominio de unas u otras, según la clase de delincuente de (10) V.: Sociología Criminal, T. I, p. 22. Este es el nombre defini tivo de la obra principal de Ferri, adoptado en la tercera edi ción publicada en 1891. En su primera edición, de 1881. se lla maba Nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penales. (1)) Para Ferri, como para tos demás positivistas, los actos huma nos no son libres sino que están estrictamente determinados. Por tanto, la responsabilidad penal no puede basarse en la liber tad del culpable sino en la necesidad que la sociedad tiene de defenderse de los actos que le son dañinos. Es la tesis de la defensa social. (12) Dh. clt, I, p. 100. —
62
—
que se trate. Esta es la primera teoría ecléctica que apareció en Criminología. Hay delincuentes natos que no llegan a cometer delitos porque se hallan en un ambiente muy bueno; por otro lado, aun en condiciones sociales que llevan a que muchos delincan, por ejemplo, durante una hambruna o crisis de extrema necesi dad, hay quienes se mantienen honestos. Por eso no se puede pen sar, dice el socialista que era Ferri, que las reformas sociales bas tarán para conseguir la desaparición del delito; esas esperanzas sólo son “ preocupaciones infundadas del socialismo metafísico que teme ver afirmar que el delito es inevitable y fatal, sean las q u í Fueren las modificaciones del medio social” (n). El mismo avance de la civilización nc trae la desaparición del delito sino su cambio, conforme a nuevas causas y modalidades. “La civilización tiene, como la barbarie, una criminalidad característica que le es pro pia. . . (ésta) pasa del estado agudo y esporádico, al estado cró nico y epidémico” O y de la violencia a la fraudulencia. Las concepciones anteriores llevan a otras dos consecuencias: la ley de saturación criminal y la clasificación de los delincuentes. En cierta sociedad y momento, se cometen tantos delitos co mo resultan inevitablemente de las causas existentes. "El nivel de criminalidad es determinado cada año por las diferentes condiciohes del medio físico y social combinadas con las tendencias congénitas y con los impulsos ocasionales de los individuos según una ley que, por analogía con lo que se observa en química, yo he lla mado ley de saturación criminal. Así como en un volumen de agua dado y a una temperatura especial, se disuelve una cantidad de terminada de una sustancia química y ni un átomo más ni menos, de igual manera, en un medio social determinado, con condicio nes físicas e individuales dadas, se comete un número especial de delitos, ni uno más ni uno menos” (15>. Puede darse un estado de sobresaturación criminal cuando se presentan condiciones exter nas especialmente favorables al delito, por ejemplo, una grave cri sis económica como, en un líquido, aumentan las posibilidades de solución cuando se eleva su temperatura. De esta ley, resulta que le pena tiene poca importancia para disminuir el número de delitos; ha fracasado en esttf su objetivo. La pena viene después del delito; antes, sólo puede ser represen tada como una amenaza por el delincuente: sin embargo, se pre tende que sea un panacea contra la delincuencia. El delito sólo puede ser evitado combatiéndolo en sus causas. Si recordamos los factores del delito, advertiremos que la pena sólo puede operar eiT (13) Ob. ctt., p. 117. (14) Ob. cit.. pp. 214 y 216. (15) Id. id., I, p. 250. —
63
—
algunos psíquicos, pero deja subsistentes todos los demás, r o r eso, hay que hallar sustitutivos penales que realmente desempeñen el papel que se pretende dar a la pena sola. Estos sustitutivos pena les constituyen en Ferri una verdadera Política Criminal. Citemos algunos: trabajos públicos para ocupar a los parados; restricción a la fabricación de alcoüol, para evitar delitos violentos^ la liber tad política que es el mejor remedio contra conspiraciones y aten tados; reglamentación de la prostitución, etc. En cuanto a la clasificación de los delincuentes, Ferri esta blece una que influyó mucho en Lombroso, en cinco grupos: 1) locos (,6), 2) natos; 3> habituales, 4) pasionales y 5) ocasionales. No explicaremos cuatro de ellos porque tienen la misma fundamentación que en Lombroso; pero la de delincuentes habituales contiene novedades; en ellos, los estigmas del criminal nato no existen o están atenuados; se caracterizan por su precocidad y ^u reincidencia rápida y repetida que forma un hábito; este hecho explica la dificultad de la correción: la cárcel suele corromperlos, no reciben ayuda adecuada al ser libertados y se desenvuelven en condiciones ambientales perjudiciales, tales como la miseria, el ocio, el alcoholismo, la mendicidad, etc. Ferri ha sido, sin duda uno, de los mayores penalistas de to dos los tiempos. Ha hecho contribuciones valiosas y sólidas. No es el menor de sus méritos el haber mostrado la necesidad de que las ciencias penales cooperen estrechamente y que se dé máxima importancia a la personalidad del reo; su concepción sintética del delito apunta hacia una solución verdadera si bien peca de me canicista v determinista; su critica a la excesiva confianza en la pena es bien fundada aunque los sustitutivos penales no han mos trado la eficacia que Ferri les atribuía: implantados en casi toda« partes, no han disminuido sustancialmente la delincuencia y, en algunos sentidos, la han aumentado. La léy de saturación criminal, a la que dio tanto relieve, es falsa: no toma en cuenta algo de cuya existencia hoy se discute poco, que es la libertad; además, tan importante o más que laí causas aisladas es la forma en que se combinan en cada caso; por eso, aunque hubiera en una sociedad, en dos momentos distintos, la misma suma de causas criminales — y no hay causas especffi* camente criminales— no habría la misma cantidad ni los mismos (16) Esta designación parece contener una contradicción: o se es loco o se es delincuente, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Pero Ferri y, con él. la escuela positiva, llaman criminales lo cos simplemente a los que "cometen aquellos actos que, cuan do los realizan hombres sanos, son llamados crímenes”, ob. ctt., I. p. 166. —
64
—
tipos de delitos. Vio sólo el aspecto natural del delito e incurrió en el mismo error de Lombrgso al ser .poco receptivo a la evolu ción de la ciencia. Por ejemplo, no tomó en cuenta los tipos de psicología de la forma y estructuralistas que ya se habían difun dido a comienzos del presente siglo. 5.— G ARO FALO - (1852 - 1934).— Rafael Garófalo es ;1 tercero de los grandes positivistas italianos (l7). Lombroso es el antropólogo de la escuela; Ferri, el sociólogo; Garófalo, el magis trado, el jurista. , Como tal, pulique admitía los avances de la escuela positiva, de la que era parte, se encontraba ante la imposibilidad de san cionar a las personas que tenían los rasgos criminales, pero no habían cometido delito: La definición de éste era requisito básico para sancionar. Tal definición no es la de carácter legal; hay que operar con una noción poseída inclusive por personas legas en materias jurídicas: hay que definir el delito natural. Caben en tunees dos preguntas: si hay delito natural y si es posible descubrirlo mediante el método inductivo, único admiti do por los positivistas. Aunque Lombroso y otros han hablado de tal delito natural, el camino por ellos empleado, de analizar los hechos, no conduce al fin deseado. No hay hechos, por espanto sos que parezcan, que hayan sido siempre y en todas partes consi derados como delictivos como sucedería si lo fueran por su pro pia naturaleza. Para evitar perdemos en un maremagnum de d<£ tos. es preciso restringir el campo de las investigaciones, " tratan do tan sólo de averiguar si entre los delitos que reconocen nues tras leyes contemporáneas, hay algunos que en todos los tiempos v en todos los países, han sido considerados como acciones puni bles” (l8). Tampoco esta limitación lleva a conclusiones sólidas. Es que no hay que analizar los hechos sino los sentimientos que con pilos se relacionan. "En efecto, en la idea de delito existe siempre la lesión de uno de esos sentimientos que tienen más pro fundas raíces en el corazón humano y que constituyen lo que sue le llamarse el sentido moral de la sociedad* (l9). Este sentido moral evoluciona como el hombre y la sociedad; se ha tornado hcy instintivo, hereditario: corresponde a aquellos sentimientos sin los cuales la sociedad no puede tener un funcio namiento normal. Sólo no existe en personas anormales o en so ciedades salvajes actuales. (17) Su obra principal. Criminología, apareció en 1884. (18) Garófalo, Criminología, p. 3; el subrayado corresponde al ori ginal. (1») Id. id., p. 4. —
65
—
Esos sentimientos tienen límites superiores, inferiores y tér minos medios; éstos términos medios son los más comunes y los corrientemente exigidos para la adaptación social. Podemos, en tonces, decir que el delito es el acto que ataca esos sentimientos instintivos en la medida media en que son poseídos por una so ciedad; pero no el ataque a cualquiera de esos sentimientos. Garófalo analiza los sentimientos patrióticos, religiosos, de pudor y honor y concluye que los ataques a ellos no constituyen delitos naturales. Sólo quedan, entonces, los sentimientos altruistas de benevolencia y justicia. Estos también tienen extremos de delicadeza; por ejemplo, en quienes llevan la benevolencia hacia el prójimo hasta sacrifi carse por él sin esperar ninguna recompensa. Pero la mayoría con sidera cumplido su deber con 110 causar voluntariamente dolor a los demás. Este, término medio de benevolencia es lo que llama mos sentimiento de piedad o humanidad, o sea, “la repugnancia a la crueldad y la resistencia a impulsos que serían causa de su frimiento para nuestros semejantes” (20). Garófalo se refiere tan to al dolor físico como al moral, pero no al dolor moral puro sino al que está mezclado con daños materiales (violación) o sociales (injuria, calumnia, seducción); por ejemplo, no habrá delito en una burla mordaz. En el sentimiento de justicia, existe también aquel extremo de delicadeza de quienes dan a cada uno lo suyo aunque tengan que sufrir (>en los bienes propios. Pero no exigimos tanto de nadie para no considerarlo criminal; la sociedad se contenta con que se respete la propiedad ajena, o sea, que los individuos se sujeten al sentimiento de justicia en ese término medio que llamamos probi dad. . Dado el punto de evolución a que hemos llegado y las corre lativas exigencias sociales, los sentimientos de piedad y probidad son imprescindibles hoy para adaptarse al medio. El que no los posee no se adapta, delinque. Resulta de lo anterior que el delito natural puede ser defini do como la violación de los sentimientos altruistas naturales de piedad y probidad, en el grado en que son poseídos por el térmi no medio de los miembros de una comunidad y que es necesario para adaptarse a ella. Al lado de los delitos naturales incluidos en la legislación penal, se hallan otros qué no atentan contra los sentimientos na turales. Son delitos simplemente legales. Tal sucede con la mayo
(20) Id. Id., p. 21.
— 66 —
ría de ios delitos políticos y religiosos; gran parte dé los llamados delitos contra la patria, contra el pudor, el adulterio, etc. Los delincuentes naturales pueden ser clasificados conforme & los sentimientos altruistas naturales de que .carecen o que tienen debilitados. El que no posee esos sentimientos, que hoy integrad la naturaleza humana, es un anormal que, en consecuencia, tiene conducta anormal. Sus actps chocan con la conciencia del hom bre evolucionado y normal. El delincuente natural no es un seme jante del hombre honesto; por eso, no inspira compasión ni sim patía. El delito es siempre consecuencia de una 'anormalidad mo ral, sentimental, que se halla en concomitancia con los rasgos des cubiertos por la escuela positiva. El delincuente más grave es el que carece de piedad y, por consiguiente, de probidad, porque ésta es un instinto posterior mente adquirido. Es el llamado asesino, por Garófalo; comete to da clase de delitos, comenzando ñor los que atentancontra la vi da. El que tiene el sentimiento de piedad, pero debilitado, es un delincuente violento, en quien concurren, para producir el delito, fuertes factores externos. Los que atentan contra la probidad son los delincuentes ím probos o ladrones. Como este sentimiento no tiene tan profundas raíces como el de piedad, es juzgado de variadas maneras según los países y supone, generalmente, la cooperación de causas ex ternas. Como se ve, Garófalo reconoce poca influencia a los facto res ambientales y centra su interés en los instintivos y personales. Por eso, la eliminación de las causas sociales sólo ha de traer be neficios limitados. No es verdad que por cada escuela que x abre, una cárcel se cierra o que los medios educativos empleados en las cárceles hayan de corregir a los delincuentes naturales. De ahí la dureza de los medios de represión y prevención que Garófalo aconseja y que deben estar de acuerdo con la persona lidad del que comete los delitos. La cárcel no intimida a los asesinos; quizá allí cuenten con mayores facilidades que en la vida libre; pero sí los /intimida la pena de muerte,, que debe serles aplicada. Se lia dicho que esta posición es contradictoria al sancionar con un acto impío a quienes cometen delitos contra la piedad. Ga rófalo respondió que la pena de muerte se aplica en calidad de remedio, como recurso para evitar males mayores; entre la muer te dada por el asesino y la que él sufre, hay semejanza de hechos, pero no de sentimientos. Además, la piedad sólo se siente por los semejantes y el asesino no lo es. Por fin, la sociedad no tiene el deber de mantener a quien es impío y, dadas sus condiciones per«
— 67 —
sonaies, incorregible (;;). Aquí vemos los extremos a que condu cen ciertas teorías, como la de considerar que el delincuente es específicamente diferente del hombre normal.. La pena de muerte no se aplicará a los delincuentes que pa decen anormalidades no profundas, aunque sean permanentes, es decir, a los violentos y ladrones. Cuando, entre éstos últimos, hay tendencia a reincidir frecuentemente, hay que aplicar la deporta ción; en casos menos graves, la relegación o confinamiento. H 1brá casos en que baste eliminar a los delincuentes del ejercicio de su profesión y otros en que sea suficiente la reparación de los da ños causados a la víctima y al Estado. , Garófalo cree que la criminalidad puede transmitirse por he rencia, peligro que debe evitarse, pero no por medio de castra ción o esterilización sino por la pena de muerte o el aislamiento. Los criminales locos serán sancionados conforme a las causas que los llevan a delinquir. No hay que aplicar penas de privación do libertad de duración fija pues la liberación del reo no debe depen der de que se cumpla un plazc sino de que esté corregido; es pre ferible, por eso, la condena de duración indeterminada. Ln contribución de Garófalo fue n otoria, por ejemplo, al liómar la atención sobre las relacionen entre Criminología y Derecho Penal. Pero no puede decirse que hava delitos simplemente lega les y ctros. naturales: todos tienen que estar determinados por ln ley o no son delitos, por mucha im p ied ad o im probidad que su pongan. Garófalo ha resucitado una distinción medieval entre lo que está prohibido porque es malo (prohibita quia mala) y lo que es malo porque está prohibido (mala quia prohibita); la distin ción es aceptable cuando se acepta una moral absoluta, como hacían los medievales, y no una relativa, como hace G a rófalo . No es fácil admitir que sean delitos naturales sólo ¡os qiv van contra la piedad y la probidad (::). Garófalo piensa que es.) conclusión se impone si se analizan los sentimientos y no los he chos; pero, de seguirse rigurosamente este método, concluiremos que el pudor, el patriotismo, la religiosidad son sentimientos natu rales. No valdrá decir, por ejemplo, que la prostitución tuvo inclu sive, a veces, carácter sagrado porque entonces estaríamos anali-
(21) Id. id., pp. 62 - 65. (22> Constancio Bernaldo de Quiroz — Cursillos de Criminología y Derecho Penal, pp. 21 y ss.— recuerda que el propio Garófalo quebró la excesiva rigidez de su clasificación de los delincuen tes concediendo, en las últimas ediciones de su obra, lugar es pecial a los que atentan contra el pudor, a los que denominó cínicos.
— 68 —
zando hechos y no. sentimientos. Todos los sentimientos citados existían, como ahora, pero cran-distintos los actos (v. gr., el adul terio) que se reconocían como ataques delictivos contra ellos. Aho ra mismo, en relación con el sentimiento de piedad, unos castigan el aborto y otros, no; no es que no haya piedad sino que hay divergencia sobre los actos que la vulneran. Pero, sin duda, Garófalo hizo aportes notables. No es el me nor de ellos su insistencia en la importancia de los sentimientos, que/va contra toda tendencia exageradamente intelectualista. O el rigor con que aplica un principio que, por sí mismo, es sólido: que las sanciones al delito deben-adecuarse a las causas de éste y a la personalidad del autor.
— 69 —
CAPITULO
II
LAS TENDENCIAS ANTROPOLOGICAS 1.— LAS TENDENCIAS CRIMINOLOGICAS GENERA LES .— Desde los primeros años que siguieron a la aparición ds la obra de Lombroso, se despertó un enorme interés por explicar la conducta del delincuente, señalando sus causas. Hubo también notorias discrepancias entre los autoreá. Intentar un resumen de lo que dijeron todos los importantes entre ellos sería tarea poco menos que imposible fuera de que mu cho tendría sólo valor de curiosidad histórica y hasta anecdótico, un natural proceso de decantación ha mostrado los errores que se cometieron y lo que debe ser conservado por valioso. En lincas generales, puede decirse que en Criminología se dan las mismas tendencias que en todas las ciencias que intentan explicar la conducta humana. Por un lado, están los que conceden má)úma importancia a los factores individuales —físicos o psíquicos— en la determina ción del delito. Es difícil englobarlos bajo una sola denominación que incluya a antropólogos, endocrinólogos, psicólogos, psiquia tras, etc. A falta de una denominación más satisfactoria, designa remos como tendencias antropológicas a las que ponen en el in dividuo las causas principales de la delincuencia. Por otro lado, están los que conceden esa importancia a los factores sociales. Algunos hablan de lo social, en general; otros insisten en algunos factores en especial, como la economía o la familia. Lós englobaremos bajo el común nombre de sociologistas. Donde se dan concepciones extremas contrapuestas no tardan en surgir tentativas de conciliación. Eso ha sucedido también en
— 71 —
Criminología con las ¡enciendas llamadas cclccticas. A veccs, la mediación resulta en mera yuxtaposición de lo que sostienen ¡as tendencias extremas; pero en los casos realmente valiosos, surge una nueva teoría en‘que los diferentes datos quedan armónica mente dispuestos, como sucedió, en buena medida con el propio Ferri. A decir verdad, ningún autor sostiene que sólo un tipo do causas lleve al delito; su tendencia resulta de los factores a los que dieron particular relieve de modo que los demás quedan en lugar secundario. Por eso y si usáramos la palabra en su sentido más amplio, podríamos decir que casi todos los grandes criminólogos son, de algún modo, eclécticos; pero reservaremos esa desig nación para los que no reconocen, de manera general, prevalencia notoria a ningún tipo de factores especiales. Como se advertirá, muchos de los autores actuales no son ci tados en esta parte histórica sino en la correspondiente de la Cri minología sistemática en la que más se destacaron por sus aportes. 2.— LOS SEGUIDORES DE LOMBROSO.— Las tenden cias antropológicas tuvieron singular importancia a íines del siglo XIX y comienzos del presente, especialmente en Italia. Por eso. al lombrosianismo se lo denominó escuela italiana si bien con mu cho de exageración pues allí hubo notables críticos de Lombroso. Pero los seguidores de éste no estaban a la altura del maes tro. Son muchos, pero, en general, se limitaron a aplicar las teo rías lombrosianas sin agregarles nada nuevo. Entre ellos está Ma rro quien, en su obra / caratteri dei delinquenti analiza rasgos de criminales. En Alemania, país donde el lombrosianismo tuvo po ca influencia, se destacó Kurella. En los últimos años, el profesor de la Universidad de Roma, Benigno di Tullio, representa una teoría que, en su fondo, tiene mucho de Lombroso si bien sin sus exageraciones. Aunque di Tu llio no admite un criminal nato con los caracteres señalados por Lombroso, habla de una constitución delictiva qi'e no es un esta do morboso, pero que caracteriza a algunos individuos especial mente inclinados al crimen. El lombrosianismo consiste en acep tar la existencia de rasgos propios de .esa constitución delictiva (■). También se traduce en el hecho de que di Tullio tenga una con cepción puramente naturalística del delito. Pero toma en cuenta influencias modernas, como la biotipolcgía de Pende y, consiguien temente, los hallazgos de la endocrinología. No podemos dccir que la teoría de di Tullio traiga cambios radicales p an la Criminolo(1) V.: di Tullio, Trattato di Antropología Criminale, especialmen te pp. 49 y ss. y 124 y ss.
— 72 —
già, pero tampoco puede desconocerse el valor de muchas de sus observaciones asi como su contribución para determinar lo que es un delincuente por tendencia, reconocido hoy casi universalmen te. Por eso, resulta injusta, de puro exagerada, la afirmación de Grispigni según el cual todo lo verdadero que tiene la teoría constitucionalista de di Tullio ya se hallaba en Lombroso y Ferri; en cambio, la crítica acierta cuando observa que di Tullio da exce siva importancia a las desviaciones patológicas y dedica pocas pa ginar aí delincuente ocasional (z). 3.— V O N RO H D EN , L A N G E Y H O O T Ù N .— Si bien no hay ya quien sostenga una Criminología de corte lombrosiano, sue len darse casos en que se siguen caminos análogos que llevan a dar importancia fundamental a los factores individuales, en gene ral, y hasta físicos, en particular. Von Rohden admite, en líneas generales, que la cooperación de los factores internos y externos es necesaria para la aparición del delito, pero resucita la concepción del criminal nato en rela ción con algunos individuos. Von Rohden reconoce que muchas de las críticas hechas contra Lombroso eran justas por lo que re chaza que haya rasgos físicos que caractericen al criminal nato o que la conducta de éste pueda ser explicada sólo por el atavismo o la epilepsia: para el .autor alemán, el criminal se caracteriza esen cialmente por rasgos psíquicos y más precisamente, por la lucur« moral. Fsta fue puesta en relación con la biotipología de Kretsch mer que tanto relieve ha tenido en las investigaciones criminoló gicas alemanas. Pese a esta modernización, como hizo notar Mezger, la tesis de von Rohden merece las mismas críticas que la d¿ Lombroso aun en el caso de que no se hable de individuos que nacen delincuentes sino que se hallan inclinados al delito, que es lo que sostiene el criminòlogo alemán (3). Una fuente de fructíferos estudios criminológicos durante los últimos cincuenta años, ha sido la obra de Lange acerca de la que él considera decisiva influencia de la herencia en la criminalidad. Lange llegó a afirmar que la carga hereditaria con que algunos in dividuos nacen, les señala algo así como un destino, el delito. Pa ra probarlo utilizó el estudio de los mellizos, distinguiéndolos en monovitelinos y bivitelinos C). (2) V.: Grispigni, Dliitto Penale Italiano, T. I, pp. 34 35. £1 pensa miento de di Tullio se advierte también claramente en su obra, posterior a la citada. Principios de Criminología Clínica y Psi quiatría Forense. (3) V.: Mezger, Criminología, pp. 31 -34 donde hay un resumen de la tesis de von Rohden. (4) La obra de Lange, aparecida en 1929, lleva el sugestivo titulo de Verbrechen ais Schiksal, es decir. El delito como destino.
i— 73 —
Detenido análisis merecen las conclusiones de estadounidense Emest Hooton, creador de una teoría antropologista que es proba blemente la más notable de las producidas este siglo (5). Hooton comienza por establecer que el objetivo de su obra consiste en “estudiar las características físicas de los criminales con el propósito de descubrir si se hallan relacionadas o no con las conductas antisociales” (6). Para alcanzar una respuesta, hay que comenzar admitiendo que la conducta de un ser está de acuerdo con sus rasgos físicos. Un chimpancé se conduce como tal porque tiene caracteres físicos de chimpancé. Lo mismo sucede con el hombre. Ahora bien: los rasgos físicos están fundamentalmente determinados por la heren cia, la que crea diferencias inclusive entre grupos humanos. Esto no significa admitir de antemano corrientes racistas ni partir del presupuesto de que ciertos grupos humanos son biológicamente superiores a otros: simplemente se busca uniformar el material con el que se operará, a fin de evitar el riesgo de estudiar casos confu sos y heterogéneos (')• Si se toma como núcleo el estudio del criminal, no es porque a priori se le adjudiquen caracteres antropológicos propios sino porque, si ellos existen, han de ser mejor investigados en indivi duos cuya conducía se opone gravemente a las normas sociales, lo que implica que se distinguen, por su manera de proceder, de los miembros no criminales del grupo biológico al que pertenecen. El problema está en determinar si, a esa conducta, diferente entre cri minales y no criminales, corresponden también diferencias antro pológicas de tal manera que se establezca una clara correlación entre lo físico y lo psíquico. Si esto último ocurre, no pueden me nos que establecerse grupos distintos también en lo que toca a los tipos de delitos cometidos pues cada uno de éstos supone dis tintos caracteres psíquicos (a). Si hay que distinguir grupos raciales y según el delito, tam bién hay que hacerlo con las nacionalidades. “ Una nación es un amplio conjunto de personas que viven bajo un gobierno central, que habita usualmente cierta área geográfica dentro de límites definidos y que, además, posee ciertos rasgos culturales comunes, tales como costumbres, tradiciones históricas y frecuentemente el lenguaje” (9). A ello, hay que agregar generalmente un común fon (5) V.: Hooton, Crirae and the Man. (6) Id. Id., p. 5. (7) Id. Id., pp. 10 y 11. La advertencia era necesaria para evitar in terpretaciones equivocas pues la obra de Hooton apareció en pleno auge del naclsmo. (8) M. Id. pp. 8 - 10. (9) Id. Id., p. 11.
— 74 —
do biológico pues las nacionalidades suelen proceder de un tron
co racial o llegan a formarlo por cruces uniformadores producido durante mucho tiempo. Sentados estos principios, Hooton, cooperado por sus discí pulos, emprendió un estudio que abarcaba a diez estados de la Unión — elegidos según las posibilidades que ofrecían para estu diar determinadas nacionalidades— y que incluía a cerca de die ciocho mil individuos, entre los cuales había criminales, no crimi nales sanos y no criminales insanos C1'). Después de comparar los resultados de las investigaciones, Hooton estableció la existencia de algunos rasgos diferenciales en tre criminales y honrados. Pero su cantidad y calidad no están de acuerdo con el tipo de material con que se operó ni con las espe ranzas que Hooton tenía. Si nos detenemos en la naturaleza de la mayor parte de las diferencias, apenas podremos atribuirlas im portancia criminológica. Podemos tomar como ejemplo el caso de los criminales y honrados de vieja estirpe americana; los crimina les se tatúan más, tienen menos barba y cabello más fuerte; por término medio, hay más pelirrojos delincuentes que honrados; los delincuentes son menos que los honrados en lo que toca a iris muy oscuros o muy claros, etc. ("). ¿Nos servirá el conocimiento de estas diferencias para explicamos el tipo de las causas que lle van a la delincuencia? ¿Implica el cabello rojizo una especial pro clividad al delito? Es indudable que Hooton superó las deficiencias metódicas de Lcimbroso; lo es también que eludiu la tentación de crear tipos criminales; pero no pudo evitar semejanzas que, desde el primer momento, llevaron a sospechar de la teoría entera, por ejemplo, cuando afirma que, si bien ciertos caracteres aislados aparecen co mo insignificantes, combinados tienen una significación decisiva o cuando establece como algo notable que “los hombres al tos y delgados tienden al asesinato y al robo; los altos y pesados, ai homicidio, falsificación y fraude; los pequeños delgados, al hur to y al asalto; los pequeños y pesados, al ataque contra la integri dad personal, a la violación y otros delitos sexuales. . . ” (n). Si lo anterior está sujeto a crítica, lo mismo sucede con la concepción general según la cual los criminales muestran una cla
(10) Los grupos elegidos fueron varios: americano antiguo, el ame ricano nuevo de raza dinárica, mediterránea, celta, alpina, bál tica oriental, nórdica, negra, negroide, etc. (11) Id. id., pp. 121 • 122. Iguales comparaciones se hacen dentro de los demás grupos. (12) Id. id., p. 374. (13; Id. id., p. 37t>.
— 75 —
ra inferioridad biológica en relación con los honrados. Hooton establece la siguiente jerarquía, comenzando por los grupos an tropológicamente mejores para concluir con los más degenerados: a) Honrados sanos. b) Criminales sanos. c) Honrados enfermos mentales. d) Criminales enfermos mentales. La tesis de Hooton provocó, apenas aparecida, opiniones ad versas y no sólo entre los antropólogos y criminólogos sino entre quienes aplican las sanciones ya que la consecuencia de aquella tesis es que la única manera de luchar con eficacia contra el deli to consiste en mejorar racialmente al pueblo. El crítico más agudo fue Sutherland cuyas opiniones expon dremos in extenso porque no sólo señalan los errores cometidos por Hooton sino también las üficultades generales que deben ser tenidas en cuenta y salvadas por cualquiera que intente resucitar las teorías de Lombroso. a) Los reclusos estudiados por Hooton no son simples delin cuentes sino un grupo selecto que no puede lomarse como repre sentativo del promedio de los criminales í 1’). Dado este hecho, las diferencias con las personas honradas, para ser significativas, debieron ser grandes y no tan ligeras como las que se han descu bierto. b) Los grupos no criminales que sirvieron de término de com paración no están bien escogidos ni son suficientemente numere sos; incluyen muchas personas que seguramente tienen caracteres superiores al común de los no criminales ('*) c) Hooton considera que algunos rasgos físicos son superio res a otros, pero no da razón alguna para que tal afirmación sea aceptada. “A menos que el tuviera una prueba independiente de la inferioridad de ciertos tipos de caracteres físicos, debió saca1sus conclusiones tocantes a la inferioridad, de la asociación que encuentra entre la criminalidad y las desviaciones físicas. En este caso, usa la criminalidad para apreciar la inferioridad y la inferio ridad, para apreciar la criminalidad” (16). (14) “Criminal es, para el presente propósito, una persona que cuín pie una sentencia en un establecimiento penitenciario y que se baila convicto por un acto sancionable con prisión” (Id. id., p. 8). Quedan de lado todos los autores de delitos menores que. en virtud de instituciones especiales, no van a parar a las cár celes. (15) Tal el caso de un grupo de bomberos, oricio para el cual se exige especial capacidad física y mental. (16) Sutherland citado por Bames y Teeters, New horizons in Crimlnology, p. 166.
— 76 —
lie ellos el criminológico, con consecuencias notables si bien tam poco dejaron de presentarse exageraciones. No es el menor de lcs> aportes del psicoanálisis el conjunto de métodos novedosos que Iu caracteriza. 5.— TEORIAS DE BASE PSIQUIATRICA — Ya vimos qu. la Psiquiatría tuvo influencia en la Criminología desde hace mu cho tiempo. Esa influencia ha continuado hasta hoy y se traduce en afirmaciones en sentido de que las causas fundamentales de! delito tienen que ssr encontradas en fenómenos mentales patoló gicos. Tal la posición, por ejemplo, de Goring, el gran crítico de Lombroso. Una de las consecuencias de los estudios de Goring fue decisiva contra las teorías lombrosianas acerca del relieve de los caracteres anatómicos: otra llevó a una hipótesis igualmente ¡mtropologista. -Según Goring, Ir, causa principal de la delincuen cia es la debilidad de ia inteligencia, la que ingresa así en el cam po de la Criminología. En cuanto al antropologisnio de Goring, podemos inferirlo claramente de estas palabras suyas: " ti delito en este país (Inglaterra) es sólo en parte insignificante el producto de la desigualdad social o del ambiente adverso o de las otras ma nifestaciones que, en conjunto, suelen se;- llamadas la fuerza di las circunstancias” 0'). Casi al mismo tiempo, Herbert Goddard y William Healy llegaban a conclusiones parecidas en lisiados Unidos. Para God dard, la causa fundamental del delito es la debilidad mental, la que se transmite por herencia de acuerdo a las leyes mendelianas. Llegó a esa conclusión después de estudiar la familia Kallikak ca racterizada porque un elevado porcentaje de sus miembros eran delincuentes y degenerados: Healy, por su parte, empleó métodos de investigación noto riamente superiores a los usados por sus contemporáneos. Admi tió la confluencia de factores individuales y ambientales, pero afir mó que los primeros tenían mayor importancia y, entre ellos, de manera especial, las anormalidades mentales y otros caracteres, aunque no patológicos, del mismo tipo. Tendencia similar se advierte en el criminólogo argentino José Ingenieros cuando divide los factores del delito en biológi cos y mesológicos. Los primeros comprenden “la ‘morfología’ cri minal que estudia los caracteres morfológicos de los criminales, y la ‘psicopatología’ criminal que estudia sus anormalidades psí quicas” (:CI). (19) Cit. por R eckless. Criminal Behavior, p. 172. Criminología, p. 87. En el mismo sentido, el cuadro incluido oii la p. 88.
(20)
— 78 —
d) Hooton considera que los caracteres inferiores son here dados; pero también puede sostenerse que se deben a la alimen tación o a otras influencias ambientales'. c) Hooton nc da la debida importancia a ías diferencias legis lativas enLrc los estados de donde lomó sus delincuentes. í) Hooton 110 estudió adecuadamente las causas sociales del delito (l7). 4 — ESTUDIOS DE PSICOLOGIA CRIMINAL .— Entre los positivistas que se dedicaron sobre todo a estudios psicológi cos. corresponde lugar destacado ;i Hscipión Sígnele quien mos tró gran perspicacia en la selección de casos al extremo de que sus conclusiones han alcanzado mayor longevidad que las de Lom broso, a pesar de tener menor vuelo teórico. Sighele estudio espe cialmente la criminalidad asociada, sea mediante previo acuerdo —la pareja, la banda y la secta— sea sin él —la muchedumbre criminal— (18). A comienzos de siglo, Scrgi realizó estudios muy importan tes sobre la estratificación psíquica, destacando la repercusión de las tendencias primitivas y de los instintos en la criminalidad. En Alemania, los estudios de Psicología Criminal datan de fines del siglo pasado. La Kriminalpsychologi,e de Hans Gros;, publicada en 1898, tiene muchas aplicaciones de la Psicología al estudio del delito, sobre todo en la averiguación del mismo, lo que estaba de acuerdo con el hecho de que el autor haya sido uno de los fundadores de la Criminalística. Mucha mayor importancia tiene Aschaffenburg cuya obra fundamental. Das Verbrechcn und seine Bekaemfung (1903) es clásica en la literatura criminológica alemana; apunta principalmente a las anormalidades mentales co mo c?.usa del delito. Paul Pollitz escribió en 1909 una Psicología del Delincuente que si bien no aporta teorías generales, contiene apreciables estudios acerca del criminal profesional y de algunas formas de conducta antisocial, tales como la prostitución, la va gancia, etc. Aunque iniciadas el siglo pasado, sido en c! presente cuan do adquirieron máximo relieve las teorías psicoan^líticas que es tudian la influencia de los fenómenos inconscientes en la conduc ta humana. Las doctrinas de Freud, Adler y Jung han servido pa ra iluminar hechos que, a la luz de la Psicología corriente, queda ban en la oscuridad y eran incomprensibles. En el último medio siglo, las teorías psicoanalíticas han invadido varios campos, en(17) Estas críticas se hallan- resumidas en la obra recién citada, pp. 166 167 y en Taft, Criminólos? p. 71. (18) La mayor parte de las obras importantes de Sighele fueron tra ducidas al castellano por Pedro Dorado Montero.
— 77 —
Como se advierte, hace resaltar las anormalidades y no los caracteres psíquicos normales. Ingenieros concede particular re lieve a ios rasgos psíquicos, por sobre los morfológicos; son aqué llos los que mejor permiten distinguir al hombre honrado del cri minal y a los diferentes tipos criminales entre sí (u ). “Los delin cuentes tienen anormalidades psicológicas especiales que los arrastrnn al delito o les impiden resistir a él . . De allí se desprende esta conclusión: el estudio ‘específico’ de los delincuentes debe ocu parse de precisar y clasificar sus anormalidades psicológicas” (2:). En consecuencia. Ingenieros clasifica a los 'delincuentes des de un punto de vista psicopatológico distinguiendo: a) delincuen tes por anomalías morales; b) delincuentes por anomalías intelec tuales; c) delincuentes por anomalías volitivas y d) delincuentes por anomalías psíquicas combinadas. 6.— LAS TENDENCIAS E N D O C R IN O L O G IA S.— Se re monta a mediados del siglo pasado y es mérito de Claude Bernard, el descubrimiento de las secreciones internas. Pero su aplicación al campo criminal icnía que esperar cerca de ochenta años. Se gún vimos. Lombroso y Ferri murieron sin aprovechar lo que ofre cía \z ya adelantada endocrinología de su tiempo. La invasión de teorías que trataban de explicar toda la con ducta hu m an a en base a las glándulas d e secreción interna, llegó a ta Criminología después de la primera guerra mundial y lo hizo con las exageraciones características del optimismo que las novtdüdes despiertan en los primeros momentos. Es indudable que di chas glándulas se hallan ligadas con fenómenos tocantes a la edad y el sexo así c o m o la constitución corporal y el temperamento. P é ro el problem a está en probar q u e las glándulas endocrinas son las únicas o tas más im portantes conform acloras de la personalidad humana. Parí;
Luis Ik rm an , personalidad anormal es aquella cuyas glándulas de secreción interna fu n cion a n mal. Esto es valedero también para los crim inales. Rcrman sostiene que entre éstos hay dos o tres v eces más de en ferm o s d e las glándulas que en la po blación normal lo que habla en favor de la decisiva influencia que las hormonas tienen en la determinación del delito. Demás decir que, de tales premisas, resulta una conclusión lógica: la en docrinología aportará remedios o tratamientos decisivos para c u rar y prevenir la delincuencia.
(21) Id. id. especialmente las pp. 95 ■105 y todo el capítulo referen te a la clasificación de los criminales. m ) Id. id., p. iOl.
— 79 —
Más expresos en su optimismo son IVIax G. Schlaap y Edward H. Smith quienes, en su obra The naiv Criminology, consideran que las glándulas endocrinas, al determinar la composición quí mica del cuerpo, determinan también toda la conducta human«;, incluyendo la del delicuente. Lo dicen así: “Quizá no es necesa rio consignar la conexión entre este cuerpo de conocimientos y es peculaciones y el problema de la criminalidad. Si es cierto que las acciones humanas dependen en su cualidad de las reacciones saludables o no saludables de ciertos grupos de células en el cuer po, particularmente en e! cerebro y los sistemas nerviosos; si es cierto que la condición de estas células es determinada primor dialmente por los cuerpos químicos producidos y excretados por las glándulas y s i. . . es posible categorizar la raza y colocar a los hombres en sus propios palomares, los que pueden ser rotulados de acuerdo í> 1 .b s varias glándulas y sus efectos sobre la conducta y aun sobre los rasgos físicos, se sigue que una llave para pene trar el misterio de tan extraordinaria conducta como la exhibi da por el criminal, se halla p la mano" (:3V Por el mismo derrotero siguió el penalista español Mariano Ruiz Funes. Sin embargo, las críticas fueron numerosas y tan evidente mente verdaderas que el entusiasmo excesivo pasó con tantp ra pidez como se había iniciado (:4). La posición actual no es de rechazo completo sino q u e ,c tiende a averiguar en qué medida y forma la inflcncia endocri na se combina con las que proceden de oíros factores biológicos, de los psíquicos y de los ambientales.
(23) Cit. por Barnes y Teeters. ob. cil., pág. 169. (24) El ciclo se inicia en 1921 con la obra de Berman Glands regulaMng personallty; alcanza su ápice en 1928, con The new Crimi nology de Schlaap y Smith y se cierra en 1929. con la obra Endocriminología y criminalidad de Mariano Ruiz Funes el cual, por lo demás, ha abandonado aquellas sus concepciones exage radas según se ve en las conferencias sobre Criminología lleva das a cabo en San Pablo, casi un cuarto de siglo después. Ya durante aquel mismo tiempo, di Tullio, si bien seguidor de Pende, tomaba una posición más acorde con la realidad y lo mis mo hacía Vidoni en su Valore e limiti dell'endocrinología nello stndlo del delinquente, publicada en 1923. Ver el apéndice que di Tullio escribió, bajo el título de Biotipología y criminalidad, al Tratado de Blotipologia Humana de Pende.
— 80 —
CAPITULO
III
LAS TENDENCIAS SOCIOLOGISTAS I.— EL SOCIOLOGISMO LN CRIMINOLOGIA.— La Bio logía y la Sociología modernas quedaron constituidas en sus líneas generales en la segunda mitad del siglo XIX. Los primeros logros de esas disciplinas llenaron de entusiasmo a sus cultores, al extre mo de que ellos perdieron una visión realista acerca de lo que se podía alcanzar con su ciencia, sobre todo en aquel momento. Se inclinaron a gcnen.lizacioncs prematuras que luego la crítica de molió, aunque, como es natural, no totalmente pues 110 todo lo que se hizo concluía en afirmaciones erróneas. Algunas exagera ciones perturbaron momentáneamente el desarrollo de la ciencia, pero casi siempre tuvieron el mérito de atraer la atención hacia problemas especiales. Lo anterior, como vimos, es aplicable al antropologismo; pero también al sociologismo y, en lo que nos concierne, a éste cuando fue aplicado al estudio de las causas del delito. Las tendencias sociologistas —englobando bajó tal denomi nación a todas las que afirman, en la determinación de la conduc ta humana, el predominio de los factores que provienen de la or ganización y funcionamiento de la sociedad, sobre los que se ori ginan en el individuo— fueron numerosas a fines del siglo pasa do y durante lo que va del presente. Eso se debe, entre otras ra zones, a la mayor integración actual del individuo en la sociedad, lo cual implica asimismo mayor dependencia. Hay otros hechos que contribuyen al auge del sociologismo. Por ejemplo, la influen cia que en política y en economía han adquirido las corrientes so
— 81 —
cialistas, sobre lodo de tinte marxista, y el hecho de que muchos de los profesores e investigadores de Criminología provengah del campo de la Sociología, lo que es particularmente notorio en Es tados Unidos. Veremos luego que de este país provienen las teo rías más novedosas e importantes del sociologismo contemporáneo en Criminología. 2.— LA ESCUELA FRANCESA .— El primer brote sistemá tico de sociologismo en Criminalogía está representado por la de nominada escuela francesa, que surgió paralelamente a las tesis de Lombroso. La denominación implica ciertamente una generali zación infundada, como aquella que llevó a tjue se diera el nom bre de escuela italiana a la corriente del antropologismo tambresiano, pese a que en Itaiia había notables sociologistas. Sin embar go, el nombre de escuela francesa es generalmente admitido para designar al conjunto de autores y doctrinas que, desde el PrimeCongreso de Antropología Criminal (1885). se opusieron radical mente a las teorías de Lombrcso y sus seguidores. Hay que reco nocer que la mayoría y los más significativos de tales opositores eran de nacionalidad francesa. Como hace notar Bonger('), el hecho de que tas investiga dores franceses concedieran particular relieve a los factores am bientales era consecuencia de una larga tradición, afirmada espe cialmente por biólogos como Lamarck y Pasteur quienes habían comprobado la importancia del medio al estudiar la evolución de las especies y el origen de las enfermedades infecciosas, respecti vamente. Francia había sido, además, cuna de la Sociología cien tífica y de doctrinas políticas y económicas socialistas. No es, por tanto, contradictorio, que el jefe del sociologismo criminológico francés haya sido un médico forense: Laczi'-saguc. Su, teoría ha sido llamada microbiológica pues equipara a los de lincuentes con los microbios los que no dañan a menos que se en cuentren en el medio adecuado, se reproducen y actúan en el cal do de cultivo favorable. Así, dice: “Lo importante es el medio so cial. Permítaseme una comparación tomada de la teoría moderna. El ambiente social es el medio en que se cultiva la delincuencia; el microbio es el elemento delictivo que carece de importancia has ta el día en que encuentra el cultivo favorable a su multiplicación. Creemos que el delincuente, con sus características antropométri cas y las demás, sólo tiene una importancia muy secundaria. Ade más, todas esas características se pueden encontrar en personas ab solutamente honestas” (!). (11 V.: Introducción a la Criminología, p. 137. (2) Cit. por Bonger, id. id., p. 138. —
82
—
De allí la célebre consecuencia: Las sociedades tienen los de lincuentes que merecen. Desde el primer momento, se hizo notar a Lacassagne que si bien el caldo de cultivo puede activar la multiplicación y toxicidad de los microbios, no los crea por generación espontánea sino que los supone ya existentes junto con una particular capacidad de dañar. Junto a Lacassagne, hay que tratar a Gabriel Tarde, uno de los críticos más enconados de Lombroso, con quien sostuvo polé micas durante cerca de un cuarto de siglo. Paifl Tarde, los facto res determinantes de la conducta humana provienen de la socie dad a través de 'a imitación. A esta palabra hay que darle un sig nificado más amplio que el que hoy tiene. En Tarde, la palabra imitación engloba todos los procesos de contagio y copia, se trate de ideas, de sentimientos o de acciones, procesos que ahora son llamados, respectivamente, sugestión, simpatía e imitación (strictu sensu). Para Tarde, toda la conducta social puede explicarse a través de los mecanismos de creación e imitación. La creación es propia de individuos especialmente dotados que son seguidos por la ma sa, la que copia, pero no siempre comprende las innovaciones. La vida social no da lugar sólo a procesos de repetición sino también de oposición y de adaptación. También el delito es resultado de la imitación, en lo funda mental. Eso explica nó sólo la limitación de las formas en que el delito se presenta y de los medios con que se comete sino la aparición de verdaderas olas de criminalidad. Las innovaciones son pocas, pero se difunden con gran rapidez. Es indudable que la teoría de Tarde tiene mucho de verda dero: diariamente se comprueba la importancia de la imitación en la determinación del delito y en la limitación de las formas en que aparece. Pero peca de exagerada. En primer lugar, no puede concederse a los fenómenos de creación y de imitación el carácter preponderante, casi único, que les da Tarde en .la vida social. En segundo lugar, no puede admi tirse que la imitación sea un proceso Je mera reproducción, fiel y mecánica del modelo, como creía el sociólogo francés, apoyado en la Psicología de su tiempo; es preciso tomar en cuenta la par ticular capacidad receptiva de cada sujeto. En tercer lugar — y este es el punto al que se reconoce mayor peso en el análisis dé los hechos— de que existan limitadas formas y medios delictivo» no se puede deducir que todo se deba a la imitación. Esta exisr: cuando la conducta de un individuo causa la de otro; pero esta re lación causal no se ve en muchas de las uniformidades citadas por Tarde; ellas pueden deberse, por el contrario, a que las conduc
— 83 —
tas similares tienen causas también similares, pero que operan de manera independiente según los individuos; por ejemplo, si va rios delitos son cometidos por los mismos medios, eso puede de berse a imitación, pero también a que los delincuentes tienen a su disposición medios muy limitados en número (3). Los problemas del contagio social y, en especial, del crimi nal, fueron expuestos también por Gustavo Le Bon, al tratar de las multitudes de todo tipo, incluyendo las que cometen delitos (*). Si, por uno de sus lados, la teoría de Tarde se opuso a la es cuela lombrosiana, por otro hizo lo mismo con las de su compa triota, el sociólogo Emilio Durkheim. Este admite como hecho so cial normal a todo el que aparece generalmente en la sociedad; por eso considera que el delito es un fenómeno social normal y no patológico, opinión que ha sido muy fértil en el nacimiento de po lémicas. Pero dondé mayores aportes dio a la Criminología fue en su estudio sobre las causas del suicidio. Este, para Durkheim, no de pende de causas individuales (enfermedades mentales, trastornos pasajeros, sentimientos contrariados, raza, herencia, etc.) sino de la estructura y funcionamiento de los grupos sociales. Para demos trarlo, utilizó estadísticas a las que sometió a agudo análisis. De ellas resulta, por ejemplo, que los católicos dan menos suicidios que los protestantes y ambos, que los no creyentes. Es clara tam bién, dice Durkheim, la influencia del estado civil, pues los casa dos dan menos suicidios que los que pertenecen a otros estados. Las épocas de graves perturbaciones sociales son más propicias al suicidíb que las de- pa2 y prosperidad. En todos estos casos, lo im portante es la adaptación social y la integración; las personas que encuentran mayor posibilidad de adaptación y las que están más fuertemente integradas son las menos proclives al suicidio (5). Es te extremo sociologismo deja de lado los factores individuales y allí se encuentra su punto débil. 3.— V O N L IS Z T .— Alemania fue siempre poco propicia pa ra las teorías de Lombroso quien encontró allí pocos seguidores y (3) V. sobre el contagio social, Tarde. L'opinion et la foule; sobre el problema criminológico. La criminalidad comparada y Filo sofía Penal. (4) V. su obra Psicología de las Multitudes. Ella suscitó una larga polémica pues Sighele acusó a Le Bon de plagiario. A decir ver dad, el libro de éste fue anterior al de Sighele; pero, antes que ambas, el autor italiano había publicado un articulo en el cual exponía suscintamente muchos de los puntos que Le Bon am plió luego. (5) V. Durkheim, El suicidio.
— 84 —
'
de escasa importancia. Por el contrario, allí echaron fuertes raíces las corrientes sociologistas, sobre todo después de que se divul garon las doctrinas maptistas. Dentro de esta línea, el principal representante del sociolo gismo alemán en Criminología es von Liszt quien es también uno de los mayores juspenalistas de todos los tiempos. Von Liszt comienza afirmando, como lo hizo Ferri, que el delito es esencialmente un fenómeno de la vida social. Pero, en cuanto a las causas, rechaza la división tripartita del penalista ita liano y las distribuye en sólo dos grupos: individuales y sociales, las primeras tienen su centro en la persona, provienen de ella; las segundas se originan en el medio en que se vive. Ambos tipos de causas concurren a determinar el delito. “La observación nos en seña que cada delito particular resulta de la cooperación de dos grupos de condiciones: de una parte, de la propia naturaleza indi vidual del delincuente; de otra parte, de las condiciones exterio res, físicas y sociales, sobre todo económicas, que lo rodean” (6). De manera general, de entre estas causas, tienen mayor im portancia las de tipo social - económico. No existen tendencias inna tas al delito: depende “de las relaciones exteriores, de los destinos vítales de los hombres en su totalidad, el que la perturbación del equilibrio conduzca al suicidio, a la locura, a graves dolencias nerviosas, a enfermedades somáticas, a un modo de vida errante y aventurero o al delito” ('). Pero si lo anterior es verdad de modo general, en la masa de los delitos, von Liszt cree que el tipo de las causas que han tenido mayor peso en cada caso concreto, no puede ser determinado sino después de un análisis del mismo. Como resultado de sus estudios, von Liszt afirma que en algunos individuos priman las circuns tancias del momento, que empujan al delito: son éstos los delin cuentes llamados ocasionales. Pero, en otros, la criminalidad tie ne su fuente en profundas características individuales, las que con dicionan una grave proclividad al delito: son los llamados crimi nales por tendencia. Entre éstos, hay que distinguir los corregi bles, de los incorregibles. Esta clasificación tiene en mira no sólo las causas del delito sino las medidas que deben adoptarse para combatirlo. 4.— EL SO C IO LO G ISM O ECONOM 1CISTA.— La mayor parte de los autores citados en este capítulo, tomaron en cuenta las condiciones sociales en conjunto. Pero ya en von Liszt se ad
(6) Von Liszt, Tratada de Derecho Penal, T. II, pp. 10 -11. (7) Von Liszt. cit. por Mezger, Criminología, p. 139.
— 85 —
vierte particular énfasis en los factores económicos. Tal relieve es aún mayor en los autores inspirados en el socialismo marxista. Para ellos, “la sentencia de Lacassagne: ‘cada sociedad tiene los delincuentes que merece’ se debe leer, de acuerdo con la teoría de Marx, como sigue: ‘Cada sistema de producción (v. gr. el feudal, el capitalista, etc.), tiene los delitos que merece’ " (*). Si bien las concepciones criminológicas de tipo economicista comenzaron a surgir a mediados del siglo XIX, adquirieron re lieve como reacción ante el lombrosianismo. Los autores que se citan enseguida, aunque se inspirarán en el marxismo, no se atu vieron estrictamente a ¿1. Turati, en su obra II delitto e la questione sociale (1883) atri buye mucha importancia a la pooreza, la codicia, la falta de fa cilidades materiales (v. gr., la vivienda). Otro oponente a Lombro! j fue Napoleón Colajanni quien insistió en las estrechas relaciones entre el delito y la mala orga nización económica. Esas relaciones se muestran especialmente en los estados sociales anormales, como la crisis, o en la aparición de instituciones antisociales, como la prostitución; o en la deforma ción del carácter personal a través de influencias psíquicas que provienen de la pobreza o de la riqueza excesivas. Quien ha estructurado una teoría más coherente, ya en este siglo, es el criminòlogo holandés Bonger quien afirma que el mo derno incremento de la criminalidad se debe esencialmente a m i sas económicas. Según él, el hombre posee instintos egoístas y al truistas; unos se manifiestan más que otros de acuerdo a las opor tunidad e impulsos del medio ambiente. Si éste favorece el mayor desarrollo, el predominio de los instintos egoístas, no podrá menos que favorecer simultáneamente el incremento del delito. Eso es lo que hoy ocurre como consecuencia de las contraposiciones creadas por el sistema capitalista, en el cual el bienestar de uno resulta de los perjuicios ocasionados a los demás, en un medio favorable al cultivo del egoísmo. Tales contraposiciones son: a) Entre productores y consumidores; los primeros buscan im poner precios lo más altos posibles; los segundos desean comprar a los precios más bajos posibles. b) Entre productores; cada uno combate contra sus competi dores a los que trata de eliminar del mercado. c) Entre capitalistas y trabajadores; los primeros buscan au mentar sus ganancias disminuyendo los salarios; los segundos lu chan continuamente porque sus remuneraciones sean aumentadas.
(8) Bonger, eb. d t. p. 14ft —
86
—
d) Entre obreros, especialmente en tiempos de desocupación, cuando existen varios postulantes para el mismo puesto. Pero no se trata sólo de lo anterior. Bonger analiza varias otras causas favorables al delito. Por ejemplo, los niños se ven obliga dos a trabajar prematuramente; abandonan el hogar y escapan a su control, dejan sus estudios y concluyen en ambientes nocivos, desde el punto de vista moral, para el desarrollo infantil y juvenil, también las mujeres abandonan el hogar; aparecen, en los extre mos de la escala económica, dos grupos parasitarios que viven a expensas del resto de la sociedad: los excesivamente ricos y, por otro lado, los vagos y mendigos (*). Es sumamente difícil conseguir datos e informes sobre la cri minalidad y la Criminología en los regímenes comunistas. En 1966, apareció el primer tratado ruso de Criminología con autorización oficial. En 1967 sucedió lo mismo con el primer tratado publica do en la República Democrática Alemana (,0). En ambos, se sos tiene que el delito es consecuencia de la organización burguesa; si persiste en las naciones comunistas actuales es porque quedan todavía remanentes del capitalismo burgués o hay desviacionismu ideológico o contagios de falsos modelos; “después de la realiza ción perfecta del socialismo, no habrá criminalidad, en contraste con la suposición de criminólogos burgueses que aceptan la cri minalidad como eterna en la sociedad” (n). Los métodos son los propios del materialismo histórico y la dialéctica. Las causas del delito son esencialmente sociales sin que se dé importancia a los factores individuales. Por eso, la obra ru sa dicí: “ Mientras,que la Criminología burguesa concentra su aten ción efi la personalidad delincuente con lo que,en la mayetía de los casos, deja a un lado las cuestiones relacionadas con las verda deras causas en la sociedad burguesa, o también, si se trata de las causas de la criminalidad, las analiza desligadas de la forma de ser del capitalismo como orden social, la Criminología soviética investiga la criminalidad como . . .un fenómeno social” (12).
5.— LOS NORTEAM ERICAN O S.- SU TH ERLAN D Y MER T O N .— La mayor importancia reconocida a los factores sociales sobre los individuales, en los procesos delictivos, es ^común entre los criminólogos norteamericanos; las excepciones son pocas. No siempre se han producido teorías bien estructuradas para sostener una posición sociologista. pero ésta se puede inferir fácilmente (9) Resúmenes de. estas teorías, en Taft, Criminology, pp. 130- 133, y en Reckless, Criminal Behavior, pp. 168 - 170. (10) Para esto y lo que sigue, v. Goeppinger, Criminologia, pp. 36 - 36. (11) Id. id., p. 38. U2) Cit. en id. Id., p. 37. . . . S7 —
revisando las obras, los temas que ellas tratan y la actitud cun que se encaran las diversas causas del delito. Por ejemplo, Clifford Shaw analizó las áreas de delincuen cia o zonas donde se comete mayor cantidad de delitos, cuya cau sa se encuentra sobre todo en el medio ambiente. Bames y Teeters muestran la fundamental importancia que tienen la familia, la vecindad, la organización económica y sobre todo la naturaleza de la sociedad estadounidense actual como cau sas determinantes de especiales tipos delictivos. Asuman una po sición sumamente crítica ante las causas individuales. La obra de Tannenbaum contiene un despiadado y complete estudio sobre la forma en que la política estadounidense rcpeicute en ciertos tipos de delitos, como los resultantes de la existencia de caudillos políticos corrompidos y corruptores, de bandas cri minales y de funcionarios públicos inmorales ('*). Consideración especial merecen las doctrinas de Sur herían^ seguidas por su discípulo Cressey, y de Robert Merton. Sutherland considera que la causa principal del delito se ha lla en la desorganización social y en los conflictos que dt ella re sultan. Aparecen modelos de conducta criminal que son seguidla por las personas que tienen una particular receptividad para ellos. A su vez, esa receptividad se halla determinad? por otros agentes sociales como la familia, la educación escolar, las influencias de la vecindad, etc. Dentro de esta concepción adquieren particular relieve las organizaciones y prácticas criminales que existen en una sociedad. El criminal, de algún modo, se asocia a laiei- ten dencias antisociales y así comete su delito porque se pone en con diciones que son distintas a aquellas en que se encuentra Id peisona honesta. De ahí que la teoría haya sido denaminacl.i de la asociación diferencial. Sutherland da importancia a loj factores psíquicos (H), pero en la determinación de los mismos funda mental la sociedad de modo que son las influencias de ésta las que sirven para explicar la conducta delictiva. La tendencia profunda de esta teoría se-destaca más si se tiene en cuenta la forma crítica en que encara, por ejemplo, los factores hereditarios y otros de tipo biológico O . (13) Esta tendencia general de la Criminología en Estados Unidos depende, en buena medida, de los campos de que provienen los autores principales. Taft, Teeters. Sutherland, Barnes, Cantor, Gillln, son profesores de Sociología; Tennenbaum, especialista en historia. La Criminología es generalmente admitida como cien cia social. (14) Por eso. Goeppinger —Criminología, p. 48— coloca la tesis de Sutherland entre los "enfoques de orientación primordialmen te social • psicológica". (15) V. Sutherland y Cressey, Principles of Criminology, pp. 74 - 95.
88 —
Como todas las anteriores, esta concepción tiene el defecto Jo considerar el factor individual, por ejemplo en lo que toca a ta predisposición implícita en la elección de una situación social de entre las varías que optativamente ofrece el grupo en que se vive. Parece indudable que tal predisposición tiene por lo menos una de sus bases en la herencia y en los caracteres biológicos. Robert Merton es uno de los más notables representantes de las teorías que hablan de la anomia como causa del delito. La cam biante situación social hace cada vez más difícil que los individúe s se adapten a las normas del grupo. Esas normas o ideales de con ducta — incluyendo las normas penales— son propios de cada so ciedad; pero la estructura de la sociedad no brinda los caminos, los medios y las oportunidades para llegar a tales ideales. Actualmen te, se advierte una ruptura entre las normas o ideales y la estruc tura social. Del choque pueden resultar, en los individuos, distin tos tipos de reacción. Ellos son; Conformidad que es la más común y que garantim la conti nuidad de la sociedad. Innovación; en general, se aceptan las normas sociales, pero para realizarlas se utilizan medios novedosos y frecuentemente con trarios a otras normas sociales; por ejemplo, se emplean recursos ilegales o inmorales para conseguir éxito económico. Ritualismo. “Implica el abandono o la reducción de los altos objetivos culturales del gran éxito pecuniario y de la rápida mo vilidad social a la medida en que pueda uno satisfacer sus aspira ciones” (16). Esta actitud resignada no ueja de tener sus peligros. Retraimiento de quienes viven en la sociedad, pero no con ella pues no se integran a ella. Esta actitud se halla entre “los psicóticos, los egotistas, los proscritos, los errabundos, los vagabundos, los vagos, los borrachos crónicos y los drogadictos” (17). Rebelión, es decir, conflicto con las normas vigentes y deseo de sustituirlas porque son inaceptables. Para Merton, la presente situación social es sumamente fa vorable a estos conflictos que, entre sus formas de manifestación, tienen ?a que nos interesa: el delito. Las descripciones de Merton corresponden en buena medida a defectos de la sociedad estadounidense y, más en general, de las sociedades industrializadas, pero dejan de lado condiciones posi tivas y no consideran — pero no porque el autor las haya desco nocido, sino por el tema que enfoca— las causas individuales (16). 110
(16) Merton, Teoría y estructura sociales, p. 159. (17) Id. Id., p. 162. (18) Para la teoria de la anomia, v. la obra citada, especialmente pp. 131 - 201.
— 89 —
CAPITULO
IV
LAS TENDENCIAS ECLECTICAS 1.— EL ECLECTICISM O .— Las teorías, extremas contra puestas siempre causan tentativas de mediación. Si ellas se limi tan a acumular los datos preexistentes de toda procedencia, el re sultado es un producto informe y contradictorio que nada nuevo aporta como no sea mayor confusión. Pero, a veces, el eclecticismo se basa en posiciones de principio que consiguen integrar en una concepción unitaria las opiniones, al parecer irreductibles, de los extremos en pugna. Tal el caso de Ferri, dentro de la escuela po sitiva y, con mayor razón, los de autores tan prototípicos como Gxner, Mezger y Gemelli cuyas teorías, si bien tienen decenios, constituyen, a nuestro modo de ver, una base sólida para edificar una concepción comprensiva sobre las causas del delito. Hemos de usar el nombre común de eclécticos para englobar a quienes, d e numera general, no admiten el predominio de nin gún tipo especial de causa, lo que no excluye que t^l predominio sea reconocido en ciertos casos individuales. Por esto, el eclecti cismo permite distinciones entre tipos de delincuentes. Esta posición es la única que corresponde a las necesidades de ia teoría y de la práctica. De la teoría,-porque es imprescindible integrar la variedad de factores que llevan al delito, en algo de cómún, en vista de que las concepciones unilaterales han mostra do su instficiencia. De la práctica, porque si partimos de tales po siciones unilaterales resulta imposible aplicar con eficacia las san ciones 9 los criminales concretos y realizar una buena Política Cri minal. Lo que ahora se pide, que la sanción se adecúe a la perso-
— 91
nalidad del delincuente, resulta imposible de cumplir si no se re conoce en tal personalidad algo irreductible y propio, que no se infiere de las generalizaciones de las teorías unilaterales; sólo un racional eclecticismo permite hacer ciencia —hallar algo general-y, al mismo tiempo, salvar la individualidad de cada delincuente. La base de estas teorías tiene que ser una Psicología com prensiva y una concepción del hombre que lo tome como una te talidad de cuerpo y espíritu y que vive en sociedad. 2.— MEZGER.— En la historia de la Criminología, se han presentado tendencias unilaterales que pretendieron explicar poi cierto factor —más o menos simple o complejo— toda la crimina lidad. Porque se detenían en lo general — la herencia, la sociedad la familia, etc.— y pretendían explicar lo individual sólo por lo ge neral, perdían de vista que hay aspecto individuales irreductibij? a lo general. “El acto delictivo es una vivencia individual que surge de una situación concreta y que genera efectos asimismo en absoluto concretos, algo fatal en el juego de las fuerzas del todo, aigo his tórico en el sentido metódico. Y lo mismo que al acto delictivo, el delincuente, el autor del acto, es una personalidad individual, singular, que nunca se repite” ('). Esto no quiere decir que Mezger deje de lado las generaliza ciones pues entonces no habría ciencia. Se limita a señalar que lo general no basta pues siempre habrá que tener en cuenta el mo mento configurador propio de cada delito y de cada delincuente. En ottas palabras, no se trata simplemente de hacer ciencia natu ral, de generalizar sino también de comprender el caso concreto. Ese comprender sólo puede alcanzarse mediante una Psicología de tipo dinámico. Los procesos que llevan al delito son los siguientes: a) Dinámica de la disposición ,— El termino "disposición" no es unívoco pues sirve para designar tres tipos de inclinación a obrar más en un sentido que en otro: 1) Disposición heredada ; proviene de los padres y queda fijada en el momento de la con cepción; es la base inicial de las demás disposiciones, a las que condiciona. 2) Disposición innata o congènita que es la que el in dividuo tiene al nacer; ya implica variaciones causadas por el me dio ambiente intrauterino, sobre todo a través de procesos tóxicos e infecciosos, golpes, emociones violentas, etc., sufridos por la ma dre; esta disposición ya es, en parte, adquirida del medio. 3) Dis posición aclaal. a la que Mezger denomina también personalidad:
(1) Mezger, Criminología, p. 248.
— 92 —
f
"es aquella disposición que, sobre la base de la disposición here dada, encierra en sí iodos los influjos y efectos que, hasta aquel momento, han alterado y modificado, en buen o mal sentido. 1& disposición heredada e innata. Representa la totalidad de los fac tores vitales endógenos en ese determinado momento” (:). Por tan to, la disposición existente en el momento de cometerse un delito es ya resultado de la mutua influencia entve lo heredado y lo am biental. El estudio de la disposición permite encontrar las potencias hereditarias de repercusión fenotípica. De entre tales potencias, siempre variadas, surge la realidad actual, la conducta, entre cu yas formas está el delito. La criminalidad latente, sólo potencial, no es criminalidad actual o real. La primera es muy común pues no hay criminal nato que sólo él tenga proclividad al delito; to dos nos inclinamos a éste con mayor o menor intensidad. El gran problema resulta de que. mientras en unos la criminalidad se que da como potencial, en otros se manifiesta. Pero no es ése el problema único. También hay que tener en cuenta que nuestras inclinaciones no son simples; suelen ser re sultado de contrapuestas fuerzas internas, como lo han compro bado la Biotipología de Kretschmer, la Genética y la Psicología individual de Adler. Cada uno es resultado de la dinámica de fuerzas que cooperan o se contraponen. Nuestra personalidad es resultado de un compromiso continuamente cambiante. Eso ocu rre en cada momento; pero la dinámica incesante se muestra tam bién a lo largo de ?a vida. Por tanto, no basta que exista tal o cual rasgo interno aislado que disponga a la criminalidad: ésta resulta Je la*; disposiciones particulares, que pueden anularse, sumarse o potenciarse cuando integran .una totalidad. “Fstas consideraciones muestran lo necesario y fructífero de la captación dinámica del problema de la disposición y, a la vez, lo insuficiente de la consideración usual. En última instancia, los factores endógenos y exógenos del delito, no se pueden separar de modo absoluio. Pues los fací ores endógenos (potencias), en su eficacia criminal fenotípica. que es la única que importa aquí, son a la vez dependientes de los factores exógenos ff están coin fluenciados por ellos. Una eficacia recíproca extraordinariamente complicada de la disposición interna y de los factores externos del mundo circundante se desarrolla ante nuestros ojos y pone de ma nifiesto que los influjos exteriores no solamente son factores in dependientes condicionantes, sino, a la vez. factores del suceder
(2) Id. id., p. 251; subrayad^ en el original.
— 93 —
am'hrco y de su configuración criminal, descomponentes de la dis[JOSiclÓ’l" C). ' b) Dinámica del m edio. — La práctica, exagerada a veces por la teoría, demuestra *que las influencias ambientales tienen papel importante en la causación del delito. Pero tal comprobación, co rrientemente extraída de estadísticas, no es suficiente para com prender los casos concretos. Las estadísticas muestran, por ejem plo. que la familia deshecha conduce a la criminalidad con mayor frecuencia que la familia estable y bien organizada. Lo mismo ocurre con otros factores sociales. Sin embargo, la influencia no se advierte en el ciento por ciento de los casos: hay quienes caen en el delito y otros que no, pese a encontrarse en iguales circuns tancias. Lo que cabe afirmar es que tal o cual hecho puede influir más que otro, pero no que influye siempre. Los factores sociales tienen capacidad para influir en el hecho delictivo; pero tal po tencia no siempre se convierte en realidad. Por eso —dice Mez ger— el estudio de las causas sociales es necesario, pero no sufi ciente para comprender UN delito determinado. “Pues lo que atrae la atención del psicólogo criminalista en la comisión del delito no es la existencia sólo potencial, de una determinada situación del mundo circundante sino el influjo actual que ha ejercido un de terminado ‘medio’ y por el que éste ha llegado a ser causal para d delito perpetrado” (''). En ese proceso actual de influencia, los factores extemos no moldean ai individuo como el escultor a la arcilla sino que \a propia personalidad influida opera activamente, sea al aceptar sea al rechazar las oportunidades c incitativas provenientes del medio. No se puede hablar del medio sin considerar, al mismo tiempo, la personalidad que en él se halla. Tanlo más si ésta busca un me dio que le es adecuado, al extremo de haberse hablado de un.i provocación al medio. Estamos ya predispuestos a ser influidos por ciertos ambientes y a rechazar a otros. Por eso, el medio ambiente, considerado de manera general, deber ser tomado como la materia prima de que se extrae la si tuación personal; ésta resulta del ambiente general, pero ya enca rado conforme a la disposición personal. c) Dinámica de la cooperación tíe disposición y m edio.— La concepción acerca de los factores internos y externos varía según se los considere dinámicamente o conforme a tradicionales moldes mecanicistas. Disposición y medio son sólo potencias que no se actualizan sino después de múltiples influencias recíprocas. No es posible (3) Id. id., p. 262; subrayado en el original. (4) Id. Id., p. 263; subrayado en el original.
— 94 —
sostener una separación neta entre ambos grupos de factores pues coactúan siempre. Eso no implica que no debamos estudiar separadamente los integrantes de disposición y medio. Eso es necesario y lo hacen todos los libros de Criminología pues la etapa analítica es indis pensable. Pero la última visión ha de ser imprescindiblemente dinámica y unitaria. Aún más. Dado el caso concreto y mediante análisis detenido de la actuación de disposición v medio, es po sible determinar, grosso modo, de dónde proceden los factores más importantes aunque sin la pretensión de señala^ porcentajes ma temáticos en la participación. Por eso. podemos clasificar a los delincuentes en disposicionales o por tendencia y en ocasionales, según predomine la personalidad o el ambiente actual en la de terminación del delito. El punto de partida es siempre la personalidad pues ella es tablece la actitud con que el medio es encarado. Ante éste, hay quienes son m uy independientes (autistas) mientras otros se adap tan blandamente (inestables, lábiles, ctc.). Habrá que tomar en cuenta también el hecho, fácilmente comprobable, de que solemos ser muy resistentes a algunas influencias y débiles ante otras. Esta concepción dinámica, como se ve, huye de todo esque matismo. Hs más humana y, pese a su profundidad, se halla más cerca del sano sentido común, 3.— EXNER .— Según esle autor, la Criminología —o Bio Criminal, sepún la llamaba primitivamente— tiene por ob jeto, por un lado, describir el fenómeno delictivo; por otro, indu cir conceptos generales acerca de sus causas. N o busca, por tanto, una mera acumulación de datos (’). Pero el que se busquen regu laridades no hace que el estudio del delito sea de exclusiva incum bencia de las ciencias naturales ya que el concepto de aquél es d elim ita d o .por una norma jurídica valorativa, por cuyo lado to ca también a las ciencias del espíritu. I’or eso, el criminòlogo no' debe contentarse con explicar sino también debe comprender pa ra lo cual se requiere “ la aprehensión del sentido interior de la cosa” (6). Una visión puramente naturalística es insuficiente; hay que tomar en cuenta siempre los elementos vaiorati vos. “ Si el de lincuente actúa ‘mal’, sólo se puede comprender esta ‘maldad’ a través de los motivos fundamentales que le han inducido a ac tuar de esta manera, independientemente de la meta propia que el persiga con su actuación; y su estado de motivación es funda mentalmente distinto en relación con un hombre que hace algo logía
(5) Exner. Biología Criminal, pp. 15 y 18. (6) Id. id., p. 29.
— 95 —
que exteriormente es lo mismo, pero que vale como ‘bueno’ o co mo indiferente” (7). Puede pensarse en la similitud de actos y re sultados naturales y en la diferente valoración cuando mata un ase sino para robar o un verdugo en cumplimiento de una sentencia. Sólo una Psicología comprensiva permite tomar en cuenta todos estos elementos. Con estas advertencias, es posible comprobar que el delito proviene tanto de factores individuales como ambientales. “To das las consideraciones, descripciones y comprensiones biológico criminales se mueven entre dos polos: disposición y mundo cir cundante’’ (s). Ambas influencias coactúan inseparablemente en todo individuo, se interaccionan y condicionan mutuamente. En la base de la disposición está la herencia, la que contiene una serie de potencialidades que pueden o no convertirse en rea lidades. Tales potencialidades tampoco son independientes entre sí sino que se influyen mutuamente. Son las circunstancias exteriores las que provocan la mani festación o desviación de las potencialidades hereditarias o las dejan en estado de mera latencia. De ahí la necesidad de distin guir entre genotipo y fenotipo. No se trata tampoco sólo de lo hereditario: hay que conside rar asimismo las alteraciones que el individuo sufre ya en el seno materno, antes de llegar al medio externo propiamente dicho. En cuanto al mundo circundante, es aquel que se halla en relación con cierto individuo. No hay que confundir mundo ex terno con mundo circundante. “Nuestro mundo circundante es so lamente el mundo exterior en cuanto él nos circundan a nosotros y con nosotros se relaciona de una manera directa o indirecta” (’). Este mundo circundante se halla determinado en buena medida por lo que cada hombre es. Por eso. para un ciego carecen de im portancia las vibraciones luminosas. Nuestro ambiente compren de, por un lado, el mundo circundante natural y, por otro, el mun do circundante social. De ellos provienen influencias corporales —provocadas por los objetos materiales— e influencias espiritua les —como las ideas contenidas en un libro. Estos factores no son independientes entre sf sino que actúan conjuntamente. De la coactuación entre disposición y mundo circundante re sulta la personalidad “comprendida como una totalidad de cuali dades espirituales, psíquicas de un hombre, las cuales lo caracte rizan en un determinado tiempo” (,0). w; (8) (9) (l(1>
la. id., p. 31. Id. id., p. 41; subrayado en el original. Id. Id., p. 49. Id. id,, p. 57.
— 96 —
Toda conducta depende de esa personalidad. Por eso, todo acto, inclusive los delitos, debe ser explicado como resultante ds factores individuales y ambientales. Pero no hay por qué creer que esos factores operan de modo fatal; sin duda existe un mar* gen de libertad frente a ellos (ll). Pese a la coactuación señalada, es posible distinguir los de lincuentes en que prima lo individual —^delincuentes de estado o por tendencia— de los delincuentes en que prima lo ambiental —delincuentes ocasionales— . Esta clasificación sirve de base i?l diagnóstico y al pronóstico criminales, con cuyo' estudio se cierra el libro de Exner. Uno de los grandes méritos d e Exner es el de la sistematiza ción de In Criminología en partes bien distribuidas conforme a la teoría qite h em os resumido. 4.— GEMLLLI.— Fray Agustín Gemelli ha representado en Italia las corrientes más m od ernas del pensamiento criminológico. Ya a c o m ien zo s de este siglo, antes de ingresar a la vida re ligiosa. G em elli fue considerado como agudo adversario de las teorías de Lombroso las que. por sí mismas, o con las alteraciones de d etalle aportadas por sus discípulos, eran las que predomina ban en Italia. G em elli reconoce c o m o mérito de'la escuela antro pológica. el liaber iniciado el estudio del delincuente y señalado !a importancia que el conocimiento de este tiene para las ciencia: penales: pero Lombroso y sus discípulos concluyeron por crear del criminal una imagen tan abstracta y general como la del De recho Renal clásico aun q u e construida con métodos opuestos (IJ). A este error no escaparon otras tentativas de renovar el pensa miento lombrosiano. No es que no existan delincuentes en quienes predominan los factores individuales, inclusive patológicos, sino que es ilegitima toda generalización basada en pocos casos, sobre todo si existen ejemplos con cretos que apuntan en dirección contraria (1J). La clave de la solución se encuentra en el estudio del hom bre concreto. Constituye éste una unidad indestructible en la que no se puede comprobar nunca la influencia independiente de tal o cual factor. " La vida psíquica 110 es un agregado a la vida or gánica o separable de ella; el hombre no es un cuerpo más un alma o algo semejante; el hombre es un todo, un ser sui generis
(11) Sobre este tema, v. id. id., p. 62. (12) V.: La personalità del delinquente, etc. pp. 3 y 4. (13) Id. id., p. 75.
— 97 —
que tiene una vida orgánica y una vida psíquica irreductibles la una a la otra* (M). El estudio de este hombre completo muestra que no hay ras gos antropológicos propios del criminal. Muestra también que, aun que existen influencias ambientales que empujan al delito, no se pueden hacer las exageradas afirmaciones en que se deleitaron los sociologistas. En realidad, el delito sólo puede ser explicado y comprendido por medio del estudio de la psique del criminal, que es la causa inmediata del acto investigado. El núcleo de la inves tigación está constituido “ por este individuo, cuya personalidad se ha tratado previamente de reconstituir, para encuadrar en ella la acción delictiva” (15). Tal reconstrucción se hará con auxilio de la Biología, la Sociología y la Psicología (individual y colectiva). Será la Psicología, en fin de cuentas, la que nos llevará a "deter minar el mecanismo del acto delictivo” (,é). Ella nos muestra que el hombre es activo en sus relaciones con el mundo. Es activo inclusive cuando recibe, por ejemplo, cuando percibe una cosa. Precisamente el fenómeno de la percep ción sirve para demostrar, inclusive mejor que otros, la continui dad que existe entre la vida orgánica y la psíquica así como la preexistencia de totalidades psíquicas en relación con los elemen tos atomizados, que no son fruto sino de una abstracción poste rior. Cuando no se reconocen estas verdades, se cometen los erro res en que concluyeron Lombroso y quienes piensan, en líneas ge nerales, como él. Por lo demás, los elementos constitutivos de la situación que lleva al delito no se combinan mecánica sino dinámicamente. Per sona y ambiente se condicionan recíprocamente y de la totalidad resultante surge la conducta delictiva. Si la personalidad condi ciona al ambiente, éste no puede convertirse en factor del delito a menos que se interiorice, que sea captado por la persona. De allí se concluye qué la “concepción dinámica permite anular la contraposición que existía entre las viejas concepciones biológica y psicológica del delito" (17). Hay dos afirmaciones de Gemmeli que son erróneas y que provienen de su tendencia a permanecer exageradamente apega do a los casos concretos que son fuente, pero no punto de llegada de un conocimiento científico pues éste tiene que generalizar de alguna manera. La primera es la tocante a la imposibilidad de
(14) (15) (16) (17)
Id. Id. Id. Id.
id., id., Id., id.,
p. 15. p. 35; subrayado en el original. p. 35. p. 232.
— 98 —
clasificar a las delincuentes; la segunda, a la imprevisibilidad del delito O8). No se pretende alcanzar, desde luego, una clasificación tan exacta como las de la zoología o una previsión como las de la as tronomia; pero cabcn, dentro de cierta relatividad, que nunca es tan grande como la supuesta por el criminòlogo italiano (I9). Podemos concluir esta parte, haciendo notar que la mayo ría de las teorías actuales se mueven alrededor del eclecticismo y de la función que la Criminología debe cumplir en la sociedad. De ahí el surgimiento de la denominada Criminología Clínica y de la Defensa Social. Lu mayor parte de los puntos fundamentales que ellas sostienen serán encarados en los capítulos pertinentes de la Criminología sistemática y de la aplicada (:o).
08) Id. id., pp. 13 y 232. l'rueba contra estas posiciones extremas son los estudios realizados por el propio Gemelli que demuestran la inexistencia de una libertad absoluta, por lo demás, admiti da en varias partes de su libro; V. pp. 28 • 29. (19) Fuera de la obra de que aqui hemos tratado, Gemelli tiene otra de alto valor llamada Metodi, compiti e Ilmlti della Psicología netlo studio e nella preven done delta delinqnenu. (20) Si comparamos la Criminología actual con la de los primeros tiempos, resaltan enseguida varias diferencias. Entre ellas, ci temos dos. La primera es precisamente la de la escasez relativa de nuevas teorías. Los criminólogos primitivos tendían inmedia tamente a ellas; ahora, ocupan en los textos menos páginas y, a veces, se hallan ausentes; muchas de las nuevas concepcio nes no traen nada de esencialmente novedoso respecto a las an teriores. La segunda toca a la insistencia en la aplicación inme diata de lp Criminología a la práctica; de ahí el contenido de muchos textos de Criminología y la tendencia a no detenerse mucho en las implicaciones teóricas. Buenas exposiciones sobre la situación actual, en la Criminolo gía de López Rey; en las pp. 13 a 89. un análisis de las obras de Criminología que se han publicado en los últimos tiempos. En las pp. 90 a 215, la exposición de las teorías principales. Pueden verse, asimismo. The problem of delinquency. dirigida por Shetdon Glueck, especialmente las pp. 20-42 y 214 - 252. Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela Ñ? 5, 1973,. pp. 153 - 322. Vold. Theoretical Criminology, 8a. impresión, 1976.
— 99 —
Tercera Parte CRIMINOLOGIA SISTEMATICA Sección Primera B iología Criminal
CAPITULO
I
LA HERENCIA 1.— HERENCIA Y A M B IE N T E . — Desde el nacimiento de la Criminología, se ha discutido acerca de cuáles- eran los facto res prevalentes en la causación del delito. Mientras para algu nos —como Lombroso— es fúndame nial la herencia, para otros, ese carácter corresponde a lo ambiental —como ocurrió con la escuela de Lacassagne— . Ha transcurrido cerca de un siglo des de que estas posiciones extremas fueron asumidas y no podemos decir que hayan sido definitivamente superadas. No se puede discutir la importaacia cíe los factores heredita rios; pero no es ése el problema central sino el de si ellos pesan, en la determinación del delito, más que los factores externos o si no alcanzan sino a limitar el campo deniro del cual tales factores externos tendrán posibilidad de actuar. Pongamos el caso de um individuo que es débil mental por herencia; si comete un delito, podremos preguntarnos cuál es la fuerza principal que lo llevó a tal conducta. ¿Será la debilidad mental ligada a otro» caracteres igualmente hereditarios, que encontraron en el ambiente sólo la oportunidad para manifestarse? ¿O' será el medio ambiente, si bien condicionado, pero sólo condicionado, por los rasgos heredi tarios que implican una especial receptividad y capacidad de reac ción frente a los estímulos exteriores? Es indiscutible que, en términos generales, la herencia ya no; . pone en situación de superioridad o inferioridad en relación con los demás. Pero esta afirmación no disminuye la dificultad para responder a las dos preguntas anteriores. Cuando iniciamos el es tudio de un delincuente, este ya tiene una personalidad hecha en
— 103 —
cuya formación han intervenido tactores de distinta procedencia, interdependientes, que es imposible separar para establecer la im portancia de unos en relación con los otros. Eso nos lleva a la necesidad de distinguir para evitar confu siones. La Genética distingue el genotipo del fenotipo. El genotipo es el conjunto de caracteres recibidos por herencia; fenotipo es el conjunto de caracteres que mostramos en detenninado momento, es nuestra apariencia actual. El genotipo queda definitivamente fijado en el momento de la concepción; los caracteres posteriormente incorporados al indi viduo son ya adquiridos. El huevo o cigoto que se forma apenas producida la fecundación y del cual resulta el nuevo ser, está lejos de ser algo simple; contiene rasgos complejos y tendencias contra dictorias. El cigoto está integrado por caracteres recibidos del pa dre y de la madre, cada uno de los cuales aporta el cincuenta por ciento del total. Esos caracteres pueden ser iguales o no. Por ejem plo, es posible que el nuevo ser herede de sus padres la tendencia al color verde de los ojos o que de uno reciba esa tendencia y, del otro, la tendencia a un color distinto. En el primer caso, en rela ción con el carácter anotado, el nuevo ser es homocigoto; en ¿1 segundo, es un híbrido o heterocigoto. Para la práctica, podemos afirmar que es imposible que un ser sea homocigoto en todos sus caracteres; poseemos, aunque sea sólo en potencia, rasgos dife rentes y hasta contradictorios desde el primer momento de nues tra vida. ¿Cuáles de esos caracteres se manifestarán, serán mostrados, se convertirán en fenotipo? ¿Llegarán a fundirse y combinarle para dar un resultado intermedio? Las resouestas pueden adelan tarse parcialmente tomando en cuenta las leyes mendelianas so bre predominio y recesividad aunque hay razones para pensar que tales leyes no son tan rígidas en el hombre como en otros seres vivos inferiores. A medida que el nuevo ser se desarrolla, actualiza las poten cias genotípicas las que, al manifestarse, se toman parte del fe notipo. Este ya tiene, sin embargo, rasgos adquiridos del ambien te. Al nacer, el individuo está constituido por una mezcla de ca racteres hereditarios y adquiridos. Lo anterior nos lleva a distinguir entre caracteres heredita rios y caracteres congénitos, a veces confundidos inclusive por personas relativamente cultas que suelen hablar de la transmisión hereditaria de la sífilis o de la tuberculosis. Lo hereditario queda fijado en el momento de la concepción; pero, desde entonces hasta el nacimiento, median corrientemente nueve meses. Durante ese lapso, el embrión y el feto tienen ya un
— 104 —
medio ambiente, el seno materno, a cuyas influencias se halla i sometidos. Tales influencias están lejos de carecer.de significación des de el punto de vista criminológico pues pueden haber desviado, para bien o para mal, las potencias genotípicas. Tienen importan cia los casos en que las buenas disposiciones hereditarias han sido dañadas o han empeorado las disposiciones malas; en ambos ca sos, el nuevo ser nacerá en condiciones inferiores a aquellas en que se encontraría si mostrara simplemente los caracteres heredi tarios. Entre las causas dañinas se hallan los golpes que pueden afectar al ser en gestación si bien éste se halla bien protegido y no cualquier golpe lo perjudica; los traumas psíquicos de la madre resultante de fuertes emociones o estados de tensión; las enfer medades infecciosas, como la tuberculosis y la sífilis; los proce sos tóxicos de la madre, como los derivados del uso de alcohol, estupefacientes, medicamentos, etc. Por tanto, no todo rasgo propio del recién nacido puede atri buirse a causas hereditarias. 2.— LA HERENCIA EN EL HOMBRE .— Podemos pregun tamos sobre los métodos utilizables para determinar la influen cia hereditaria en el hombre. No caben, en este caso, respuestas tan terminantes como las que se refieren a seres vivos inferiores. No es que el hombre, ser biológico al fin y al cabo, quede fuera de las leyes generales de la Genética; pero el problema está en determinar si ellas son tan fatales como en otros seres. El análisis de las células germinales o gametos no aclara ¡os problemas genéticos que nos interesan ya que es imposible esta blecer, por observación directa, los caracteres que ellas portan; ningún biólogo podrá decimos si el futuro ser es potencialmente flaco o robusto, de temperamento plácido o explosivo. Es nece sario esperar las manifestaciones externas para inferir los rasgos hereditarios. Esas manifestaciones pueden ser aceptablemente. controladas y verificadas en seres distintos al hombre. Las comprobaciones se hacen en experimentos de laboratorio que han sido muy perfec cionados. Así se han inducido las leyes de la herencia biológica. Pero, cuando del hombre se trata, son muchos más difíciles las afirmaciones, inclusive algunas de alcance limitado. Para hacerlas con rigor científico, sería necesario poder manipular el material humano con tanta libertad y seguridad como ocurre con otros se res . Las dificultades que ofrece este estudio experimental en el hombre son particularmente cuatro.
- - 105 —
a) El largo tiempo que va de generación a generación. En el mejor de los casos, hay cinco en un siglo. Eso tomaría dema siado larga la espera hasta seleccionar los tipos cuyos descendien tes serán observados. b) La enorme dificultad de hallar homocigotos, dados los cruces incontrolables que se producen en la especie humana. Por otro lado, aunque se encontraran, razones morales impedirían cru zarlos por mero interés científico. c) La lentitud en la reproducción. Cada familia tiene pocos hijos. Ahora bien, las proporciones establecidas en las leyes mei'delianas no se encuentran en cada grupo pequeño sino que son promedios extraídos de muchos experimentos. En números peque ños, sería imposible fiarse mucho de las conclusiones inferibles que, en tales condiciones, pueden ser gravemente afectadas. d) Para comprobar las leyes de Mendel se recurre a cruces entre personas de la misma estirpe aunque de distintas generacio nes, lo que es moralmente imposible en la especie humana ('). Pero, a falta de experimentos, la observación ha permitido comprobar la vigencia, siquiera en líneas generales, de las leyes de Mendel en los hombres. Por ejemplo, eso ha ocurrido con los cruzamientos entre inmigrantes blancos y nativos negros en Afri ca; ambos, dados los lugares do su procedencia, pueden conside rarse homocigotos en relación con algunos caracteres. Las mez clas se atenían a las leyes de Mendel en sus resultados. Pero estos hechos no pueden ser tomados cómo decisivos en Criminológía a la que le interesan, más que los rasgos corporales, los psíquicos y temperamentales, sobre los cuales faltan datos seguros (2). Por eso, hay enorme dificultad para determinar cuál es la importancia de la herencia en la causación del delito. Si el experimento como tal es imposible en nuestra ciencia, íyielen darse espontáneamente situaciones que se acercan a él y, .por consiguiente, ofrecen facilidades para la investigación. Criíñinólogos y biólogos están de acuerdo en que tales condiciones fayorables se dan en el caso de las familias criminales y de los mellizos. 3.— FAMILIAS CRIMINALES.— En este método, se si gue por generaciones a estirpes entre cuyos integrantes se presen ta alto porcentaje de conductas criminales y antisociales. Así co (1) V. Cousifio Maclver: Herencia biológica y derecho, pp. 119 -129: Varios, Aspectos científicos del problema racial, pp. 76 - 78; ar ticulo dé Jennings titulado Las leyes de herencia y nuestro ac taal conocimiento de la genética humana en el aspecto material. (2) V. Cousifio Maclver. loe. clt.; Jennings, art. cit., pp. 74 - 93.
— 106 —
mo, en cualquier familia, la persistencia por generaciones de algu nos rasgos anatómicos notables lleva a suponer que ellos tienen base genética, de igual manera, se supone que si, en un tronco fa miliar, se dan conductas antisociales por generaciones, pese a que los miembros han vivido en ambientes distintos, ellas serían legí timamente atribuidas a causas hereditarias, que son las que se ha brían mantenido tan constantes como esas conductas. El primer estudio fue realizado en Estados Unidos por Dugdale, quien publicó sus resultados en 1877. Versa sobre el clan que Dugdale designó con el nombre ficticio de Juke. Esta fami lia se inició con Max juke, cuya vida adulta transcurrió en la se gunda mitad del siglo XVIII en una región del estado de Nueva York notoria por la gran cantidad de delitos que en ella se come tían. Era un hombre nido que vivía de la caza y de la pesca, buen trabajador a veces, pero poco inclinado al esfuerzo continuo; buen compañero y gran bebedor; tuvo muchos hijos, incluyendo ilegí timos. Dugdale estudió 709 descendientes de los cuales 540 eran de sangre Juke y 169 procedían de mezclas con otras estirpes. De ellos, 180 no habían logrado mantenerse por sus propios medios y habían necesitado asistencia de instituciones de caridad; 140 eran criminales o infractores; 60, ladrones habituales; 7, asesinos; 50, prostitutas; 40 padecían enfermedades venéreas y habían con tagiado por lo menos a 440 personas. Estas cifras, llamativas por sí solas, no llevaron a Dugdale a posiciones extremas en favor de la herencia pues reconoció la coactuación de factores sociales. Sus conclusiones son resumidas así por Reckless: . “ 1) La herencia es factor preponderante en la carrera de aquella gente en que la constitución está modificada o es orgáni camente débil y la capacidad mental y física están limitadas por la herencia; 2) donde la conducta depende del conocimiento, el ambiente influye más que la herencia y el uso al que la capaci dad se dedica depende del ambiente y del adiestramiento; y 3) la herencia tiende a producir un ambiente que la perpetúa; el padre licencioso da un ejemplo para que el niño lo siga” (*). El estudio de Dugdale no pudo ser proseguido inmediata mente porque se extravió el manuscrito original donde constaban los nombres reales de los miembros del clan Juke; pero en 1911 fue descubierto; se hicieron nuevas investigaciones cuyos resulta dos fueron publicados en 1915 por Estabrook. Para entonces, ha
(3) Criminal behavior, pág.rl83.
— 107 —
bían ocurrido dos hechos importantes; el d an se había dispersa do, vivía en ambientes distintos a los-anteriores y, además, se ha bía mezclado con otras estirpes. Estabrook halló que, de 748 des cendientes vivos de Max Juke, mayores de 15 a5os, 76 eran inadap tados al medio social; 255, más o menos correctos; 323, típica mente degenerados y 94 no clasificados por falta de datos 0). La mejora de la conducta era indudable, pero surgieron di vergentes interpretaciones sobre las causas. Estabrook sostenía que se debía al cambio de ambiente; Devenport, que una vez más se comprobaba la importancia decisiva de la herencia. Pero, al ha ber cambiado los dos tipos de causas paralelamente, era imposi ble -llegar a una conclusión satisfactoria. Goddard, también en Estados Unidos, estudió la familia Kallikak (5). Ella se remontaba a Martín Kallikak, soldado de la re volución estadounidense que había mantenido relaciones con una muchacha, presuntamente débil mental, de la que tuvo un hijo, Martín Kallikak segundo, cabeza de la estirpe criminal y antiso cial. Cuando Goddard realizó sus investigaciones, la familia ha bía llegado a su sexta generación, con un total de 480 descendien tes identificados. De ellos, 143 eran débiles mentales y sólo 46 normales; 36 ilegítimos; 33, inmorales sexuales, sobre todo pros titutas; 24, alcohólicos; 3, epilépticos; 3, criminales y 8, geren tes deburdeles. Posteriormente, el mismo soldado se casó con una joven de buena familia; en esta rama, se identificaron 496 descen dientes entre los etiáles sólo uno era anormal mental y ninguno criminal. Según Goddard, el comportamiento de la familia Kallikak de muestra que el criminal no nace sino que se hace; el centro de las causas del delito lo ocupa la debilidad mental hereditaria. El dé bil mental se halla en inferioridad de condiciones para adaptarse a las exigencias sociales. Allí donde éstas son bajas, el débil men tal se adaptará; pero si las exigencias son mayores, se presentará una desadaptacipn capaz de llegar hasta la delincuencia. “El cri minal congènito ha pasado de moda con el advenimiento de la debilidad mental al problema. El criminal no nace, se hace. PI llamado criminal tipo es simplemente un débil mental, un ser incomprendido y maltratado, arrastrado a la criminalidad para ia cual está bien dispuesto por naturaleza. Es la debilidad mental y no la criminalidad hereditaria la que importa en estas condicio nes. Hemos visto el producto final, pero hemos fracasado en re (4) V. Cousiño Maclver, ob. cit., pp. 156 • 157. (5) Nombre ficticio deriva Jo de dos raíces griegas que significan “beHo” y “malo” .
— 108 —
conocer el carácter de la materia prima” üoddard llegó a s poner que el propio criminal nato de Lombroso era un débil menta Es evidente que, en algunas circunstancias, la debilidad mci tal puede llevar a la delincuencia; pero no por eso puede ser acep tada con el alcance tan general que le atribuye Goddard. No se deben olvidar viejos argumentos en contra de ella, como los si guientes: a) Si bien la escasez de poder crítico de los débiles men tales los torna fácilmente sugestionables por un ambiente indesc-ible, lo mismo ocurre en relación con el buen ambiente; b) no to da debilidad mental es atribuible a la herencia;- probablemente la mitad de los casos se debe a otras causas, como los accidentes, mala nutrición, enfermedades, etc. También se ha hecho notai que atribuir debilidad mental a lu muchacha que originó al clan Kallikak es algo arriesgado dado que tal diagnóstico se hizo en tiempo muy posterior. Otros estudios sobre familias criminales fueron realizados so bre todo en Estados Unidos y Alemania. Podemos citar los que siguen. En el clan Hill, toma lugar de protagonista el alcoholismo; de 737 miembros investigados, 320 eran ebrios graves; 28. me dios; 24 tenían tendencias criminales; 10 eran ladrones habitua les; 20. mendigos; 35, mantenidos por el Estado y 8, prostitutas. Este estudio, como otros, toman en cuenta tanto las conductas so cialmente indeseables como los delitos en sentido estricto y tras lada el problema hacia la herencia de anormalidades físicas \ mentales, al que luego nos referiremos. En la obra de Reckless, se da el siguiente resumen acerca de porcentaje de delincuencia en las principales familias investiga das por considerárselas criminales: “Kallikak. 0,3; Rufer, 1; Nani 1; Marcus, 2; Hill, 4; Dack, 4; Jukes, ò; Zero, 7; Viktoria, 33 Anale 88. Los altos porcentajes en los dos últimos casos, se sos tiene, son debidos a la inclusión de dificultades domésticas me ñores, insultos y faltas, en el inventario de los delitos” ('). Como se advierte, este método no ha llegado a demostra que la herencia tenga una importancia determinante y muy alt: en la aparición del delito. Ni siquiera los porcentajes arriba mer cionados, sobre familias especialmente seleccionadas, prueban ui alto determinismo hereditario. En todo caso, habría que dnalizn
(6) Goddard, cit. por Barnes y Teeters, New borlaons In Crlmlm lo*y, p&g. 117. (7) 01). clt., pp. 184 -185.
— 109 —
por qué la mayoría de los miembros de esas familias no delinque. Se ha sostenido, con muchas razones, que lo más probable es que la delincuencia, en los casos citados, pueda atribuirse al contagia adquirido en un ambiente hogareño particularmente dañino. El caso de la familia de Jonathan Edwards ha sido señalado en Estados Unidos comu una prueba de la debilidad de este mé todo. Aquella familia es mencionada como modelo de honradez y de contribución al país. Pero el padre de Jonathan Edwards se casó dos veces: la primera, con Isabel Tuthill de la que se di vorció por adúltera. Quizá la conducta de Isabel Tuthill proce diera de alguna causa familiar pues uno de sus hermanos había matado a otro hermano; otro, a un hijo. Del segundo matrimonio, con una mujer de reconocidas virtudes, tuvo una larga descen dencia que nunca salió de la mediocridad. En cambio, Jonathan Edwards fue hijo de Isabel Tuthill. De su estirpe, fueron inves tigados H94 descendientes el año 1900; entre ellos, estaban un vicepresidente de Estados Unidos, médicos, abogados, educado res. periodistas, teólogos, militares, marinos, etc., en abundancia v de destacadas cualidades. Si admitiéramos una criminalidad de origen hereditario, ¿no debió haber sido la familia de Jonathan Edwards un ejemplo de criminalidad más convincente que el de los lukes? Este caso parece demostrar, por el contrario, que has ta algunas influencias perjudiciales de familias anteriores pueden ser anuladas por la excelencia del hogar en que los niños se crían. En las investigaciones modernas se tiende a abandonar f 1 caso de las familias cuyos antecedentes son difíciles de estable cer científicamente, por lo antiguos, y se estudia sólo a pocas generaciones, aquéllas sobre las que se pueden conseguir datos firmes. 4.— ESTUDIOS SOBRE MELLIZOS.— Hay dos tipos de mellizos; los univitelinos, monocigóticos o idénticos y los bivitelinos, dicigóticos o fraternos. Los primeros proceden de un solo huevo o cigoto que, en una etapa posterior a la concepción, se escinde para dar lugar a dos o más seres; por tanto, si recorda mos cómo se produce la multiplicación celular, podemos afirmar que los mellizos idénticos tienen la misma carga hereditaria. Los mellizos bivitelinos, por el contrario, proceden de óvulos distin tos, independientemente fecundados por los espermatozoides; la independencia de los procesos de fecundación hace que las com binaciones genéticas sean tan variadas como las de los hermanos corrientes. Si los mellizos univitelinos coinciden en su conducta crimi nal pese a haberse criado en ambientes distintos, la delincuencia
— 110 —
tendrá que atribuirse al factor o los factores comunes, o sea, pre cisamente a los hereditarios. Si, por el contrarío, muestran con ductas discordantes en relación con el delito, tal discordancia no podrá atribuirse sino a los factores diferentes, es decir, a los am bientales. No podrá llegarse a ninguna conclusión en caso de que el ambiente sea semejante para los dos gemelos univitelinos. En el caso de los mellizos bivitelinos, si la herencia tiene pa pel preponderante, se deberán encontrar más discordancias que concordancias puesto que, aunque nacidos de parto múltiple, tie nen genotipos diferentes. Lange — quien, según vimos, creó este método— estudió treinta parejas de mellizos: trece de univitelinos y diecisiete de bivitelinos. En diez de las primeras encontró que, cuando uno de los mellizos había delinquido, el otro también lo había hecho: en los tres casos restantes había delinquido uno solo de la pareja. Entre las diecisiete parejas de bivitelinos. en dos casos habían de linquido ambos mientras que, en quince, sólo uno. De estas ci fras. Lange extrajo una conclusión terminante: "Los mellizos monovitelinos se comportan frente al delito de una manera prepon derantemente concordante mientras que, en cambio, los bivite linos lo hacen de una manera preponderantemente discordante. De acuerdo con la importancia del método de investigación de los delitos, debemos, por tanto, deducir la consecuencia de que la dis posición juega un papel preponderante en absoluto, entre las cau sas del delito” C).
Paro tal conclusión puede calificarse por lo menos de pre matura. Fue Sutherland el que inició una crítica sistemática, desde el primer momento, contra el nuevo método, cuyas limitaciones señaló de la siguiente manera: a) No estaba claramente determinado el método de selección de casos. Unos fueron extraídos de las prisiones bávaras; otros, del Instituto Psiquiátrico Germano. Como no se aclara la proce dencia de cada pareja, es probable que los resultados dependie ran también de la común psicopatía en la pareja de mellizos y no sólo de causas hereditarias. b) No se puede garantizar que se emplearan métodos seguros para clasificar a los mellizos en uni y bivitelinos pues se los había investigado ya adultos; pero el único mciodo seguro es aplicable sólo en el nacimiento.
(8) Cit. por Mezger, Criminología, pág. 154. Subrayado en el original.
— 111 —
* c) Casi la mitad de los mellizos eran de tipo ‘espejo”: uno era igual a la imagen reflejada del otro; así, si uno era diestro, el otro era zurdo. Esto prueba que aun la semejanza física no es tan exacta como se pretende, fuera de que estas diferencias pue den tener repercusiones biológicas y psíquicas más profundas. d) Si la criminalidad de los mellizos univitelinos se debe n razones hereditarias, debió haberse demostrado que también había criminalidad en los ascendientes, quienes presuntamente la habrían transmitido; pero el estudio de Lange sólo demostró que había criminalidad en dos de los diez casos de concordancia. e) El ambiente social de los univitelinos y las reacciones que en él provoca son mucho más semejantes que en los casos de her manos corrientes o de mellizos fraternos. Eso se debe a que los mellizos univitelinos son muy semejantes entre sí y siempre de! mismo sexo, Sutherland ofrece dos posibles explicaciones a la elevada con cordancia que los mellizos univitelinos muestran ante el delito. Ambas posibilidades no se ligan con lo hereditario y son: a) Los mellizos univitelinos son seres anormales; quizá la división del pe der vital del cigoto primitivo pueda explicar las anormalidades criminales posteriores; b) los univitelinos proceden, en general, de hogares con penurias económicas, alcoholismo y relaciones il e gítimas todo lo que significa un mal ambiente para los hijos (’). Este último punto ya contiene la principal crítica que puede hacerse a los estudios de Lange e inclusive a otros posteriores: en ellos no se analiza la importancia de los factores sociales. Las críticas citadas adquieren relieve si se toma en cuenta que H. H. Newman comprobó que los mellizos univitelinos mues tran significativas divergencias de carácter cuando son criados en ambientes distintos. Sin embargo, se advirtió que el método de estudio de melli zos era promisor, de modo que prosiguieron las investigaciones. Los estudios de Rosanoff, realizados en Estados Unidos, tu vieron mucha importancia (IC). Amplió el ámbito de las investiga ciones acopiando datos referentes a delincuentes juveniles y a ni ños que presentan problemas de conducta. Fue. además, un acieito el distinguirlos por sexos. Los resultados finales están en el si guiente cuadro:
(9) V. Sutherland: Principles of Criminology; pp. 79-81 (10) V. Taft, Criminology, pag. 65 y Reckless, ob. cit., pig. 186.
— 112 —
Afectados ' ambos
CLASES DE MELLIZOS
Afectado uno solo
CRIMINALES ADULTOS:
Univitelinos Bivitelinos (del mismo sexo) Bivitelinos (de distinto sexo)
25 5 1
12 23 31
39 20 8
3 5 32
41 26 8
6 34 21
DELINCUENCIA JUVENIL:
Univitelinos Bivitelinos (del mismo sexo) Bivitelinos (de distinto sexo) PROBLEMAS DE CONDUCTA:
Univitelinos Bivitelinos (del mismo sexo) Bivitelinos (de distinto sexo)
Para Rosanoff y sus colaboradores, estas cifras demostraban, una vez más, la decisiva influencia de los factores hereditarios en la conducta criminal y antisocial; sin embargo, se .advierte un ar gumento en contra en la alta concordancia de los delincuentes ju veniles cuando son mellizos bivitelinos del mismo sexo. Este es tudio puede considerarse superior al de Lange por la mayor can tidad de materia] y por la distinción por sexos. , Un cuadro general de las principales investigaciones hasta la segunda guerra mundial, se puede presentar así: Univitelinos
Concord
AUTOR Lange Legras Kranz Stumpefl Rosanoff Porcentajes
(1929). (1932) (1936) (1936) (1934)
Discor.
Bivitelinos
Concord. Discor.
10 4 20 lt 25
3 0 12 7 12
2 0 23 7 5
15 5 20 12 23
70 67,3%
34 32,7%
37 33%
75 67% (*•)
(11) Cuadro contenido en Barnes y Teeters, ob. ett., jAg. 172.
— 113 —
También a estos estudios se tes hicieron críticas semejantes a las que había merecido el de Lange. Se agregaron otras. Resalta, por ejemplo, la discrepancia de los resultados conseguidos por los distintos autores; tal sucede con Legras y Kranz. Los números son excesivamente bajos pava que se puedan sacar conclusiones defi nitivas. Reckless ha hecho notar que si atribuimos a p; iori mayor im portancia a lo hereditario, las discrepancias de conducta entre me llizos univitelinos resultan inexplicables. Tal discrepancia no pue de deberse a causas hereditarias porque, en tal aspecto, los univi telinos son iguales; tiene, por tanto, que deberse al medio ambien te; pero eso implica reconocer que éste tiene influencia decisiva Pero aunque lográramos probar que en los mellizos univitelinos la herencia es preponderante como causa de delito, no podríamos extraer de tales casos conclusiones científicas valederas para los demás hombres. El autor señala que pudo efectuarse una contra prueba que no se ha hecho; consistiría en un estudio sobre los mellizos en general para ver si son más proclives a la delincuen cia los univitelinos o Jos bivitelinos (l2). López Rey observa que no se lian hecho las distinciones pa ra determinar el tipo de delito cometido. Si los dos miembros de una pareja gemela han vulnerado el Código Penal y, en eso, son concordantes, no puede inferirse que también lo son en lo bioló gico y caracterológico ya que verían mucho las condiciones qiu inclinan a tales o cuales tipos delictivos (n). Estudios posteriores han llegado, en general, a las mismas conclusiones que alcanzaron los primeros, ya citados. Por ejemplo, Shufu Yoshimasu (investigaciones en 1941, 1961 y 1965) lanza afirmaciones semejantes á las de Lange, pero sujetas también a críticas (I4). En un análisis que abarca a más de tres mil mellizos. delincuentes y no delincuentes, Christiansen llega a una conchisión no extrema: la herencia determina muchos de nuestros ca racteres personales, pero, por sí sola, no parece suficiente para ex plicar la criminalidad (,5). 5.— LA HERENCIA DE LO ANORMAL.— Si no se ha de mostrado la herencia de lo específicamente criminal, pueden alcan zarse muchos logros con la investigación de algunas anormalidf(12) V. ob. cit., pp. 186 - 188. (13) V. Introducción al estadio de la Criminología, pp. 131 -132. (14) Cit. por Christiansen en su artículo Seroinsness of criminality and concordance among danish twins, incluido en Hood. Crime. Criminology and Public Policy, pp. 65-66. (15) M. id., especialmente, pp. 68 77.
— 114 —
des. Estudios genéticos han demostrado que esa transmisión here ditaria existe, a veces con carácter dominante,, a veces con „carao ter recesivo. Tales anormalidades pueden implicar tend' cia al delito, sobre todo a algunos tipos delictivos relacionados con aque llos rasgos. Es decir, habría una transmisión hereditaria de algu nas formas físicas y psíquicas que involucran una mayor inclina ción al delito. Esta afirmación es mucho menos optimista que la de algunos genetistas, pero se acerca más a la realidad. Sin em bargo, en algunos casos, existe un prejuicio al darse excesiva im portancia a lo anormal como si sólo ello fuera relevante desde el punto de vista criminal; la verdad es distinta: también caracteres completamente normales pueden explicar la aparición de conduc tas delictivas. . -. Los estudios más importantes se refieren a la oligofrenia, las demencias, las psicosis, el alcoholismo y las psicopatías,^! bien éstas últimas comienzan a ser puestas en lugar secundario ya que son difíciles de definir y, además, suponen mucha influencia am biental. Se ha seguido también el método de relacionar la delin cuencia de unas personas con las anormalidades que se dan entre sus parientes más cercanos lo que puede servir asimismo para de terminar el relieve del medio ambiente y, en algunos casos, abrí la posibilidad de tomar extremas medidas de protección social,' como la esterilización (,6). En los últimos años, ha suscitado mucho interés el caso del cromosoma Y doble, cuya presencia anormal se ha señalado espe cialmente en criminales autores de delitos sexuales y violentos. Como es sabido, la fórmula cromosómica de la mujer es XX y, la del varón, XY, de donde resulta que este cromosoma Y es carac terístico de la masculinidad. Hay casos anormales, sin embargo, en que la fórmula se ha convertido en XYY y hasta en XYYY. Estos varanes se caracterizan muchas veces por ser robustos y tener escaso desarrollo mental junto con tendencia a la violencia lo que pone en relieve una relación entre las características natu rales y la predisposición a los delitos señalados, si bien no puede dejarse de lado el hecho de que las investigaciones hayan mostra do que los criminales de fórmula XYY provienen generalmente de sectores en que las condiciones ambientales son malas. Habla en favor de la correlación el que, al parecer, el núme ro de individuos XYY es mayor entre los delincuentes que entre los no delincuentes. Es indudable que, de esta manera, se ha descubierto un nue vo factor cromosómico capaz de influir en la delincuencia. Pero (16) V., a esle respecto, Hurwitz, Criminología, pp. 68 -111.
— 115 —
tienen que evitarse las posiciones extremas según las cuales se ha descubierto la causa de la criminalidad violenta. No sólo ei asun to sigue en consideración sino que la coactuación de factores am bientales es indiscutible. Al fin y al cabo, ya se conocían hechos similares, como la herencia del biotipo atlético y de la epilepsia, que apuntan o inclinan hacia la comisión de delitos violentos. En cuanto a las mujeres con fórmula XXX, no se han reali zado todavía estudios acerca de su criminalidad. Se ha señalado que es frecuente en ellas la debilidad mental (l7). De lo expuesto en este capítulo, pueden extraerse algunas con clusiones. La primera es que no se ha probado una transmisión hereditaria y específica al delito. No se puede dudar de la impor tancia de la herencia para determinar la conducta humana; pero esa determinación no es unilateral: supone siempre la coopera ción con los factores ambientales. Se ha analizado especialmente la importancia dé la herencia de caracteres anormales, la que es evidente; pero también la tienen los caracteres normales, por ejem plo, la constitución corporal.
(17) Sobre este tema de las anormalidades en los cromosomas sexua les. v. la exposición de López Bey en su Criminología, pp. 134 -141.
CAPITULO
II
BIOTIPOLOG1A 1.— ANTECEDENTES Y SUPUESTOS.— Las relaciones existentes entre los caracteres corporales y los psíquicos han sido entrevistas desde hace tiempo tanto por la sabiduría popular co mo especialmente por los artistas. Pero no sólo se descubrieron ta les relaciones de manera intuitiva y empírica; hace veinticinco siglos, la escuela hipocrática ya intentó una clasificación caracterológica con pretensiones científicas y la creación de tipos de va lidez universal; esa escuela habló de cuatro temperamentos distin guibles conforme a los humores corporales predominantes: san* guineo, colérico, flemático y melancólico. Su base no era del todo deleznable como lo prueba el que el fundador de la Psicología ex perimental, Wundt, partiera de ella para su propia clasificación. La Biotipología moderna ha confirmado que hay correlacio nes entre tipos corporales y psíquicos, pero la naturaleza de tales correlaciones sigue en la oscuridad. Son un hecho, peto los enla ces siguen oscuros. Derivan de la experiencia, que nos muestra continuamente casos; pero no puede decirse que se haya descu bierto el tipo de causalidad. Por ejemplo, podemos comprobar, dia riamente que una persona en que predominan el eje vertical o la secreción tiroidea tiende a la introversión; pero nadie ve cómo una de esas características provoca siempre o casi siempre la otra; La correlación existe, sin duda, Dero ante la carencia de ex plicaciones comprensibles sobre ella, tiene que ser admitida co mo un «upuecto necesario para fundar una Biotipología completa,
— 117 —
es decir, que considere tanto lo corporal, como lo psíquico y sus concomitancias (')• En lo que sigue, no debemos olvidar que nos enfrentaremos con tipos humanos, es decir, con conceptos abstractos, pero no con realidades concretas. En los casos individuales, encontraremos mucha mezcla de caracteres; en cambio, los tipos reúnen sólo los que les son propios con exclusión de los demás. La advertencia va le la pena para evitar que se pretenda encontrar “tipos" puros en la realidad —quizá los haya, pero de manera excepcional— o creer que al descubrir los tipos teóricos no debemos ya tomar en cuenta las complejidades y contradicciones que hay en los casos concretos. 2 — LA BIOT¡POLOGIA DE KRETSCHMER.— Es la que ha sido más ampliamente aplicada en Criminología, to que se debo a su propio valor, pero también a su simplicidad. La clasificación kretschmeriana, se asienta en la observación empírica a partir de la cual se llegan a establecer, por inducción, los distintos tipos somáticos y psíquicos y sus relaciones. Desde el comienzo, el autor advierte que los tipos puros so'i muy raros en la experiencia diaria. Por eso, dice, “sólo describi mos como típicos los valores medios de estos rasgos superpuestos y acentuados" ('). La complicación es mayor si consideremos h existencia de intrincados entrecruzamientos entre los distintos ti pos corporales y psíquicos. Las mezclas se dan también dentro de lo psíquico y dentro de lo corporal. Podremos encontrar, por ejem plo, una emotividad pícnica junto a una inteligencia más propi i del círculo esquizotímico; o una cabeza asténica implantada sobre un tronco pícnico. Puede admitirse con Kretschmer que tales en trecruzamientos se deben a las complejas cualidades que se reci ben por herencia. El autor hizo sus clasificaciones partiendo de la experiencia psiquiátrica. El material primitivamente estudiado estaba consti tuido por individuos internados en manicomios. Sólo posterior mente sus conclusiones fueron generalizadas para incluir a los nor males. Las ventajas de este punto de partida son básicamente dos: a) la observación sistemática y prolongada a que se puede some ter a los internados, lo que corrientemente no se puede hacer con las personas sanas, y, b) el hecho de que los anormales no son ra dicalmente distintos de los normales sino que presentan una ex;i(1) Hay blotipologías puramente corporales, como la de la escue la francesa de Sisaud y Mac Auliffe: otras, puramente psíqui cas. como la de Jung. (2) CoaititBcUa y Carácter, p. 17.
— 118 —
geración, en más o menos, de cualidades poseídas también por los sanos; es precisamente esa exageración la que permite observar mejor las repercusiones de cada condición corporal o psíquica en la personalidad total, al mostrar los caracteres relativamente ais lados. Por lo demás, investigaciones realizadas en personas nor males han comprobado plenamente las afirmaciones de Kretschmer. Desde el punto de vista corporal, este autor distingue tres ti pos principales: el leptosomo, el atlético y el pícnico, y tres tipos menos comunes: el gigantismo eunucoide, la obesidad eunucoide y el infantilismo eunucoide, englobados bajo la designación de displásticos. Desde el punto de vista psíquico, distingue el temperamento esquizotímico y el temperamento ciclotímico. Esos temperamen tos pueden darse en normales y anormales. Entre anormales, pue de tratarse de casos en que apenas se ingresa en el campo de la anormalidad; se presentan entonces las personalidades esquizoides y cicloides; en los casos de anormalidad grave {psicosis), las des viaciones patológicas se denominan, respectivamente, esquizofre nia y psicosis maníacodepresiva. La observación mostró a Kretschmer que existe estrecha co rrelación entre las formas corporales leptosomas, atléticas y dis plásticas y la esquizofrenia, por un lado; por el otro, entre las formas pícnicas y la psicosis maníacodepresiva o circular. O sea que, cuando los primeros llegan a la enfermedad mental, muestran su disposición a la esquizofrenia; los segundos, a la manía circular. Estas afinidades pueden comprobarse en la estadística siguien te sobre un total de 260 casos, de los cuales 85 eran maníacodepresivos y 175, esquizofrénicos. CONSTITUCION CORPORAL
Maníacodepresivos
Esquizo frénicos
4 3 2 58 14 — 4
81 31 11 2 34 3 13
85
175 O
Lcptosomos Atléticos Mixtos de leptosomo y atlético Pícnicos Formas pícnicas mixtas Displásticos Diversos no clasificados TOTALES
(3) Ob. clt., pág. 38.
— 119 —
El material posteriormente analizado alcanza a miles de ca sos que han confirmado los datos contenidos en el cuadro ante rior; hemos de acotar solamente las cifras publicadas por von Roh den acerca de 3.262 esquizofrénicos y 981 maníacodepresivos. 981 maníacodepresivos
CONSTITUCION CORPORAL Hábito pícnico y sus mezclas Hábito leptosomo y atlético Formas displásticas Formas atípicas
66,7% 23,6% 0,4% 9,3%
3.262 esquizo frénicos 12,8% 66,0% 11,3% 9,9% (4)
A continuación, daremos un resumen de los caracteres coiporales de cada’tipo. Los leptosomos presentan como nota que primero salta a la vista, “el reducido crecimiento en grosor de un desarrollo corpo ral no disminuido por término medio en longitud.. . (es) una per sona delgada, que parece más alta de lo que es en realidad, de piel enjuta y pálida, de cuyos estrechos hombros penden los bra zos flacos, poco musculosos, y manos de huesos delgados; caja toráxica alargada, estrecha y aplastada, en la que pueden contarse bien las costillas; ángulo cartílagostal puntiagudo, vientre delga do y sin panículo adiposo y miembros inferiores de características semejantes a los superiores" (5). Los rostros son ovales, con nariz larga;4turricefalia'frecuente; mentón y frente huidizos (sobre todo en los esquizofrénicos) lo que unido a la nariz prominente da e) perfil llamado de pájaro; cuello largo y delgado. Los leptosomos tienen muy desarrollada la pilosidad primaria (cabello y cejas), con una cabellera en forma de gorro de piel; el pelo es grueso y cerdoso; la calva, cuando se presenta, es incompleta, “corno co mida por los ratones”; la pilosidad secundaria es escasa en la bar ba y mediana o escasa en las axilas y los genitales. Dentro de este círculo, hay variedades; bajo el nombre de leptosomos se incluye a todas ellas, siendo un término medio ideal que comprende desde las figuras delgadas y raquíticas — a las que suele denominarse asténicas— hasta las esbeltas, tendinosas, gráciles y con cierto des arrollo muscular, que se acercan al tipo atlético. En cuanto a éste, “se caracteriza por el intenso desarrollo dei esqueleto, de la musculatura y también de la piel. La impresión (4) Citado por Kretschmer, ob. cit., pág. 39. (5) Id. id., pig. 19; subrayado en e) original.
— 120 —
producida por el más perfecto ejemplar de este grupo es la siguien te: un hombre de talla entre mediana y alta, de hombros notable mente anchos y resaltados, caja toráxica robusta, abdomen tenso, con el tronco menguante hacia abajo, hasta el punto de que la ca dera y las piernas, a pesar de su robustez, parecen casi gráciles en comparación con los miembros superiores y especialmente con el hipertrófico (6) cinturón escapular. La recia y alta cabeza descan sa erguida en el robusto y largo cuello, en el que los rígidos con tornos oblicuos del músculo trapecio imprimen, su sello caracte rístico al encuentro del cuello y el hombro visto por delante”. “Los contornos del cuerpo quedan dominados por las con vexidades de la musculatura, recia e hipertrofiada, que destacan como en relieve plástico. Las prominencias óseas resaltan espe cialmente en la configuración facial; la recia estructura esquelé tica se aprecia sobre todo en la clavícula, en las coyunturas de manos y pies y en las manos mismas” (7). La piel es gruesa y re cia. Los atléticos, como los leptosomos, suelen tener ciertos ras gos disgenitales, relacionados con constituciones anormales desde este punto de vista. Llegado a su edad media, el pícnico “se caracteriza por un desarrollo intenso de los perímetros cefálico, toráxico y abdomi nal, y por la tendencia adiposa en el tronco, con mayor gracilidad del aparato locomotor (cinturón escapular y extremidades)”. “En los casos pronunciados, es típica la figura de talla me diana, contornos redondeados y rostro ancho y blando sobre un cuello^corto y compacto; de la profunda, ancha y abombada ca¡a toráxica, que se ensancha hacia abajo, nace un robusto vientre adiposo".
"Los miembros del pícnico son blandos, de líneas suaves, a veces muy delicadas, escasos relieves óseos y musculares, manos blandas más bien cortas y anchas y algunas veces las muñecas y las clavículas son muy delgadas, lus hombros no son anchos y voluminosos como en los atléticos sino más bien redondos (sobre todo en las personas de edad), levantados y contraídos hacia ade lante, y con una fuerte inflexión característica en el borde inter no del deltoides, en dirección al pecho. Parece como si todo el cinturón escapular se hubiera retraído por delante hacia arriba por el abombamiento de la caja toráxica; también la cabeza to ma parte en este desplazamiento estático, pues se hunde hacia (6) Bajo e! nombre de hipertrofia. Kretschmer no se refiere a algo patológico sino simplemente "a un desarrollo superior al pro medio"; Id. id., p6g. 24, nota. (7) Id. Id., pp. 24 - 25. Subrayado en el original.
— 121 —
adelante entre los hombros, de manera que el corto y grueso cue llo parece desaparecer paulatinamente, tomando una ligera cur vatura cifótica la columna dorsal superior. El perfil del cuello no es ya esbelto y redondo como en los otros tipos, rematado por la barbilla a manera de amplio y destacado capitel. En los casos pronunciados en la edad adulta y senil, la punta mentoniana se une directamente por una linea oblicua al extremo superior del esternón, sin la característica depresión laríngea normal” (*). El rostro es “ancho, blando y redondo y encima el cráneo grande, redondo, ancho y alargado, pero no muy alto” (9). Es no torio el enrojecimiento de las mejillas y de la nariz. Es frecuente la doble barbilla en la parte inferior de un rostro frecuentemente pentagonal. El cabello es suave, pero hay mayor tendencia a la calvicie que entre los leptosomos, dando lugar a una calva relu ciente y pulida’; la barba, regularmente esparcida; la pilosidad se cundaria es abundante. La talla general es la media. Los caracteres físicos anteriormente descritos para leptoso mos, atléticos y pícnicos toman por base a los varones; pero tam bién se encuentran entre las mujeres si bien modificados por los rasgos propios del sexo. En lo que toca a las displastias, se encuentran más en el círcu lo esquizotímido que en el ciclotímico, según vimos. Dependen especialmente de mal funcionamiento de las glándulas endocri nas, sobre todo de las sexuales, de las que proviene el eunucoi dismo. El gigantismo eunucoide se distingue por el desproporciona do desarrollo de las extremidades inferiores. Es una ligura delga da en la que se nota un gran desdibujamiento sexual; estatura ma yor a la normal con un esqueleto de huesos delgados. Suelen pre sentarse graves anomalías en los órganos genitales, lo que tam bién ocurre en los otros tipos displásticos; hay rasgos afeminados; correspondientemente, en las mujeres se dan rasgos viriloides. El grupo de la obesidad eunucoidc y pluriglandular asume especial relieve porque son raros los obesos que muestran afini dad con el círculo esquizotímico. Aquí estamos ante individuos con adiposidad exagerada y deformante, en muchos casos por in fluencias pluriglandulares. Son típicas la escasa capacidad sexual y las deformaciones de los caracteres sexuales primarios y secun darios. En el grupo de los infantiles o hipoplásticos, no se incluyen las personas en las cuales todos los caracteres se han empequeñi*(8) Id. id., pp. 30-31: subrayado en el original. (9) td. Id., p. 62.
— 122 —
cído proporcionalmente, sino aquellas en que existen despropor ciones y deformidades en que las hipoplasias se mezclan con las hiperplasias. Las hipoplasias se dan sobre todo en el rostro, las manos y la pelvis. La pilosidad secundaría es escasa. Poco desarro llo de los caracteres sexuales que, igual de otros, parecen haberse detenido en un momento infantil o puberal aunque el individuo ya haya superado tales períodos de la vida. En cuanto al temperamento, recordemos que, por un lado, te nemos la línea esquizotímicos normales — esquizoides — esqui zofrénicos y, por otro, la línea ciclotímicos normales — cicloides — maníacodepresivos. Lo fundamental en la investigación de los temperamentos e¿ el estudio del genotipo cuyo conocimiento permite entender las variantes e imbricaciones temperamentales que se presentan en cada individuo. El grupo de la ciclotimia se caracteriza por la denominada proporción diatètica que significa un oscilar entre los polos de la alegría y de la tristeza, a veces con predominio de una u otra. En efecto, no existe aquí un tipo unitario único sino variedades alrededor de la característica central enunciada. Ya entre los mis mos pacientes maníacodepresivos se encuentran los tipos siguien tes: 1) el “sociable, cordial, amable, afectuoso; 2) alegre, humo rista, animado, fogoso: 5) callado, tranquilo, impresionable, blan do” (l0). Todos ellos son socialmente tratables aunque en diverso grndo; poseen una gran afectividad (nada más ajeno a ello que la frialdad de los esquizotímicos). Sintonizan con el medio ambien te, a cuyas influencias nunca son indiferentes. Realistas y prácli eos hasta llegar a veces a tener una actitud materialista hacia el mundo y la vida. No encontraremos en los ciclotímicos gran con secuencia con los ideales ni rígida constancia en los medios para alcanzarlos; también en estos sectores se presenta una gran adap tabilidad ante las exigencias prácticas por encima de la fidelidad a los principios;- por eso, no hallaremos entre los ciclotímicos los excesos del fanatismo. Se destacan como oradores fogosos, comer ciantes, políticos realistas, empresarios audaces. Pero al lado do cualidades generalmente útiles para la sociedad, suelen darse in clinaciones a la “dipsomanía, al derroche, al desenfreno sexual' (“ ). En cuanto a la reactividad, es directa y franca, nunca com plicada y fría. Muóho más complejas son las naturalezas pertenecientes al círculo de la esquizotimia. Los ciclotímicos tienen superficie; los (10) Id. id., p. 15». (11) Id. id., p. 165.
— 123 —
esquizotímicos, superficie y fondo; éste representa una parte ma yor y más importante que aquélla en relación con el todo. Quien sólo conozca la superficie, sabrá muy poco de un esquizotímico; mas como nuestra capacidad cognoscitiva tiene que detenerse en la superficie, ya que nos es imposible introducimos en la intimi dad ajena, podemos asegurar que hay muchos esquizotímicos que se rozan diariamente con nosotros, pero que siguen presentán dosenos como enigmas, aun después dp años de trato mutuo. Escasean las manifestaciones esternas; pero, en cambio, Id vida interior es rica y llena de sorpresas. Estas riquezas y sorpre sas las reservan para sí mismos, pues viven encerrados en sí mis mos, como divididos (esquizo significa escindido) del mundo ex terno y de los demás hombres; Bleuler llamó cultismo a esta carac terística. Autismo que va desde el hosco retraimiento propio de algunos esquizofrénicos hasta la delicadeza tierna y tímida de cier tas naturalezas que se sienten heridas inclusive por los estímulos corrientes de la realidad. Lo anterior explica la dificultad que existe para estudiar a estas personas. Sin embargo, se ha logrado reunir los rasgos típi cos en tres grupos que son los siguientes: “ 1) Insociable, sosega do, reservado, serio (sin humor), raro. 2) Tímido, esquivo, deli cado, sensible, nervioso, excitable, aficionado a la naturaleza y los libros. 3) Sumiso, apacible, formal, indiferente, obtuso, tor pe” (12). Todos se hallan dentro de la proporción llamada psicoesté tica que designa a los temperamentos que se rfiueven, no entre la alegría y la tristeza, como los ciclotímicos, sino entre la excitabi lidad y la apatía, la hipersensibilidad y la frialdad afectiva; pero no se inclinan a un extremo con exclusión del otro; son excitables y apáticos, fríos y sensibles, al mismo tiempo; por eso se dice que los esquizotímicos no sólo están escindidos del mundo sino tam bién dentro de sí mismos, presentando rasgos complicados y con tradictorios. Kertschmer cita a Strindberg, posteriormente esqui zofrénico, quien se describe aáí: “Soy duro como el hielo y, sin embargo, delicado hasta lo sentimental” (l3). El esquizotímico nunca llega a sintonizar de manera plena con el mundo y la sociedad; suele tener una actitud aristocrática de aislamiento general aunque acepte pequeños círculos de amis tades; se forja mundos imaginarios propios que lo alejan del real;
(12) Id. Id., p. 179* (13) Cit. en id. id., p. 181.
— 124 —
se refugia en la poesía, la lejanía histórica o geográfica, en filo sofías abstractas y sistemáticas; por eso mismo, son poco prácticos. En cuanto a la marcha y ritmo de los procesos psíquicos, es frecuente que aparezcan saltos bruscos e inexplicables para quien observa desde fuera. Lfe esquizotimia se halla con sus notas más puras en los leptosomos; en atléticos y displásticos, suelen presentarse caracteres diferenciales, si bien insuficientes para justificar la creación de un círculo temperamental aparte. Desde el punto de vista criminológico contiene destacar al gunos rasgos de los atléticos. Son individuos lentos, pausados y hasta toscos en el aspecto psicomotor; se dedican especialmente al atletismo de fuerza; reaccionan poco ante los estímulos y son poco precisos en sus movimientos, sobre todo en los casos en que se necesita más delicadeza que fuerza; poco inclinados a las reac ciones nerviosas por lo cual difieren de los leptosomos. Son típi cas en ellos la denominada viscosidad psíquica y la gran tenacidad en los propósitos y en la conducta; pero suele ocurrir que, de pron to, el ritmo lento y reposado se acelera hasta límites inconcebi bles, dando lugar a la clásica explosividad de los atléticos, duran te la cual pueden cometer los mayores excesos; este hecho expli ca la tendencia a encontrar afinidades entre la epilepsia y la cons titución atlética, al mismo tiempo que justifica el que no se consi dere a los atléticos como simples esquizotímicos. Particular relieve tiene el desarrollo de la sexualidad para el estudio de las relaciones entre la constitución y el delito. En los ciclotímicos la sexualidad es franca, directa, cálida y natural, con escasas aberraciones del instinto. En los esquizotímicos, por el contrario, es complicada y contradictoria, con mayor frecuencia de los extremos de hipersexuaüdad y de debilidad sexual. A ve ces, amboe extremos se suceden en cortos intervalos en la misma persona; las aberraciones instintivas son más frecuentes que en los ciclotímicos, sobre todo la homosexualidad entre los leptosomos. 3.— CRIMINALIDAD DE LOS TIPOS KRETSCfIMERlA NOS .— Son numerosas y altamente instructivas las; aplicaciones que la Biotipología de Kretschmer ha tenido en el terreno crimi nológico. Daremos a continuación, un resumen de los datos y conclu siones a que ha sido posible llegar. Hay que partir del principio de que la Biotipología, aunque importante para explicar el delito no prescinde ni puede hacerlo de las influencias ambientales, según el propio Kretschmer reconoce. Kretschmer considera que ofrecen particular interés los de-
— 125 —
iincuentes habituales porque en ellos predominan los factores in dividuales sobre los sociales —afirmación discutible, por lo me nos si se pretende darle vigencia absoluta— Mucho más discuti ble es la opinión de que los delincuentes profesionales y habi tuales son psicópatas. Para sostener esta tesis, Kreíschmer se basa en una regla, que él llama externa y que le sirve de criterio. Se gún esa regla, se designan'“como psicópatas a aquellas personas que, por motivo de su estructura temperamental, tropiezan con di ficultades de adaptación al medio común, haciendo sufrir a la co munidad o sufriendo en el seno de ella” (I4). No se puede negar ni que la falta de adaptación social sea un signo que, unido a otros, permita deducir que una persona es psicópata ni que el delito significa en muchos aspectos una falta de adaptación social. Pero de esto a asegurar que todo delincuen te profesional o habitual es un psicópata, hay mucha distancia. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un adúltero habitual y que se relaciona con varias mujeres, supongamos prostitutas, en un país donde el adulterio constituye delito: sería delincuente y, por aña didura, psicópata. Pero si se traslada a Bolivia o si en su patria queda abolido ese tipo penal, sus actos ya no serán delictivos y desaparecerá la base principal para que se lo considere psicópata. ¿Es que la mera vigencia de una norma penal es suficiente par.) establecer que alguien es psicópata? Ciertamente, el concepto de psicopatía no es puramente natural; pero tampoco se halla tan estrechamente ligado con lo penal. En cuanto a la delincuencia por tipos, desde un comienzo po demos suponer que los ciclotímicos serán menos delincuentes que los esquizotímicos. La ciclotimia es un temperamento más adap table a las exigencias sociales. La esquizotimia, por el contrario, se da en individuos autistas, hoscos, independientes del medio con el cual se suelen colocar en oposición, a veces violenta. El prime ro es un temperamento en el que abunda la simpatía cálida hacia los semejantes; el segundo se distingue por su frialdad sentimen tal acompañada de fuerte dosis de incomprensión para con el pró jimo. Las investigaciones han confirmado esta suposición. En lo que toca a estadísticas de delincuencia general, es cla ro el siguiente cuadro de distribución de criminales según los ti pos kretschmerianos y su relación con los porcentajes en que di chos tipos se encuentran en la población normal. Designamos con “1” a los leptosomos, con “a ” :í los atléticos y con " p ” a los pícnicos.
(14) Id. Id., pp. 276 - 277.
— 126 —
Población adulta normal EN LOS CRIMINALES: Halle (150 sanos) Nictleben (91 enfermos mentales) Kiel (100 sanos) Graz (225 sanos) En conjunto
1
a
P
50
30
20
52 42 32 32
40 45 57 *8
8 13 11 10
40
50
10 (*5)
Si bien este cuadro ha recibido algunas críticas, sobre todo cu relación con el hecho de que los criminales pertenecen a dis tintas regiones en las que quizá cambie el porcentaje en que se distribuye la población normal (la citada pertenece a Suabia), sin embargo, en sus líneas generales, la conclusión final no puede me nos que ser aceptada. Nos damos cuenta de que el primer lugar en la delincuencia general lo ocupan los atléticos, siguen los leptospmos y sólo en el último puesto se hallan los pícnicos. También se han podido comprobar diferencias en otros as pectos, por ejemplo el de la criminalidad en relación cotí la edad. Schwaab proporciona datos significativos. Los leptosomos se ini cian temprano en la delincuencia, entre los 14 y los 19 años, inci den menos en ella entre los- 30 y los 50 años, para luego iniciar una nueva alza. Los pícnicos no muestran particular propensión a comenzar temprano, perQ dan índices de delincuencia crecien tes entre los 25 y los 50 años, edad en que, más o menos, el nú mero de delitos se estabiliza en un nivel alto. En cuanto a preco cidad, los atléticos ocupan un lugar intermedio entre leptosomos y pícnicos, pero mantienen luego un nivel de criminalidad cons tante hasta los 55 años, cuando se presenta una declinación. L-i línea más firme y sostenida es la de tos displásticos. Lo mismo su cede con las formas mixtas, pero con la diferencia d e^ u c, al con trario de los demás tipos, su criminalidad crece a partir de los 55 ó 60 años (,é). Ya Ferri había afirmado que los delincuentes habituales tí picos se inician precozmente. Schwaab lo ha confirmado, aunque por otro camino, al comprobar que los pícnicos, que no dan gran porcentaje de delincuentes prematuros, tampoco contribuyen apre(15) Mezger, Criminología, p. 135. (16) Kretschmer, ob. dt., p.^283.
— 127 —
dablem ente en las cifras de delincuentes habituales; los pícnicos escasean cada vez más a medida que áe agrupan los delincuentes habituales por un creciente número de reincidencias; son menos, por ejemplo, entre los que han sido condenados ocho veces que entre los que lo han sido cuatro veces. Precisamente lo contrario sucede con los leptosomos, atléticos y displásticos que, de tal mo do, muestran clara inclinación a la reincidencia (l7). Resalta, consiguientemente, la escasa corregibiüdad de los atléticos, leptosomos y displásticos, al lado de la corregibilidad de los pícnicos. Ya en 1923, Vierstein, estudiando a 150 reclusos de Straubing, encontró entre los esquizotímicos un 58% de incorre gibles y un 20% de corregibles mientras que, entre los ciclotímícos, había un 12% de incorregibles y un 65% de corregibles (l8). Tal hecho está de acuerdo con las características temperamenta les; ya vimos que el ciclotímico es de fácil adaptabilidad y se so mete a las influencias externas — de las que fundamentalmente echan mano los intentos correctivos— mientras que los esquizo tímicos resisten a las influencias ambientales y suelen presentar una personalidad terca y persistente en todo tipo de comunidad, incluyendo la penitenciaria. Otro punto importante es el de la relación entre los tipos kretschmerianos y los tipos de delitos. De las investigaciones de Schwaab y Rield pueden extraerse significativas conclusiones. Los atléticos se inclinan preferentemente a los delitos en que prima la fuerza bruta, a los delitos violentos contra las personas y las co sas. En cambio, su número escasea notablemente en los delitos de estafa y afines, que tienen un carácter intelectual, frío y preme ditado por excelencia. Esa forma de conducirse está de pleno acuer do con los elementos explosivos que integran el temperamento del atlético; tales elementos, de tipo epileptoide en ciertos casos, no son sino secundarios en la población atlética normal, pero abun dan y son más claros entre los atléticos delincuentes. Los displásticos no se destacan especialmente en ningún tipo de delito salvo los dirigidos contra la moral. En este caso, gene ralmente los cometen sin violencia. Esta forma de conducirse pue de explicarse por las anomalías endocrinas que son propias de los displásticos. Suelen darse en ellos impulsos anormales en lo sexual, lo que puede llevarlos a la comisión de delitos sexuales en que se manifiestan aberraciones del instinto. Los leptosomos se destacan en dos sentidos: en los delitos contra la moral y los cometidos con violencia, quedan por debajo de los otros grupos. En cambio, descuellan en los delitos de robo (17) Id. Id., pp. 283 - 286. (18) Mezger, ob. cit., p. 132.
— 128 —
y estafa. Tales hechos se explican por ser los leptosomos autista¿, no inclinados a las reacciones impulsivas directas. Su poder sexual es frecuentemente inferior al medio. Tampoco cuentan, sobre to do en la variedad asténica, con la fuerza necesaria para hacerla valer en sus actividades delictivas. Pero son individuos fríos, cal culadores, inteligentes, indirectos en sus reacciones lo que los fa culta especialmente para la estafa, delito en el cual ocupan el pri mer lugar entre todos los grupos. Lps pícnicos escasean mucho en el grupo de los ladrones, me nos en los delitos de violencia y están en mayor número en el grupo de los estafadores. Esta forma de conducirse frente al de* lito puede explicarse porque los pícnicos se adecúan al medio ambiente en el que les toca desenvolverse, pero tienen una excita bilidad pronta ante ciertos estímulos externos, la que dura poco tiempo y luego da lugar al arrepentimiento. Su agilidad mental y su forma de integración en la sociedad, en que se dedican mucho al comercio y la industria, explican su alta participación en los delitos de estafa. Su constitución endocrina suele impulsarlos a cometer delitos contra la moral si bien se hallan ausentes las abe rraciones. La vagancia y la mendicidad se dan fundamentalmente en i los individuos del círculo esquizotímico. Los ciclotímicos se in clinan a otras formas de conducta antisocial (19>. ' CON CLU SIO N ES .— Lo primero que hay que recordar es que los tipos son eso: tipos, o sea, entes ideales abstractos cuyo conocimiento no es suficiente para lograr otro exhaustivo del ca so concreto; éste es siempre más rico en cualidades pues fuera de las “típicas” o generales contiene las individuales, irreductibles a esquemas abstractos. Todo tipo es abstracto; pero el delincuen te es real y concreto. Esta limitación, inherente a toda Biotipología, ya la vio el mismo Kretschmer: “No es que la Biología cons titucional sea hoy algo perfecto; pero, de todos modos, ni en el orden heredobiológico ni en el criminobiológico puede prescindirse de ella; no hay otro recurso que el colaborar en su desen volvimiento” (J0). ( Exner ha considerado que estas investigaciones sobre delin cuentes han logrado pocas ganancias netas (JÍ). Tal afirmación pe ca de pesimista, según puede comprobarse echando una ojeada a las páginas anteriores. Pero hay que tenerla siempre presente m / (19) V. Id. id., pp. 132 -136. (20) Ob. cit., p. 273. (21) V B Criminal, p. 250.
— 129 —
ra evitar un peligro en que se puede fácilmente incurrir: el de pensar que la Biotipología es algo así como una llave maestra qu^ abre la puerta de la comprensión de todo lo relacionado con el de lincuente; eso no es verdad. Por este camino, llegaríamos a atri buir a la Biotipología un rigor y una universalidad que ni sus au tores quisieron darle; así se retom aría, aunque de otra mañero, a Lombroso: así se concluiría con imposibilitar la aplicación d¿ la Biotipología a los casos concretos a fuerza de querer obligar ¡> éstos a que se adecúen a aquélla. Se olvidaría que, al subsumir caso concreto en un tipo, nos limitamos a reconocer en aquél los rasgos generales, dejando de lado lo estricta e irreductiblemente individual, lo atípico; con tal error de partida se puede llegar a consecuencias indeseables ya que tipificar no es todo. Los tipos nos dan meras pautas de orientación para el estudio de la reali dad. No corresponden a cada caso concreto totalmente considera do; son términos medios, como ya vimos; se trata de medias ma temáticas que no pretenden recoger toda la enorme variedad cua litativa de lo real. Por lo tanto, si bien hay que usar la Biotipolo gía, no hay que creer que ella lo logre todo. Por otra parte, puede correrse el riesgo, en los estudios biotipológicos, de que todo se detenga en el estudio del tipo con !o que se cometería otro error que el mismo Kretschmer ha evitado al tomar también en cuenta los factores ambientales. Vemos, pues, que la Biotipología kertschmeriana — como las demás— tiene riesgos que pueden’ ser evitados con sólo recordar las advertencias de su creador. 'Más serias nos parecen ctras objeciones. Por ejemplo, en re lación con los atléticos pues ellos suelen presentarse más como ti pos intermedios entre leptosomos y pícnicos que como tipo inde pendiente. Fuera de que resulta poco coherente el que haya un sólo temperamento característico de dos tipos constitucionales (2:V Además, aún no están claras las implicaciones existentes entre la raza y el biotipo, el grupo socioeconómico al que se pertenece, la forma de vida; entre estos aspectos existen relaciones que no han sido enfocadas con la suficiente amplitud por la Biotipología. Pién sese, por ejemplo, en los caracteres típicos kretschmerianos y ¿i pueden aplicarse, lisa y llanamente, para hacer una clasificación de los delincuentes bolivianos con tanta exactitud como la alcan zada en Alemania donde el material humano es más o menos uni forme y se halla bien estudiado.
(22) Véanse las observaciones del propio Kretschmer, oh. cit., pp. 230 -240, sobre las peculiaridades de los atléticos.
— 130 —
4.— O T R A S B IO TIPO LO G 1A S. — Fuera de la de Kretsch mer, existen otros tipos de Biotipología, algunas de ellas quizá más completas. Pero aquí nos interesan especialmente las aplica ciones criminológicas; en tal aspecto, la de Kretschmer lleva, si-i duda, la delantera. Hay, sin embargo, otras en que ya se han rea lizado algunas investigaciones; nos referiremos a las de Jung, Pen de y Sheldon. Según Jung, hay básicamente dos tipos humanos: el introver tido y el extravertido que son variaciones de un tipo central, el ambivertido. Para establecerlos, hay que considerar aquello a que se dirige prevalentemente la libido (” ), o sea, las tendencias ins tintivas. Pueden dirigirse estas hacia objetos extemos o hacia ;a propia interioridad del individuo. En el primer caso, el objeto atrae y casi asimila al objeto; en el segundo, el sujeto se retrae so bre si mismo y conserva su independencia frente al objeto. El ex travertido es un hombre que se adecúa fácilmente al ambiente a cuyos vaivenes está sometido. Por el contrario, el introvertido es más independiente del medio que no halla una receptividad gran de en el su jeto. (ung no piensa que los tipos mencionados sean e, ro, se presentó una tarde en un punto de automóviles, pretendien
— 133 —
do aiquuar uno. Intentó atraer con engaños al chófer a un lugar apartado, sin conseguir su propósito. En la tarde siguiente, acech i en la carretera a un motorista, le mandó parar y, sin más expli caciones, disparó sobre él dos tiros. En la mañana del siguiente día. fue localizado por un guarda rural que iba acompañado do su perro, y huyendo de ellos, saltó detrás de un seto, donde fue detenido por un labrador. H. hizo fuego sobre éste, causándole una herida mortal en el cuello, y s&dio a la fuga. Toda la policía rural del contorno se puso en movimiento, y empezó la persecu ción de H. que a consecuencia de la participación en ella de los habitantes, tomó los caracteres de una caza del jabalí. Por último, fue señalada la presencia de H. en una granja. Un funcionario de la policía, pistola en mano, se destacó, conminándole a que &e entregara. H., en lugar de hacerlo, se avalan7Ó sobre él, entablán dose una lucha a brazo partido, en la que H. cayó a tierra; pero pudo desasirse, y con la propia pistola del funcionario hizo fuego, atravesándole el corazón con una bala; hirió en el vientre a un campesino, y en la pierna a otro. Después huyó; pero fue cercado de nuevo al cabo de unas horas, entregándose, por fin, no sin haber hecho antes algunos disparos contra sus perseguidores, re cibiendo varias heridas por arma de fuego en la lucha y perdien do un ojo. También en el curso del proceso y después de la con dena a reclusión perpetua (párrafo 214 del Código Penal del Reich) no mostró arrepentimiento alguno. “Boehmer observa respecto al caso (p. 208): Este autor pro cede de modo totalmente diverso que el asténico. También prepa ra al principio su acto de manera cuidadosa; pero pronto es arras trado por su temperamento. Comete un asalto absurdo (contra la persona del motorista); en la persecución de que después es ob jeto, arriesga sin consideración su propia persona y vida; ni un sólo instante demuestra temor; sólo se entrega cuando se halla gravemente herido, y confiesa sonriendo los hechos punibles re.v tizados. Su delito es la cumbre de la brutalidad y de la violencia; el modo de ejecución, con desprecio absoluto de todas las con sideraciones para la vida de sus prójimos, sin precedentes. La ac titud de H. no es ya casi la de un ser humano. De hecho falta en este caso, expuesto por Boehmer, de modo absoluto, la capacida 1 de empatia humana, que es característica de la conducta del píc nico - cicloide; en verdad no muestra este caso, como el antes ex puesto (I) del círculo leptosómico, la estilización fría del tipo es quizoide extremo; pero, en cambio, tanto más claramente la monjtruosa explosividad afectiva y la falta de dominio sobre sí mismo, como se observa con frecuencia en la base atlética, y acaso evoca ciertos rasgos del círculo epileptiforme”.
— 134 —
CASO
III
EL CIRCULO PICNICO: EL PICNICO ASESINO " xVi. es un trabajador, infatigable; las horas que su oficio le deja libre (trabaja en ia conieccion üe zapatillas), y en los domin gos, sirve como camarero auxiliar en un café. Es persona de hu mor generalmente alegre y un buen padre de fam ilia,‘y profesa un amor entrañable por sus dos hijos de corta edad. En los prime ros tiempos, su matrimonio transcurrió felizmente; pero, en los últimos anos, el carácter algo brusco de la mujer ha contribuido a enturbiar la alegría de ames. En ocasiones manifestó M. a su cu nada el propósito de divorciarse, pero este pensamiento fue só lo de carácter pasajero. A pesar de todo, las relaciones entre los cónyuges volvieron a ser cordiales. En los últimos tiempos, se inostro en el taller más silencioso de ¡o que era su costumbre; con frecuencia aparecía con los ojos llenos de lágrimas, pero no confeso a nadie sus pesares. Como quiera que por las noches te nía que atravesar lugares solitarios en pleno campo, creyó opor tuna adquirir una pistola. Un domingo por la mañana, fue, como era su costumbre, a dar un paseo por el bosque en compañía d i sus hijos, ilevando la pistola con el objeto de probarla. Indudubiemente no era oirá su intención, puesto que antes del paseo s? había comprometido a prestar servicio por la tarde en el café, sus tituyendo a uno de los camareros. Una vez en el bosque jugó du rante algún tiempo con los niños y después se sentó en un banco. De pronto, le vino a la conciencia la miseria de su situación pre sente, que hasta ahora nunca se le había aparecido de tintes tan sombríos, recordando los frecuentes disgustos con su mujer. Repentinaménte, surgió en él el pensamiento de que tenía ia pistola en el bolsillo y asoció con ello la idea de quitarse la vida. Al prin cipio no pensó siquiera en los niños, hasta que su mirada recayó en eilos. Sin deliberar un soio instante, se sentó en el suelo al la do de sus hijos y les dio muerte de modo sucesivo con dos dispa ros que les atravesaron la cabeza. Después volvió el arma sobre sí mismo, produciéndose una herida en el cerebro que le privó largo rato de la conciencia; cuando volvió en sí, se encontró con los dos cuerpos de los niños a su lado y le saltó el pensamiento de que no podía dejar así a sus hijos en el bosque. Con afecto, arrav tró sucesivamente los cuerpos hasta una cabana próxima, en cu ya operación invirtió más de una hora debido al estado de debi lidad en que se encontraba a causa de la grave lesión sufrida. Des pués se colocó al ledo de los cadáveres, pensando que él también
— 135 —
moriría pronto. De nuevo perdió el sentido y sólo al cabo de unís dieciséis horas fue descubierto y conducido al hospital, donde se consiguió que salvara la vida. Fue condenado con arreglo al pá rrafo 213 del Código Penal del Reich (homicidio cometido en es tado de arrebato) a una pena de prisión de duración corta. "Boehmer observa respecto il caso (p. 209): Este autor, que aparece en la categoría de los asesinos, no lo es en el sentido d¿ los dos casos anteriores (1 y II). Su acto aparece determinado por la pasión. También puede considerarse este hecho, como de índo le brutal, pero no a la manera de los dos casos precedentes. Este acto ha surgido de la com pleta y total posición pasiva del autor frente a la vida. Los autores de los dos casos anteriores intentaban configurar, a su modo, la vida misma; M., en cambio, ha sucum bido bajo el peso de ella. Verdad es que este caso estudiado por Boehmer no reproduce todos los rasgos característicos del pícnico cicloide, pero de un modo nítido resalta en él la conexión pasiva, no escindida, con la vida y con el destino”.
— 136 —
C A P IT U L O
III
EL S E X O 1.— LA C R IM IN A L ID A D Y EL SE X O .— Hace ya más d i un siglo, Quetelet hizo notar que entre la criminalidad de los va rones y la de las mujeres había la proporción de cinco a uno. Los estudios posteriores, si. bien han alterado en algo la proporción establecida por el sociólogo belga, sin embargo han confirmado el predominio masculino en el campo criminal. Este simple hecho justificaría el que se dedique un capítulo especial al estudio del sexo en sus repercusiones criminológicas. Admitidas las cifras, surge inmediatamente la necesidad de explicar las causas para tan grande disparidad de conducta; y eso nos lleva a investigar las circunstancias biológicas, psíquicas y so ciales que caracterizan a cada sexo y determinan su manera de obrar. La mera observación diaria prueba que existen claras dife rencias entre el hombre y la mujer, sea en su constitución, sea en la forma de conducirse; pero se tropieza con serias dificultades cuando la meta perseguida es la de fijar algunas conclusiones cien tíficas generales. Esta tarea nos es imprescindible, pues de ella debe resultar la explicación no sólo de las discrepancias cuanti tativas en la criminalidad de ambos sexos, sino de las diferencias cualitativas. Deberemos explicar no sólo por qué la mujer delin que menos, sino también por qué se inclina hacia ciertos tipos de delitos y se aleja de otros; y por qué, aunque caiga bajo los mis mos artículos del Código Penal, sus delitos presentan peculiari dades que un observador experimentado puede reconocer sin ma yores dificultades.
— 137 —
Tampoco puede afirmarse que el sexo nos interese igualmen te en todos los delitos; con unos se relaciona estrechamente, con otros de un modo más lejano y geheral. En resumen, podemos decir que el sexo interesa a la Criminología, por las siguientes ra zones: 1) 2) ’ 3)
Porque se vincula íntimamente con los delitos sexuales. Porque se asocia frecuentemente con el vicio y el delito (prostitución, corrupción de menores, encubrimiento, ex pendió de drogas, juego, etc.). Porque ocasiona delitos de tipo no sexual (hurtos, homi cidios, lesiones, etc.) (').
2 — DETERM IN ACIO N DEL SEXO .— La determinación del sexo se halla ligada con la herencia. Los cromosomas — cuer pos encargados de la transmisión de los caracteres hereditarios— . provocan la aparición de ciertos rasgos, entre ellos el del sexo, en el nuevo ser. Cada ser posee un número determinado de cromosomas que se asocian por pares; los miembros de cada pareja son similares y provienen uno de cada uno de los progenitores. Si el aparea miento por cromosomas homólogos ocurre para casi todos ellos, no sucede lo mismo con el par destinado a transmitir el sexo; loí miembros de él son desiguales, lo que puede determinarse por una simple observación al microscopio. A los miembros del par de cromosomas sexuales se los denomina X y Y, para distinguirlos entre sí. El primero es el cromosoma femenino; el segundo, el masculino; sin embargo, es de recordar que mientras la fórmula de la mujer es XX, la del varón es XY (2). Pero los caracteres sexuales no dependen exclusivamente de las combinaciones génicas, sino también de otros factores que pue den acentuarlos, desdibujarlos, borrarlos y hasta entremezclarlos. Papel protagónico tienen a este respecto, las glándulas endocrinas. Tampoco pueden dejarse de lado las influencias ambientales, por ejemplo la educación afeminada que reciba un niño. 3.— DIFERENCIAS SEXUALES.— No tedos los caracte res sexuales son modificables con igual facilidad, ni son igual mente propios de uno u otro sexo. De allí que se haya presentado la necesidad de clasificarlos en caracteres primarios y secunda rios del sexo, clasificación que tiene gran importancia crimino lógica. (11 V. Taft, Criminology, p. 260. (2) V. Houssay, Fisiología Hamana, pp. 783 - 785.
— 138 —
Houssay los divide así: Caracteres primarios: Las gonadas (testículos y ovarios); son los que se hallan más íntimamente relacionados con los cromoso mas Y y X. Entre los caracteres secundarios, se distinguen los genitales y extragenitales que, a su vez, se dividen en morfológicos, funcio nales y psíquicos. Los caracteres morfológicos genitales son los órganos vecto res de los gametos y glándulas anexas, epidídimo, canal eferente, uretra y pene; trompas, útero, vagina, vulva, clítoris y glándulas anexas. Se hallan constituidas aún antes del nacimiento. Entre los caracteres morfológicos extragenitales tenemos los senos, la forma general del cuerpo, la pilosidad secundaria, las cuerdas vocales (después de la pubertad). Se constituyen en una etapa posterior del desarrollo. Los caracteres funcionales se hallan estrechamente relaciona dos con la constitución. En cuanto a los caracteres psíquicos (forma especial de com prender, sentir, etc.), ellos también presentan variantes de sexo a sexo (3). Estos caracteres están ligados entre sí y sólo de modo excep cional — aunque no siempre patológico— se dan.tipos con rasgos sexuales contradictorios. Ellos suelen tener gran significación pa ra la delincuencia. Hasta la pubertad, las principales diferencias existentes en tre varón y mujer residen en los caracteres primarios y en los se cundarios genitales. En la pubertad comienzan a tomar relieve —o simplemente más relieve— los demás caracteres secundarios, los que lograrán luego su máxima diferenciación durante la vida adulta (4). Peso y estatura .— De 0 a 16 años, peso y estatura del varón son, por término medio, mayores en un 5% a los de la mujer; sin embargo, en los.momentos de la pubertad, esta relación se invier te en la mayoría de los casos, mientras en otros, los menos, se produce una nivelación. Fuerza muscular.— Preponderan los varones, en todas las edades; esta superioridad adquiere su máximo alrededor de los 18 años, en que llega al 50% . (3) Id. Id., pp. 782 - 783. (4) V. Lewis Terman: Psychological Sex Differences, pp. 994 - 993 del Mannal of Child Psychology, dirigido por Leonard Carmi chael; Term an y Miles, Sex and Personality, sobre todo pp. 371 450; Helena Deutsch: La psicología de la mujer (desde el punto de vísta psicoanalitico).
— 139 —
M adurez .— Muchas características diferenciales provienen del hecho de que las mujeres maduran antes que los varones; en Jo i-eferente a la madurez sexual, las niñas llevan a los niños un adelanto de 12 a 20 meses. Similar ventaja muestran en el des arrollo del esqueleto y una algo menor, en la dentición. Pero tam bién las mujeres decaen antes. Resistencia a las e n f e r m e d a d e s Es mayor en las mujeres que en los hombres, sobre todo en las enfermedades infecciosas, excepción de la tuberculosis. Estabilidad de las funciones .— Mayor en el hombre que en la mujer; eso sucede — dentro del campo de nuestros intereses— en el funcionamiento de las glándulas endocrinas. Hay que poner en relieve la inestabilidad creada en el aspecto gonadal por el ci cío especial de la mujer, el que causa transtornos orgánicos y psí quicos cuya intensidad no puede compararse de ninguna manera con los ligados con la producción de gametos y hormonas mascu linos. Posteriormente, esta inestabilidad de las funciones femeni' ñas, será complicada aún más durante los períodos del embarazo, el parto y la lactancia. hiortilidad .— Mucho mayor en los hombres que en las mu jeres. En lo tocante a las diferencias psicológicas, se pueden anotar los acápites siguientes como especialmente importantes. Los intereses .— En el juego — una de las actividades más reveladoras de niños y púberes— los varones tienden a los de fuer za, movimiento, ingenio, lucha y competencia; las mujeres prefie ren jftegos en que intervienen sentimientos familiares y materna les, la gracia y la belleza. Mientras los niños se inclinan por los juegos al aire libre o, más en general, fuera de casa, las mujeres, a los juegos que se realizan dentro de casa. Sin embargo comp: rando estudios antiguos y modernos, se nota hoy una acentuada tendencia de las muchachas a invadir los juegos antes reservados a los muchachos, hecho que sin duda proviene de los cambios en la situación social general de la mujer. En las lecturas y ci cine, los varones prefieren obras de aven turas, combates, misterio y ciencias; las mujeres se inclinan pol las obras sentimentales, románticas, de artes femeninas y relacio nadas con el hogar. La acción .— Es más agresiva y dominante en los varones; en ellos se dan más ejemplos de ira, de reacción negativa ante órde nes; son más afectos a las peleas materiales (en las puramente ver bales, ambos sexos.se encuentran más o menos equiparados). En estos aspectos no hay diferencias debidas a educación o clase so cial, pues en igualdad de condiciones, la relación entre los sexos es la misma.
— 140 —
En lo que toma a la imitación y la sugestión, tienen más im portancia en las mujeres que en los varones. Conducía social.— La mujer es más sociable que ei hombre: en ellas las tendencias sociales se manifiestan más agudamente y con mayor frecuencia. Son más celosas; están más sometidas q u ; el varón al deseo de lograr la aprobación social, por la que guían gran parte de su conducta; se hallan profundamente sometidas a los sentimientos familiares. Habilidad m ental .— Cuando se aplican pruebas de inteligen cia a grupos numerosos, no se llega a conclusión'alguna que per mita afirmar la superioridad de uno u otro sexo. Sin embargo, so ha observado que los hombres dan mayor “dispersión”, es decir, mayor número de superiores e inferiores mentales; las mujeres se mantienen en mayor cantidad en los términos medios. También se puede notar que entre las mujeres hay mayor inclinación al co nocimiento intuitivo, al detalle, aun después de la pubertad; los varones, en tal etapa, tienden al conocimiento lógico, abstracto y de conjunto. Atracción por el otro sexo .—- Es lo normal en la personali dad adulta al extremo de que la atracción sentida hacia personas del mismo sexo ha sido considerada entonces una aberración ins tintiva. fuente de actos socialrr.entc repudiados y de conductas de lictivas. Esta característica suele afirmarse en la etapa final de la adolescencia: pero es frecuentemente débil o inexistente en edades anteriores, en que los caracteres secundarios del sexo no están claramente diferenciados. Un estudio adecuado nos demostrará la enorme importancia que adquieren las anteriores diferencias, para explicar las formas de delincuencia predominantes.en cada sexo, en las etapas pubcrales y pre - puberales. 4 — C RIM IN ALID A D M ASCULINA Y FEMENINA .— Los caracteres anteriormente anotados arrojan mucha luz para expli car las diferencias entre la criminalidad masculina y femenina. Existen diferencias notables en lo que toca al número con que cada sexp contribuye a las estadísticas dfe la criminalidad en general. Reckless, al examinar cifras de varios países, hace notar que las proporciones entre la delincuencia masculina y la feme nina, varían desde un 19,5 a 1, hasta un 3,2 a 1, según la región de que se trate (s) Dentro de tales proporciones extremas se ha llan las del mundo entero, siempre con predominio de la crimina lidad de los hombres sobre la de las mujeres, hecho que ya com probaron los precursores y fundadores de la Criminología. (5) Criminal Behavior, pp. 96 - 98. — 141 —
En Bolivia, las proporciones sobre criminalidad total van de l a 5 en lo que toca a faltas policiales que han llevado a detención de ios culpables, hasta una proporción que alcanza, más o menos, de 1 a 12 en lo que toca a detenidos en cárceles. Las estadísticas de la Dirección de Investigación Nacional (DIN) correspondien tes a 1977, en su página 16, dan las siguientes cifras de detenidos: varones, 9.188; mujeres, 1.745 lo que significa una relación de algo más de 5 a J. En cuanto a reclusos en la Cárcel de Mujeres y la Peniten ciaría de La Paz, el reducido número de detenidas que hay en la primera ocasiona que pequeñas variaciones traigan consigo cam bios considerables en las proporciones. De los informes dados eii ocasión de las visitas judiciales de cárceles, resulta un promedie distinto al arriba mencionado. Los últimos datos, correspondientes a abril de 1978 dan las siguientes cifras: varones, 718; mujeres, 44: es decir, una proporción de 16 a 1. Hay razones que permiten aceptar como indudable la verdad que, en lincas generales, muestran las estadísticas. Sin embargo es posible que existan motivos que traen una disminución artificial del número de delitos cometidos por mujeres, evitando que ellos lleguen a ser sentenciados o se traduzcan en el ingreso de la delin cuente en un establecimiento penitenciario (6). Entre las razones que explican por qué la criminalidad feme nina es realmente menor que la masculina, se hallan los caracte res propios de cada sexo. El hombre es más activo y participa más en la vida social, lo que puede significarle mayor número de opor tunidades y tentaciones de delinquir; es más agresivo, actitud pa ra la cual está mejor dotado por su propia constitución. La mujer es más pasiva ante la vida; corporalmente más débil; se halla más sujeta al control de la familia y de la vecindad, los que son más laxos con el hombre: desarrolla sus actividades más en el seno del hogar que fuera de él. Por otra parte y en lo referente a las leyes, hay tipos penales definidos de tal manera que sólo o casi sólo pue den ser cometidos por hombres (sobre todo ciertos delitos sexua les: violación, rapto, seducción, etc., en que la mujer es tomada en cuenta como víctima, pero no como agente). Por fin, hay de litos a que el hom bre'se encuentra próximo por la índole de su trabajo, como sucede, por ejemplo, con los delitos propios de los funcionarios públicos. Como puede verse, son tanto biológicas, como psíquicas y sociales, las causas que permiten explicar las disparidades estadiV (6) El último punto ha de tenerse especialmente presente cuando se trabaja con esta disticas sobre población carcelaria.
— 142 —
ticas consignadas más arriba. Hay que guardarse aquí de ir a los extremos, dando importancia sólo a los factores individuales o a los sociales. Las teorías antropológicas, sean o no del tipo lombrosiano (7) olvidan la enorme importancia de los factores socia les. Pero tampoco hay que pensar que todas las diferencias pue den ser comprendidas a la luz de los factores ambientales; a este respecto, se ha apuntado fundamentalmente a la menor interven ción que tiene la mujer en la vida social extrahogareña como cau sa de su menor criminalidad: factor importante, sin duda; pero si nos atuviéramos exclusiva o casi exclusivamente a él, quedarían sin explicación los casos de la mayoría de los países industrializa dos, en los cuales, pese a la creciente intervención femenina en todos los órdenes de la vida social, la que es casi igual para ambos sexos, las proporciones en que cada sexo delinque en relación con el otro, no han variado de manera substancial; incluso podemos citar el ejemplo de Alemania donde, pese a la creciente interven ción de la mujer en la vida social, política y económica, la propor ción de su delincuencia ha disminuido en relación con la masculina. Goeppinger hace notar que, en 1882, la participación de las mujeres en la criminalidad total, era del 19,8%; en 1970, cuan do la mujer intervenía enormemente más en asuntos y funciones públicos, esa participación había bajado al 13,1%. Esta última cifra suponía, inclusive, un alza respecto a las de años anteriores, especialmente por el incremento de hurtos (8). Para fines de comparación, citamos los porcentajes que el mismo autor menciona y que se refieren a otros autores:
Inglaterra/Gales Francia Yugoslavia Holanda Austria Suiza Estados Unidos (delin cuentes descubiertos por la policía)
Años
Porcentaje
(1965) (1957) (1950/54) (1963) (1966) (1967)
14,2 10,8 22,5 15,3 13 18,2
(1963)
11,4 (»)
(7) Las consignadas en "La Mujer Prostituta y Delincuente” ; véase m is arriba, en el capitulo dedicado a Lombroso. (8) Goeppinger, Criminología, pp. 430. (9) Id. Id., p. 431.
— 143 —
Al lado de estas razones, que explican la existencia de una real menor delincuencia femenina, hay argumentos que permiten afirmar que las estadísticas exageran en favor d e la mujer, por lo menos si se pretende inferir de ellas el grado relativo de su pro clividad al delito. Ya vimos que buena parte de la proporción se debe a la forma en que están redactadas las leyes las que conside ran que ciertos bienes jurídicos son más dignos de protección— o los únicos dignos de protección— cuando sus titulares son muje res, pero no cuando lo son hombres. También hay que anotar que es más que probable que los delitos femeninos escapen a las es tadísticas con mayor facilidad que los masculinos; ellas cometen delitos de difícil descubrimiento y prueba, como el aborto; gozan de más consideraciones para ser arrestadas; son más benévola mente tratadas en los juicios; reciben con mayor frecuencia que los hombres los beneficios legales de conmutación, perdón, in dulto, rebaja de penas, libertad provisional y condicional, y cam bio de penas en sentido favorable. Sobre todo en los lugares en que se halla en vigencia el método de jurados, se ha notado que obran con gran laxitud cuando se trata de mujeres encausadas. Hentig nos da la siguiente estadística de Estados Unidos: PRESOS LIBERADOS Causa de liberación
Hombres %
Cumplimiento de condena Bajo palabra Perdón Otros métodos Muerte TOTAL:
39,5 40,0 3,6 15,2 1.7 100,0
Mujeres
% 34,4 50,0 2,3 C) 12,3 1,0 100,0
“ (*) La pequeña proporción puede explicarse por el número insignificante de casos perdonables que dejan en pie las abundan tes eliminaciones anteriores” (IC). En lo que toca al tipo de delitos cometidos, también existen notables diferencias entre los dos sexos. El Children’s Bureau de los Estados Unidos daba como pro porción de delincuentes en general, la de 5,9 muchachos por ca(10) CrimtaolofU, p. 132.
— 144 —
da muchacha. En cuanto a delitos en particular, la proporción va desde 201 a 1 en robo de autos, hasta la de 0,6 a 1 en las ofensas sexuales, pasando por el delito de entrada ilegal en casa ajena, donde la razón es de 92 a 1 (los números citados primero corres ponden a los varones) (n ). En los arrestos policiarios d s adultos en Estados Unidos, las proporciones son las siguientes (primero van las cifras correspon dientes a hombres): en general, 13,4 a 1; en violación, sólo hay, varones; violación de leyes de tráfico y conducción de autom ó viles, 69 a 1; robo de automóviles, 68 a 1; entrada ilegal en casa ajena, 61 a 1; m anejar intoxicado, 48 a 1; faltas contra la familia y los niños, 45 a 1; portación ilegal de armas mortíferas, 30 a 1; robo, 23 a 1; abuso de confianza y fraude, 22 a 1; homicidio, 10 a 1; conducta desordenada, 7 a 1; otras faltas sexuales (ni viola ción ni prostitución), 6 a 1; delitos relacionados con estupefacien tes, 3 a 1; prostitución y vicio comercializado, 0,3 a 1 (•*). Los informes sobre reclusos, al mes de abril de 1978, mues tran, en las dos cárceles citadas, las siguientes cifras relativas en tre mujeres (M) y varones (V): D elito
Drogas prohibidas Homicidio Cheques sin fondos Estafa Asesinato Hurto Robo Estelionato
M
V
23 2 6 3 3 3 1 1
318 82 23 30 32 20 25 8
. --------------------- s.
No hay, en el momento a que nos referimos, detenidas por otros delitos, mientras que en los varones existe toda la gama penal. Llama particularmente la atención, para mostrar hasta dón de llegan las “cifras negras" en algunos casos, el que no haya nin guna reclusa por el delito de aborto; los que realmente ocurren anualmente en La Paz, llegan a varios miles; si bien distintos in formes no coinciden en cuanto a números, todos apuntan hacia un número elevado de abortos ilegales, quizá el tipo penal en que más incurren las mujeres. (11) V. Reckless, ob. cit., p. 100. (12) V. Id. U., pp. 100 • 101. —
145 —
Estas cifras han sido confirmadas, en sus líneas generales, por las estadísticas de todos los países. Constancio Beraaldo de Quiroz, hace notar que si dividimos la delincuencia en común, social y política, la m ujer está repre sentada sobre todo en !a primera; si bien su número en los otros dos apartados aumenta en tiempo de convulsiones sociales o polí ticas (H). Al mismo tiempo, apunta el hecho de que hay delitos es pecial y aun exclusivamente femeninos; tales los casos del infan ticidio, el aborto, la suposición de parto; homicidio por envenena miento, principalmente conyugicidio (el veneno es arma de mujer res; cuando es usado por hombres, o ellos son afeminados o se hallan ligados con actividades profesionales en que los venenos se usan frecuentemente; tales los casos de médicos, farmacéuticos, etc.); castración y desfiguración del rostro por venganza (el uso de ácidos para afear a la rival, es típicamente femenino); corrup ción de menores (H). Goeppinger apunta que, en Alemania, las mujeres se desta can principalmente en los delitos de aborto y celestinaje; menos, en incesto y abandono de niños; pero insiste en la facilidad con que las mujeres escapan a la sanción de algunos delitos; por ejem plo, es probable que, en ese país, no llegue a los tribunales más que el 5 % de los abortos delictivos (b ). Incluso cuando hombres y mujeres quebrantan el mismo ar tículo del Código Penal, se pueden hallar diferencias cualitativas importantes desde el punto de vista de la ejecución. Por ejemplo, al cometer un homicidio, hombres y mujeres utilizan medios dis tintos; difícilmente la mujer mata a hachazos o cuchilladas, salvo que haya claras ventajas de su parte (víctima muy débil o despre venida); lo mismo dígase del estrangulamiento y la sofocación. Merece hacerse resaltar la importancia que tienen los ciclos sexuales femeninos en la determinación del delito; entre esos ci clos o etapas están la menstruación, el puerperio, el parto, el'em barazo. Aun la época del climaterio se presenta generalmente con rasgos más agudos y criminológicamente más significativos en la mujer que en el hombre. Hay que hacer notar también la disparidad de los motivos del delito, d e acuerdo con las características de cada sexo; el hom bre delinque movido por motivos relativos a su predominante ten dencia agresiva, activa y frecuentemente ligados con circunstan cias económicas; la mujer se mueve impulsada por factores rela (13) Criminología, p. 126. t!4) I& Id., pp. 127 -141. (15) Criminología, pp. 232 - 236.
— 146 —
cionados con el hogar, la adquisición y conservación de la familia, la alimentación de los hijos, el am or, etc. 5.— LOS DELITO S SEXU ALES .— Ellos merecen párrafo aparte. En efecto, fuera de las diferencias existentes en los delitos en general, en razón del sexo de los agentes, hay otras conductas íntimamente relacionadas con el sexo strictu sensu. No sólo se trata de los delitos que los códigos denominan sexuales, sino tam bién otros, como el homicidio y las heridas por sadismo o vengan za; o los robos y hurtos que resultan del fetichismo. Las causas que llevan a la comisión de delitos sexuales son de muy variado lipo; a continuación hemos de enum erar algunas de las más importantes. a) Funciones sexuales fisiológicas .— Las normas culturales de la mayor parte de los países de la tierra reconocen como moral y legalmente recomendables, las relaciones íntimas dentro del ma trimonio; las que se cíectúan fuera de él o merecen la simple re probación moral o pueden elevarse a la categoría de delitos. Pero estas normas, por sí solas, son incapaces de anular las urgencias instintivas, las que suelen buscar salidas moralmente no recomendables en la prostitución, el concubinato y, cuando se dan ciertas circunstancias, el estupro, la violación y el rapto. Las po sibilidades de satisfacción moralmente condenable se acrecientan por el hecho de que la educacón a que hoy se somete a niños y jóvenes no los prepara para utilizar debidamente aquella fuerza instintiva. b) Condiciones sexuales patológicas .— A veces, aun las per sonas casadas, por las especiales condiciones de uno de los cónyu ges, no logran el debido ajuste en las relaciones sexuales y buscan su satisfacción fuera del hogar. El hecho puede presentarse in cluso en casos que no pueden calificarse de patológicos. Sin embargo, buena parte de los delitos sexuales, sobre todo de los que más repugnan a la naturaleza, se presentan cuando el agente sufre de desviaciones patológicas del instinto. Por un lado, eso puede llevar ¡j incrementar ciertas formas especiales de pros titución; pero en otras ocasiones, los contactos aberrados impli can o traen por consecuencia variados delitos que van desde el asesinato hasta la corrupción de menores, pasando por la viola ción y el rapto; podemos citar los casos de sadismo, satiriasis, nin fomanía, etc. Desde el punto de vista criminológico y médico - le gal, ofrecen mucho interés los casos de celestinaie dependiente de una deformación masoquista de la personalidad. La íntima relación establecida entre ciertos objetos, de por sí neutros, y la satisfacción sexual (fetichismo), ocasiona muchos ro bos y hurles (cleptomanía).
— 147 —
También constituye un problema la homosexualidad. Se lle ga a ella tanto por causas predominantemente individuales como predominantemente ambientales. En el primer caso, se trata do una dirección patológica del instinto, debida a deformación de ca racteres secundarios del sexo, entre los cuales está la tendencia que el hombre siente hacia la mujer, y la mujer hacia el hombre; en el segundo, suele tratarse de una salida que se da al instinto por .fuerza de ciertas circunstancias externas, tales como la cos tumbre (recuérdese la que había en Grecia) o la imposibilidad de conseguir personas del otro sexo, como suele suceder en interna dos, cuarteles, barcos de guerra; en este sentido, siempre ha cons tituido un grave problema la situación de los penados recluidos en establecimientos penitenciarios. c) Desorganización familiar y de la vecindad.— Los hogares deshechos, o que no llegaron a constituirse, así como aquéllos en los cuales, por otras razones, los padres no educan debidamente a los niños, son como la antesala de faltas y delitos sexuales, sobre todo en la temprana edad de la pubertad y de la adolescencia; no sólo se crean oportunidades para la corrupción de los hijos por personas extrañas, sino que se producen casos de incesto o de otras relaciones igualmente condenables. A eso suele agregarse el que la vecindad no exista como agen te de control de la conducta, sea porque no sé ha formado, sea porque ve con indiferencia la comisión de este tipo de hechos. Especial relieve asume el alcoholismo como costumbre del barrio, la clase o la familia, pues ese tipo de intoxicación favorece la relajación de los frenos inhibitorios normales. ch) Situación económica.— La extrema riqueza y la extrema pobreza son factores que facilitan la comisión de delitos, sobre to do los de seducción y corrupción de menores. Tamnoco debe olvidarse que la pobreza suele traer la promis cuidad en las habitaciones; allí los niños y jóvenes aprenden pre maturamente y hasta se excitan sexualmente, lo que los arrastra a lograr posteriormente una satisfacción completa del instinto. d) Desorganización social general.— Lleva también a la co misión de delitos sexuales: las crisis políticas, los estados de gue rra xtem a e interna, con la consabida ansia de gozar de placeres y el deseo de facilitar que se goce de ellos, etc., han traído corrien temente un aumento considerable en la desmoralización general de la población, traducida en numerosos delitos sexuales que, por no ser generalmente violentos, no llegan a ser condenados pues parece existir para con ellos una suerte de complicidad social. e) El vicio comercializado.— Tras de él se hallan muchos delitos, sobre todo de corrupción de menores, incitación a la pros — 148 —
titución, juegos prohibidos, expendio de estupefacientes y trata de blancas (” ). 6.— LA PR O ST IT U C IO N .— fiste problema se halla estre chamente relacionado con el sexo, motivo por el cual lo tratamos aquí. Desde un punto de vista sistemático, también podría estu diárselo en la parte correspondiente a Sociología Criminal, consi derándola como un problema social. La conservamos en este ca pítulo porque, como decíamos, se halla relacionado con el tema del sexo, y porque lo que de la prostitución nos interesa, no es su aspecto general de problema social, sino sus caracteres y repercu siones criminales. a) Por qué la estudiam os .— La prostitución hemos de estu diarla por las siguientes razones: 1) Porque en algunas partes del mundo, su ejercicio es un delito. 2) Porque aun donde no lo es, se halla en estrecho contacto con el delito y provoca la comisión de ellos; así la trata de blan cas (delito internacional definido por varios tratados), corrupción de menores, fomento de la prostitución y su encubrimiento, expen dio ilegal de alcohol y estupefacientes, lo que en general trae re laciones con bandas de traficantes (17), encubrimiento de delin cuentes; contagio venéreo; homosexualidad, etc. Tampoco es raro que el alcoholismo y el especial ambiente de las casas de toleran cia provoquen delitos contra la vida y la integridad corporal. 3) Porque la prostitución es, en cierto sentido, un equiva lente del delito. No es que aquí se acepte la teoría que al respec to formulara Lombroso. Pero puede suceder, por ejemplo, que una (16) Para la delincuencia sexual, pueden verse principalmente: Taft, ob. cit., pp. 260 - 273; Barnes y Teeters; New Horixons In Crimi nology, pp. 888 - 896; Reckless ob. cit., pp. 96 - 103; Sutherland: Principles of Criminology, pp. 91-93; Gillin: Criminology and Penology, pp. 43-46; Constando Bemaldo de Quiroz, ob. cit., 123-141; Exner, ob. cit., pp. 256 - 287; Mezger: Criminología, pp. 206 • 209; von Hentig, ob. d t , pp. 127 - 136 y 13# - 156. Obras especiales:' Chavigny: Sexnalité el Médictae Légale; Havelock Ellis: Estadios de Psicología Sexual (7vols.); Hartwich y Krafft -Ebing Psicopatía Sexual; Klimpel: La Mujer, el Delito y la So ciedad; Lagos G arda: Las Deformidades de la Sexualidad Hu mana; Viveiros de Castro; Atentados ao pador; también se ha llarán muchos puntos interesantes en la obra de Monahan: Wo men In crime, si bien se ocupa de temas prindpalmente peni tenciarios. (17) Es frecuente que el expendio de alcohol, de estupefadentea, el juefto y la prostitudón se hallen estrechamente reladonadoa y en manos de la misma organizadón criminal. —
149 —
mujer que se halla en mala situación económica, tenga como me dios para m ejorarla o cometer un delito o dedicarse a la prosti tución; en esta alternativa — que es más frecuente de lo que po dría creerse— la m ujer puede inclinarse a la prostitución con lo cual se evita el delito. b) Qué es prostitución.— Para que exista prostitución se re quieren las siguientes condiciones: 1) Que haya relaciones sexuales, normales o anormales (ho mosexuales). Pollitz considera que sólo puede hablarse de prosti tución cuando una mujer ejerce su comercio con varones (**). Sin embargo, creemos que no debe excluirse el caso de la homosexua lidad en vista de que existe desde hace tiempo una verdadera profesionalización de este tipo, sobre todo en las grandes ciudades. 2) Que el acto se realice por una remuneración; no se debe tener en cuenta sólo el pago en dinero, sino también el que se hace por cualquier otro medio que implique una recompensa traduci da en ventajas materiales. 3) Que los actos sexuales sean frecuentes. 4) Que exista, como elemento más característico, un cierto número de personas con las cuales el acto se realiza. c) Posiciones adoptadas frente al problema.— Dejando de la do los casos — cada vez menos en los países civilizados— en que las disposiciones jurídicas se limitan a prescindir de la prostitu ción sin tomarla en cuenta, existen dos posiciones: la que la de clara como delito o, al menos, como falta, y la que admite su lega lidad, pero dentro de una reglamentación. El prohibicionismo — si así podemos llamarlo— es una ac titud típica de los países anglosajones; implica la creencia de que el instinto puede y debe satisfacerse sólo en las salidas reconoci das por la moral y por la ley, o sea, dentro del matrimonio; se basa en experiencias recogidas por la geografía y por la historia, según las cuales hay y ha habido pueblos que practicaban la cas tidad extramatrimonial; al mismo tiempo toma en cuenta las opi niones de la medicina moderna, según la cual un régimen de abs tinencia sexual es — salvo cnsos especialísimos— perfectamente compatible con un estado de salud. _Ie lo que será en nuestro continente. Las diferencias entre los grupos raciales, no recaen en todos los caracteres de los mismos, sino sobre algunos de ellos en cuya elección como criterios distintivos los autores no coinciden. En general, tales caracteres se dan, como decíamos antes, más o me nos concentrados en ciertos agregados sociales, pero nunca exclu sivamente en ellos, por lo que Dunn y Dobzhansky han podido decir que “las razas pueden ser definidas como poblaciones que difieren en la frecuencia de cierto gene o de ciertos genes” (J). Se trata, en lo que.toca a la caracterización de grupos o tér minos medios, de diferencias cuantitativas de frecuencia, más que de diferencias cualitativas. Limitaciones aún mayores en relación con el concepto de ra za, que suele manejarse tan desaprensivamente, se hallan en otras definiciones. Para Montandon, “la palabra (raza) designa un gru po de hombres que ofrecen cierto parentesco únicamente en sus caracteres físicos, es decir, anatómicos y fisiológicos; en otros tér minos, por sus caracteres somáticos” (’). Por su parte, Boule ad vierte que la raza “es un grupo esencialmente natural que puede no tener, y no tiene en general, nada de común con las nociones de pueblo, nacionalidad, lengua y costumbres, los cuales tienen su origen en la evolución histórica” (5). Dada esta relatividad, pueden suponerse las dificultades con que se tropieza para clasificar a las razas humanas; para uno, tal in d iv id u o perten ece a este gru p o étnico; para otros, a aquel otro. Los etnólogos y antropólogos se han fijado, como criterios recto res, en el índice cefálico, el índice nasal, el prognatismo, la capa cidad craneal, la textura del cabello, el color de los ojos, etc.; pa rece que las dos últimas características son las que mejor se pres tan por ser las más independientes del medio en que se vive. No ha logrado entera aceptación la tentativa de guiarse por el predo m in io de los grupos sanguíneos en tales o cuales núcleos de po blación o d e los tipos de huellas digitales (6). Basándose en los caracteres anteriores, combinados de una u otra manera, se han intentado muchas clasificaciones; pero exis te tal número de discrepancias al respecto, que poco es lo que de (3) (4) (5) (6)
Id. id., p. 101. Cit. por Schreider, ob. clt., pp. 18 -19. Cit. en id. id., p. 19. V. Kroeber: Antropologia General, pp. 51-58; Coon, Las ratas humanas actuales, especialmente pp. 315 - 426.
— 157 —
ellas puede deducirse de firme. Desde luego, mucho menos de lo que suponen las concepciones populares (')• Lo anterior no significa que nunca se ha de lograr clasifica ción ¡ilguna universalmente aceptable; por el contrario, es proba ble que algún día esa meta sea alcanzada. Pero en nuestro caso, no es eso lo importante; lo importante es que de esas clasificacio nes se ha pretendido extraer conclusiones relativas a la superio ridad de tal o cual raza y a la inferioridad de las demás. Es evi dente que hay diferencias; por ejemplo, no se confundirán los ca bellos de un negro y un noruego típicos; pero ¿por qué ha de deducirse de esa diferencia a una relación de superioridad? ¿Qué hay en el pelo oscuro y lanoso, de inferior en relación con el ru bio y lacio u ondulado? Y aún, ¿qué hay en los caracteres cita dos, y otros semejantes, que permita inferir nada menos que la inferioridad mental o moral de algún grupo étnico? Pese a que deducciones de este tipo son claramente abusivas, es en base de ellas como se ha pretendido explicar, por ejemplo, el menor ren dimiento científico actual de los negros africanos, o la mayor de lincuencia de los negros norteamericanos o de nuestros indios. Kroeber, que no duda de la existencia dg diferencias bioló gicas raciales, sin embargo reconoce y sostiene que no existen prue bas científicas que permitan afirmar con seguridad, relaciones de superioridad o inferioridad deducidas de observaciones anatómi cas, fisiológicas, patológicas, sensoriales o mentales, así se opere sobre individuos considerados puros o con híbridos. Tampoco pue den hacerse deducciones de ese tipo, como consecuencia de un estudio de la historia cultural de los distintos pueblos (8). Hrdlicka también admite la existencia de grupos humanos di ferenciales; pero no que esas diferencias puedan traducirse, al menos en el actual estado de nuestros conocimientos, en afirma ciones serias acerca de supuestas superioridades o inferioridades de un grupo en relación con otros, si los tomamos en conjunto; e insiste en la carencia de criterios lógicos que permitan establecer qué es lo superior y qué lo inferior (’).
(7) Síntesis de las principales clasificaciones raciales, pueden verse en Schreider, ob. d t , pp. 18-56; y Hrdlicka: Las Rasas del Hombre; sobre todo pp. 207 - 223 (es un estudio incluido en la obra. Aspectos Científicos del Problema Racial, en la cual co laboran varios autores). (8) V. Kroeber. ob. clt., pp. 75 - 102, en ias cuales se hace un análi sis detallado acerca de cada uno de los caracteres principal mente aducidos como prueba de superioridad. V. también; Va rios: L’Homme de Callear. (9) Hrdlicka, art. cit., pp. 202 - 205.
— 158 —
Tampoco puede servir de criterio el hecher de que unos pue blos hayan logrado mayor adelanto técnico o artístico, para dedu cir de ello una superioridad étnica; comenzando porque también aquí no se sabría qué criterio usar en la determinación de lo su perior y lo inferior. Como dice Em est H. Lowie, en la cultura de los pueblos, nada hay que permita deducir una superioridad ra cial innata en lo moral o intelectual; tampoco puede tomarse en cuenta la aparición de los genios, ya que todos los grupos socia les los han tenido, de acuerdo a sus necesidades y circunstan cias (,0). , Los resultados recogidos por la aplicación de tests mentales, no tienen ningún carácter decisivo. O tto Klineberg ha destacado la importancia que en ellos tienen factores perturbadores distintos de los puramente raciales hereditarios; su material examinado es copioso y alcanza a tipos blancos, negros, indios, etc. Concluye afirmando: “Tenemos el derecho de decir que los resultados ob tenidos por el uso de los tests de inteligencia no han demostrado la existencia de diferencias raciales y nacionales en la capacidad mental innata” (u ). Y lo mismo puede concluirse de los tests en caminados a investigar la personalidad total (,2). 2.— R A Z A Y N A C IO N .— Como hemos visto, éstos no son conceptos iguales, aunque pueden tener puntos comunes. En efec to, y como dice Hooton la nación suele tener por base una agrupación biológica común, dentro de la cual los cruzamientos entre los individuos tienden a ser frecuentes, con lo que ocasio nan cierta uniformidad; pero hay que agregar a lo anterior — que no sucede siempre— caracteres que no son hereditarios sino am bientales, tales como los resultantes de la educación, las creencias religiosas, las prácticas políticas, el grado de adelanto técnico, la organización familiar, los alimentos, etc. Así, si la nación impli ca una cierta uniformidad, ésta proviene también de los factores ambientales y, frecuentemente, más de éstos que de los raciales. Por lo anterior, resulta claro que cuando se habla de que la criminalidad, en Su conjunto, difiere de una nación a otra, se tie (10) V. el articulo de Lowie: Perfeccionamientos intelectuales y cul turales de las m a s humanas; se halla en las pp. 225 - 295 de la obra anteriormente citada: Aspectos Científico» del Proble ma Badal. (11) Otto Klineberg: Los tests Mentale« en los grupos raciales y na cionales, p. 333. Este articulo integra la recopilación reden ci tada, en la cual ocupa las pp. 297 - 346. (12) Id. M., p. 342. (13) V. la teoría de Hooton, en el capítulo que en la presente obra se dedica a las tendencias antropologíatas.
— 159 —
nen más razones en pro de tal afirmación, que cuando se preten de establecer que las diferencias se deben a factores puramente raciales. Y es que al hablar de nación, se toma en cuenta la tota lidad de las causas que pueden influir en un grupo para inclinarlo a obrar más en un sentido que en otro. La nación es un producto histórico que supone afinidades lingüísticas, morales, laborales, religiosas, políticas, económicas, etc. Sin embargo, habrá que precaverse siempre de caer en confu siones; por ejemplo, de hablar de una sola nación simplemente porque sus miembros hablan el mismo idioma aunque difieran en muchos otros aspectos más importantes; y de otros errores ya se cularmente reconocidos como tales, pero que nunca son evitados de manera completa. Es frecuente, en los últimos tiempos, que la palabra raza, por su significado estrechamente biológico, sea reemplazada por el vocablo etnia, que incluye además lo cultural, es decir, no to ma en cuenta sólo lo que el individuo es en lo anatómico y fisio lógico sino ló que resulta de sus relaciones con los demás. Desde luego, este cambio lingüístico supone también un cambio en el fondo de lo que se trata. 3.— LA C R IM IN A LID A D DEL N EG RO .— El estudio de ia influencia que la raza puede tener en el delito, podemos ini ciarlo con el del negro norteamericano, por ser el que ha dado lugar a más completas investigaciones; mucho menos es lo que se sabe del negro brasileño y de otros lugares donde se presenta la segregación raciaj con caracteres más o menos agudos. Si bien en Bolivia el negro no es problema, sin embargo de dicaremos algunas páginas a exponer la criminalidad de su simi lar estadounidense, porque muchas de las conclusiones a que se ha llegado con éste pueden ser, con adaptaciones, aplicadas para resolver los problemas criminológicos planteados por la crimina lidad indígena boliviana. Puede transplantarse incluso lo referen te a tas discrepancias de criterio que existen entre quienes desean enfocar el problema con imparcialidad y quienes buscan adecuar sus datos y soluciones a los propios prejuicios. Que también en esto se da un notable paralelismo. La primera dificultad con que se tropieza, es la carencia de una clara noción acerca de lo que ha de entenderse por negro; en Estados Unidos suele calificarse de tal incluso al que sólo tie ne un octavo de sangre negra; de modo que las estadísticas invo lucran bajo el rubro de negros a los mulatos, inclusive a muchos que ya tienen pelo rubio y ojos azules. Hechas estas advertencias, veamos lo que muestran las es tadísticas de arrestos en los Estados Unidos (cuadro 1).
— 160 —
C U A D R O
1
Cifras proporcionadas por el F.B.Ï. sobre arrestos de negros y de blancos en el año 1917, por IÚb.000 habitantes de cada grupo.
Blanco«
DELITO
3,7 8.2 14,2
19,3 31,1 97,3
5,1 3,8 6,8
20,2 36,1 9,6 12,0 2.1 0,6 5,8 3,9 3,5 6.5 1.9 3,0 4,3 4,6 17,0
67,6 129,9 14,3 14,0 7,4 1.0 5,3 9,3 12,8 10,1 6,4 20,1 29,3 6,7 12,5
3,3 3,6 1.5 u 3,5 1,6 0,9 2,4 3,7 1,5 3,3 6,8 6,8 1.5 0,7
2.5
7,5
3,0
4.4 14.1 60,9 30,2 3,6 37,6 4,1 21,9
11,0 47,4 77,5 69,3 21,5 116,9 9,3 56,7
2,5 3,4 1,3 2.3 6,C 3,0 2.3 2,6
336,5
911,3
2,7 <«>
Homicidio criminal Robo Asaltos (agresión) Ingreso ilegal violento en casa ajena H urto Robo de autos Estafa y abuso de confianza Receptación de bienes robados Incendio Falsificación Violación Prostitución y vicio comercializado Otros delitos sexuales Estupefacientes Posesión y porte de armas Violación de la ley sobre licores Faltas contra la familia y los niños Manejar intoxicado Violación de disposiciones d e tránsito Violación de otras disposiciones sobre tráfico y vehículos motorizados Conducta desordenada Ebriedad Vagancia Juego Sospecha No establecido Demás delitos TOTAL DE DELITOS
Pnpm U a de N ep o i Negro» a BUbcm
(14) Reproducido de la obra de Taft: Criminolagj, p. M.
— 161 —
Las estadísticas de años posteriores, así como las referentes a admisiones en establecimientos penitenciarios, han confirmado con ligeras variaciones, las cifras arriba consignadas (t5). En ellas se nota que los negros son más delincuentes en to dos los tipos penales, salvo los de manejar intoxicado y de falsi ficación. (En las estadísticas de arrestos por 1940, la excepción se extiende a los delitos de abuso de confianza y de estafa; ya en 1936, los negros superaban apenas a los blancos en estas espe cialidades). La desproporción es más desfavorable a los negros en los delitos de homicidio, agresión, posesión y porte de armas, violación de la ley de licores y juego; no tanto en los delitos de robo, ingreso ilegal, hurto, recepción de bienes robados, violación, prostitución y vicio comercializado, estupefacientes, violación de leyes de tránsito, conducta desordenada y vagancia; y se reduce a un mínimo en los delitos de robo de autos, incendio, delitos sexua les varios, contra la familia y los niños, y ebriedad. Un estudio detallado de los delitos referidos, ha llevado a la convicción de que el negro es más delincuente, no por razones biológico - raciales, sino por lo desfavorable del ambiente en que se desenvuelve. De ello suelen resultar no sólo resentimientos sino verdaderos complejos. Para demostrar la importancia que tienen en la causación del delito los roces y los sentimientos de inferio ridad, se ha citado el caso en que los negroü viven en comunida des enteramente negras y en las cuales, por consiguiente, aque llos factores no operan; Bames y Tectcrs se refieren al ejemplo de Mound Bayou, en Missisipi; allí viven ocho mil negros que no han dado un sólo delito grave en los últimos treinta años (l6) . Las razones de la inferioridad negra han sido clasificadas por Taft de la siguiente manera: 1) D esventajas económicas .— Los negros, por término me dio, tienen una situación económica inferior a la de los blancos; su porcentaje es mayor en los menesteres inferiores (vr. gr., el 29% de los negros están empleados prestando servicios personales; eso sucede sólo con el 7% de los blancos); generalmente no son obre ros calificados ni tienen, como los blancos« que se hallan en igual condición, la salida de ocupar cargos civiles (en éstos hay más (15) Puede vérselas en Barnes y Teeters: New Horizons In Crimino logy, pp. 191, 192, 193 y 194; Branham y Kutash: Encyclopedia of Criminology (Art. The Negro in Crime), pp. 269 y 271 - 272. P ara datos m&s recientes, los que contiene el informe de la Comisión Presidencial para investigar temas delictivos y de justicia penal, The Challenge of Crime in a free Society, pp. 149 -150. (16) - V. Bames y Teeters, ob. cit., pp. 153 - 154.
— 162 —
blancos por cada negro, aún habida cuenta de l a proporción total en que se distribuyen las razas). Los negros comienzan a trabajar en temprana edad y viven en los barribs más pobres y desaseados. Los sindicatos de blqncos practican en buena medida la discrimi* nación contra sus cosindicalizados negros y, a .veces, ni los ad miten en sus organizaciones. 2) Desventajas familiares.— La familia negra es menos esta ble que la blanca, lo que en parte proviene, no de innata tenden cia a la inmoralidad, sino de !a historia, de la aún no lejana des moralización existente durante el régimen de esclavitud. Esta cir cunstancia ha hecho que aumente la delincuencia juvenil, sobre todo en aquellos casos en que los niños quedan exclusivamente a cargo de la madre. El porcentaje de hijos ilegítimos es elevado (163,8 por mil entre los negros, contra 20,9 por mil entre los blancos). 3) Desventajas educativas.— Los negros tienen menos opor tunidades de alcanzar una buena educación general o especializa da; en 1930 eran analfabetos el 16,3% de los negros adultos, con tra el 2,7% de los blancos. Aquí hay que tomar en cuenta tam bién los resentimientos por la discriminación que en pocos aspec tos se deja sentir tanto como en éste. 4) Desventajas en el tratamiento penal.— No sólo en razón de la discriminación ante los tribunales legalmente constituidos, sino también por el hecho de que tos negros han sufrido mucho más que los blancos de esa forma de justicia rápida llamada lin chamiento; entre 1882 y 1936, habían sido linchados 3.383 ne gros y 1.289 blancos; éstos, sobre todo en tos primeros años cita do s; en los últimos, casi todos los linchamientos son de negros. 5) Otras desventajas.— Aquí podemos consignar las discri minaciones ofensivas de que se les hace objeto en los negocios, los medios de locomoción, en los centros de diversión y recreo, en las prácticas religiosas y hasta en los cementerios (,7). Pero el que los negros se hallen proporcionalmente en mayor número que los blancos en las estadísticas de condenas, arrestos e intem am iento-en locales penitenciarios, no sólo se debe a una real mayor delincuencia proveniente de las causas recién mencio nadas, sino que depende también del hecho que ellos son arresta dos y condenados con mayor facilidad que kfe blancos; son per donados o indultados o reciben otros beneficios legales con mayor dificultad. Estas razones llevan a disminuir la distanda que sepa ra a ambas razas, en cuanto a criminalidad.
(17) V. Taft, ob. ctt., pp. 91 - VI. —
163 —
Se ha reconocido uniformemente por los investigadores esta dounidenses, que la policía, sobre todo en ciertos estados, practica una verdadera discriminación, arrestando a los negros con ilegal facilidad (l8). Los jurados suelen no incluir negros, de modo que no se presentan esos casos que suceden con los blancos, en que los jurados tratan con especia! consideración a quienes son del mismo color. Incluso los jueces de carrera suelen mostrarse más severos con los negros que con ios blancos, en identidad de he chos y circunstancias. Pese a las razones enunciadas, se ha querido ver la posibili dad de que haya determinantes individuales que expliquen la ma yor criminalidad negra. Apuntan en este sentido las observacio nes referentes a que entre les negros son más frecuentes que en tre los blancos, las psicosis, psicopatías y oligofrenias. Aquí pue den hacerse dos obsei-vaciones: 1) Estas anomalías no pueden ser lisa y llanamente atribuidas a causas heredoraciales, pues se sabe perfectamente que pueden provenir también de factores ambien tales como aquellos que inciden sobre los negros; 2) la existencia de tales anormalidades no puede, por sí sola, hablar de una ma yor proclividad al delito, sobre todo a ciertos delitos (19). Dada su situación en medio de la sociedad, el negro reaccio na de las siguientes maneras, setrún las ha clasificado Dollard. 1) Agresión directa contra el blanco, lo que no sólo es pe ligroso, sino que lleva a un seguro fracaso final. 2) Agresión sustituida por la sumisión y dependencia. 3) Agresión dirigida contra los miembros del grupo propio: por ejemplo, si las relaciones entre un blanco y una negra provo can celos, la agresión se dirigirá contra ésta y no contra aquél. Esta lucha entre personas del mismo color, puede comprob?rse en el caso de que bandas de criminales negros pugnen entre sí por el predominio en cierto territorio o en ciertas actividades. 4) Competencia con el blanco. (18) Barnes y Teeters, ob. cit., p. 195, transcriben lo siguiente, de la public dón oficial. La migración del Negro en 1916-17: "Las actividades anormales y no garantizadas de los agentes de la policía sureña son responsables de profundos agravios a los ne gros. En muchos casos, la policía ha utilizado rigurosamente los instrumentos del poder. Mucha gente de color cree que los em pleadores de convictos urgen a la policia para que actúe más entre los negros, a fin de llenar los campos de convictos; y, co mo pMra alentar los arrestos frecuentes, las autoridades no pa gan a los-agentes y a otros empleados subalternos por sus ser vidos, sino que les retribuyen de acuerdo con el número de arrestos efectuados, desde luego, ellos hacen todo lo necesario para que el negocio marche" (1?) V Tafti o», cit., p. M.
— 164 —
5) Superación dentro del propio grupo, donde se forman jerarquías semejantes a las existentes en los grupos blancos. Este es el camino que siguen muchos negros bien educados C20). Tappan agrega otras razones importantes, que rigen inclusi ve ahora, pese a que las condiciones de los negros han mejorado a raíz de la lucha, en gran medida exitosa, contra la discrimina ción racial en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los ne gros que viven en el norte son inmigrantes del sur o campesinos que van a vivir a las ciudades, en cuyo caso opera como causa no la raza sino la migración. Además, de hecho, los negros viven muchas veces en ghettos, pese a las leyes sobre vivienda (:1). Las consideraciones anteriores y otras similares han llevado a !os criminólogos norteamericanos a afirmar que la fuerza prin cipal que causa la mayor delincuencia negra — o de otros grupos no blancos— (::) se halla en los factores sociales y no en los ra ciales. Desde luego, no es que desconozcan la importancia de las causas biológicas en general, ni las distinciones que pueden ha cerse entre individuos y grupos; se limitan a comprobar, a la luz de miliares de experiencias, que la raza no tiene relevancia cuan do se trata de determinar las causas biológicas de la criminalidad total de ciertos grupos en los cuales hay afinidades étnicas. Canady dice que “el delito no es un rasgo físico” (23) propio de tal o cual raza y que pueda transmitirse como la forma del cabello o el co lor de la piel; por su parte, Barnes y Teeters afirman que “se des conoce un rasgo criminal racial distinto, como parte definida del equipamiento hereditario de un grupo de gente” (24); y más ade lante: “Por lo tanto, podemos concluir con seguridad que la raza no repercute en el delito, salvo cuando la hallamos estrechamen te ligada con conflictos políticos, sociales o industriales o con pre juicios que parten de !a casta dom inante” (“ ). Por estas razones, Sellin ha podido decir: “ La responsabili dad está donde el poder, la autoridad y la discriminación tienen su fuente: el grupo blanco dominante. Para este grupo constituye una acusación la existencia de un alto porcentaje de criminalidad negra; aquélla no puede ser borrada por necesidades acerca de “ ¡n(20) Cit. en id. id., pp. 98 - 99. (21) V. Tappan: Crime, Justlce and Correctlon, pp. 201 - 203. (22) Barnes y Teeters incluyen estudios referentes a los mejicanos, chinos y japoneses e indios autóctonos que viven en ios Estados Unidos; v. ob. cit., pp. 186 190; lo mismo hace Hentig: Crimino logía pp. 217 - 229. (23) En su art.: The Negro in Crfcne, incluido en la Enciclopedia di rigida por Branham y Kutash, ya citada; p. 2(8. (24) Ob. cit., p. 182. (25) Id. Id. p. 185. —
165 —
ferioridad racial”, “depravación heredada” u otras generalizacio nes similares” (“ ). En materia de influencia i acial en el delito, los estudios más serios y completos se han hecho en Estados Unidos acerca del ne gro. Menos alcance han tenido tos llevados a cabo en Europa, so bre grupo étnicos en los cuales se relievó también la importancia del consumo del alcohol; asi, los datos comparativos acerca de Suecia y Finlandia, y en distintos estados alemanes. En cuanto a la baja criminalidad de los judíos europeos, ha sido explicada por causas sociales y no raciales. Tampoco parece importante la delin cuencia de los gitanos (27>. 4.— C R IM IN A L ID A D DE LOS IN D IG E N A S B O L IV IA N O S .— Este es uno de los temas que mayor investigación mere ce, sobre todo debido a que el grupo generalmente llamado indí gena, forma algo más de la mitad, y quizá las dos terceras partes, de la población boliviana. Sin embargo, la carencia de institucio nes destinadas a estos estudios, hace que ellos se encuentren muy lejos de los objetivos ya alcanzados por los norteamericanos so bre el similar problema que hemos expuesto en el párrafo anterior. Pero no han faltado afirmaciones apriorísticas que, lejos de aclarar en algo el campo y remediar la escasez de hallazgos expe rimentales, no han hecho sino provocar nuevas dificultades. La primera entre éstas, no sólo por el orden que debe ocupar en cualquier investigación, sino por su importancia intrínseca con siste en determ inar lo que ha de entenderse por indio desde el pun to de vista racial. Desde luego, aun entre los que tratan del pro blema indígena, este punto se da por supuestamente resuelto, lo que no sólo es falso, sino que contribuye a restar uniformidad a las conclusiones a que se llega, pues todo queda librado a la in tuitiva clasificación de los distintos estudios. Si deseamos hacer una investigación de la criminalidad indí gena, ¿a quiénes hemos de tomar en cuenta? ¿Sólo a ios indios puros? Y entonces, ¿cómo hemos de lograr la certeza de que se trata de “puros”, supuesto que una averiguación al respecto es prácticamente imposible, aunque sólo nos propusiéramos retroce der cien años en la genealogía de cada individuo? ¿O , para fines prácticos, hemos de considerar indios a todos los que tengan pre dominio de sangre indígena? Y entonces, ¿cómo determinaremos la (26) Citado en Id. Id., p. 198. Sobre la criminalidad racial, pueden verse: Taft, ob. cit., pp. 88 -101; Reckless: Criminal Behavior, pp. 100 -116; Branham y Kutash, ob. eit., pp. 269 - 276; Barnes y Teeters, ob. cit., pp. 182 202; von Hentig: ob. clt„ pp. 189 229; GiUin: Criminology and Penology, pp. 46-51; Sutherland: Principles of Criminology, pp. 110 -112. (27) Un resumen en Hurwltz. Criminología, pp. 297 - 305.
— 166 —
realidad de ese predominio y con qué medios contaremos para cal* cularlo exitosamente? ¿Cómo hemos de operar con los mestizos, que constituyen un apreciable porcentaje de nuestra población? En cuanto atañe a la explicación de la conducta del iindígena boliviano — en lo criminal o no— se han destacado dos posicio nes extremas: la de aquéllos que ven en el indígena una radical in capacidad para asimilar los modelos de una alta cultura y a esa deficiencia individual atribuyen el atraso, el alcoholismo, la cri minalidad y el analfabetismo; y la de aquéllqs que encuentran sólo en razones sociales la causa de los males que el indio sufre y que él provoca. Ambas posiciones generalmente son asumidas a priori y obedecen más a sentimientos e intereses que a la obser vación de la realidad; Tos hechos que citan son parciales, defor mados por los prejuicios y no resisten al menor intento de una crítica seria. Justo es consignar, sin embargo, que los artículos y folletos publicados y las conferencias pronunciadas por las personas que quieren tratar el tema con rigor científico, se mantienen en un justo medio aceptable. Es de lam entar que esta posición, sea la menos común y sea la destinada a sufrir los embates de dos ene migos capitales: por un lado, de los interesados en mantener al indígena en su estado de sojuzgamiento, que facilita la explota ción de su trabajo y dificulta las tentativas de llevarlo a una su peración; desgraciadamente, gran parte de los habitantes de las ciudades y pueblos, casi todos ellos con buen porcentaje de sangre india en sus venas, han hecho dogma de fe de este prejuicio; por otro lado, de ciertos políticos y sociólogos que pretenden ganarse el apoyo de grandes masas, por medio de prédicas demagógicas que ellos mismos se encargan de desmentir con su actuación práctica. La polém ica Medrano Ossio - López R ey .— Hace siete lus tros, se produjo sobre el tema, una polémica violenta entre los pe nalistas López Rey y Medrano Ossio. No nos toca aquí examinar la índole de algunos motivos que hicieron que en los cambios de ideas se deslizaran alusiones personales hirientes que en nada con tribuían a aclarar el fondo del asunto. Sin embargo, res de lamen tar que no haya sino de tarde en tarde estas discrepancias defen didas con ardor capaz de contagiarse a todos los directa o indirec tamente interesados en lograr una solución; las polémicas así lle vadas, aún con sus exageraciones, cumplen un papel de indudable importancia en el progreso de las ideas. La que nos sirve ahora de tema es una muestra. Ella; tuvo su origen en un folleto publicado por el profesor Medrano Ossio (:s) en el cual sostenía los siguientes puntos: Que (28) La Responsabilidad Penal de les Indígenas.
— 167 —
el indígena (del texto se deduce que todo indígena) se halla en estado peligroso y así debe ser declarado (29); su estado “psicoló gico m ental” no es tal que el sujeto pueda ser considerado impu table, lo que se demuestra al com probar que él no se da cuenta de lo que hace ni tiene conciencia de los delitos que hubiera co metido, por graves que sean (x ); se halla en un estado de “pos tración psicológica’’ como resultado de causas sociales (31). No constituye “valor m oral”; la coca y el alcohol han debilitado su inteligencia y su voluntad (x ), lo cual trae por consecuencia el que las perturbaciones sean de carácter permanente. “También estas especiales circunstancias psicofisiológicas y orgánicas influ yen y son causa para ciertas alteraciones de sus funciones sexua les que lo impulsan a cometer delitos de esta naturaleza y a trans m itir estas taras por medio de la herencia fisiopsíquica a las ge neraciones posteriores” (i5). Con este último páirafo, Medrano Ossio ingresa ya al terre no de las causas individuales que fundamentan su pedido de de clarar al indígena en estado peligroso. En efecto, antes ha habla do de causas sociales, del estado que describe como típicamente propio del indígena; pero ahora, ya habla de transmisión heredi taria de algunos caracteres adquiridos por obra del abuso del alcohol y de la coca. Por lo demás, ya antes había dicho que el in dio “adolece de u na timidez, congènita y de una tristeza absolu ta, inconsciente ”(M). Estas afirmaciones, nos parecen, conducen a la conclusión de que el indígena.,es racial, congenita, hereditaria mente inferior en algunos aspectos, por lo cual resulta contradic toria aquella otra afirmación hecha con carácter general: “no exis ten razas inferiores o superiores sólo sí que unas están adaptadas mayormente a la civilización y otras no” (35). Tanto más si luego hablará de que la carencia de moralidad se debe “a influencias psicopatológicas permanentes; de carácter congènito unas, y otras adquiridas” (*).
(29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
Id. id., pp. 18 -19. Id. Id., p. 19. Id. Id., p. 24. Id. id., p. 25. Id. Id., pp. 25 - 26. Id. id., p. 20. El subrayado es nuestro. Id. id., p. 20. Id. id., p. 26. El subrayado es nuestro. Hemos de confesar que hemos sentido cierta vacilación sobre todo a raíz de este pá rrafo en que se habla de psicopatías, al interpretar el vocablo “congénito"; parecería que el Prof. Medrano Ossio lo emplea también para designar lo beredado.
— 168 —
Medrano Ossio utiliza en su trabajo buena parte de la termi nología psicoanalítica; y dentro de este punto de vista asegura que el indígena carece de yo superior, ese que generalmente se designa más bien como super yo o instancia moral individual (37). La pintura hecha por el Prof. Medrano Ossio peca de pesi mista. Es evidente que el indio ha vivido durante siglos en un am biente poco favorable para la adecuada manifestación de todas sus capacidades; pero su situación no es de U gravedad que el autor asegura. Por ejemplo, es indudable que el indígena campesino po see un alto sentido moral, en muchos aspectos superior al del mestizo pobre e inculto de los centros de población (w). Tiene ansias de superación. Y, en todo caso, no pueden atribuírsele no tas de inferioridad congénitas o raciales, pues resultan injustifi cadas (*). Las teorías enunciadas por el Prof. Medrano Ossio, fueron duramente criticadas por el Prof. López Rey, fundamentalmente en relación con las consecuencias que aquéllas, de ser aceptadas, ten drían en el campo del Derecho Penal í40). Este aspecto, aunque de (37) Id. id., p. 26. (38) Vamos a citar dos hechos, entre muchos, que deben llamar a reflexión; el primero: si estudiamos a los niños y adolescentes internados, por abandono, vagancia o delito, en asilos y refor matorios bolivianos, veremos que loa indígenas típicos no se hallan en la proporción correspondiente a la cantidad de ellos en la población total. Algo más: de entre esos niños y adoles centes, sólo excepcionalmente se presenta alguno que proven ga de familias campesinas; en general, pertenecen a grupos que habitan usualmente en las ciudades. El segundo, en relación con su supuesta indiferencia ante el propio progreso; blancos y mestizos reciben, junto con los indígenas urbanos, escuelas cons truidas o alquiladas por el estado, para ser instruidos; no sabe mos de ningún edificio escolar construido por los directamente interesados, en ninguna ciudad de la república: en cambio, los campesinos lo han hecho con la inmensa mayoría de los locales con que cuentan para su educación; y hasta pagan con su dine ro a los profesores: ¿es éste síntoma de superioridad o de infe rioridad, de deseos de progresar o de estancarse? (39) Es preciso que insistamos en este aspecto, que resulta claro en el trabajo citado de Medrano Ossio; en otro posterior, Respues ta y Objeciones a un Penalista, dice (p. 27); "Una mala inter pretación de mi citado trabajo (el primero a que nos referimos) na hecho que se crea que sostengo la inferioridad natural del in dio. La inferioridad que anoto, es la jurídica y social, esa infe rioridad artificiosamente creada por la ley que hace del indio un ser explotado, afirmación es ésta que nadie puede negar**. Hemos de lamentar que esa errónea interpretación tenga exce so de puntos sobre los cuales apoyarse. (40) Las críticas se hallan expuestas principalmente en el libro: In troducción al Estadio de la Criminología, al que aqui nos '*r dremos.
— 169 —
fundamental importancia, cae fuera de los limites de un texto de Criminología, así que hemos de aludir a él sólo de manera secun daria. López Rey hace notar la diferencia que existe entre tener más y ser más; “tener más, no significa ser más que otros” (41)Sin embargo, esto es olvidado por quienes del hecho de que si: posea menos que otros, deducen inmediatamente una inferioridad. V esto lo aplican también al indio. El indio boliviano, a diferencia del negro norteamericano, ha poseído una respetable cultura, cuyos restos que han sobrevivido son notabilísimos. Esa cultura suponía valoraciones, de las cuales el indígena actual es consciente, por lo cual resulta falso el con siderarlo inimputable. López Rey hace, resaltar que esta conclu sión supondría admitir la inferioridad mental del indígena, en la que no cree, apoyándose para ello en la opinión de varios auto res que se han ocupado de la materia. No cabe duda que el alcohol, la mala alimentación, el sojuzgamicnio social han llevado de maneral general, a que el indio tenga una condición social inferior; ésta puede ser cau ri o efecto de una inferioridad de tipo mental; pero eso sucede en todas las razas y grupos sociales y no sólo en el indio; de ahí por qué resulta inadecuado el referirse sólo a éste, como si sólo él cargara con lodos estos estigmas (42). El penalista hispano - boliviano, puntualiza que el régimen de protección y tutela a que quedaría sometido el indígena como consecuencia de su declaratoria de peligrosidad, es inadecuado para lograr su mejoramiento general o su corrección penal; tal ré gimen, según demuestra la historia, supone los siguientes riesgos: 1) Que nunca se considerará al indio suficientemente evo lucionado como para liberarlo de la tutela. 2) Se cohibirá su desarrollo cultural. 3) No contribuirá (tal régimen) al desarrollo del sentido de responsabilidad. 4) Se lo explotará más fácilmente. 5) Se los colocará en situación de ser diezmados. fe) Se llegará al absurdo de colocar bajo tutela a la mayor parte de la población, mientras una minoría desempeña el papel de protectora (4J). Pero no se trata sólo de que el régimen sea inconveniente, sino de que no corresponde a la realidad; en efecto, si la peligro sidad se entiende como alta tendencia al delito, que es como ge neralmente se entiende, debería resultar que los indígenas dan (41) Ob. cit., p. 251. (42) Id. id., pp. 270 y 272. (43) Id. id., pp. 252 - 256, 264 y 285.
— 170 —
una enorme cantidad de delincuencia; pero eso no sucede, en rea lidad, afirma López Rey, y pese a las dificultades sociales que po drían impulsar al indígena a delinquir mucho, su criminalidad es reducida y, en todo caso, mucho m enor que la del blanco y la del mestizo í44). Las estadísticas compiladas hasta el momento dejan mucho que desear en lo que toca a la clasificación racial, pues no se in dican los criterios seguidos para hacerla. Para mediados del año 1952 se consignaban las siguientes cifras (M = Varones; F = mujeres) í4*). DELITO
RAZA DEL DELINCUENTE TOTAL
F
M
F
M
26 __ 1 1
29
2
—
—
60 2 1 2 2 - 2 5 1 37 10
Mestiza
M
M
Homicidios 5 — Lesiones o heridas 1 Abuso de confianza 1 Violación y estupro Robo y hurto 3 Estafas, defraudacio nes, quiebras 9 1 Contra el estado — Tentativa asesinato — Abigeato — Sublevación Accidentes tránsito 3 — Otros delitos — Sin datos Calumnia, libelo Injurias y amenazas — TOTALES
Indígena
Blanca
23
F ___
1
---
—
1
---
4 16
---
1
—
—
—
-------------
—
—
4 21
—
—
—
---
—
2
—
1 l
3
56
8
76
17
— —
1
2
—
—
3
18
7
1
1
3
10 2
1 6 — 1 — 1 1
1
—. — 1 -— 1 —
F
4
— .1 —
4 27 1 4 — 2 1 1 __ — 1 — 3 155
28
(44) Id. id., pp. 272 y 283; desgraciadamente no se dan a conocer las estadísticas y estudios en que esta afirmación se apoya. (45) Cuadro* estadístico suministrado por el Departamento Nacional de Censos. Los datos fueron recogidos por iniciativa del Dr. Re né Zalles. Director del Patronato de Reclusos y Liberados. Se refieren a la población penit?nciaria recluida en el Panóptico Nacional que, como se sabe, funciona en gran parte como esta blecimiento penitenciario central de Bolivia. Este cuadro se ha lla incluso en nuestro trabajo: Los Establecimientos Penales y Correccionales Abiertos en Relación con la Realidad Boliviana, p. 28.
— 171 —
Estos datos deben ser comparados con los referentes a la dis tribución racial en Bolivia que, según cuadros expuestos por Cocn ¿s la siguiente: Blancos (de origen europeo), 15% ; mestizos, 32% ; indios, 53% O6). Estos números, como los tocantes a delincuen tes, tienen que ser tomados con su grano de sal ya que, en mu chos casos, se emplea una clasificación no estrictamente racial sino mezclada con consideraciones sociales y culturales. Por ejem plo, nunca o casi nunca, un profesional de nivel universitario será clasificado como indio aunque biológicamente predominen en él los rasgos indígenas. Es muy difícil admitir que haya un 15% de blancos que no tenga, siquiera en alguna medida, mezcla in dígena. De estas cifras está lejos de poderse concluir la aducida pe ligrosidad del indígena; en efecto, existen 93 reclusos de esta razn, por 90 de las otras, lo que resulta plenamente favorable al in dígena. Hay que notar la prevalente comisión de delitos de abigeato y sublevación; lo primero se explica porque el indígena vive prin cipalmente en el campo, escenario natural de ese tipo delictivo. En cuanto a la sublevación, no es sino una forma de imponer el propio derecho — real o supuesto— ante abusos que se creen co metidos por patronos y autoridades: estas cifras corresponden, sin duda, a hechos reales; pero nada especial se puede deducir en contra de los indígenas y a favor de blancos y mestizos; éstos tam bién incurren, y con participación de mayor número de persona-, en el mismo delito: revoluciones, motines, muertes, heridas con siguientes, incendios, destrucción y asalto de la propiedad priva da; eso consta a cualquier observador; pero ninguno de tales de litos queda en las estadísticas. Si todos ellos fueran co n sig n a d o s, los datos arriba indicados se invertirían, y en gran medida. Aunque pudiera deberse a causas circunstanciales, no deja de llam ar la atención el hecho de que delitos en los cuales la opi nión popular se prepararía a ver ampliamente representados a los indígenas, ellos están ausentes; tales los casos de lesiones, viola ción y estupro. Pero es preciso evitar el extraer conclusiones terminantes de! cuadro transcrito; tiene él varios defectos, fuera del fundamental ya anotado de no saberse los criterios seguidos para clasificar a los reclusos por razas. Principalmente hemos de anotar: 1) Se re fiere sólo al Panóptico Nacional que si bien es el mayor estable cimiento penitenciario del país, sólo cobijaba a la tercera parte de la población penitenciaria total; 2) toma en cuenta el número to (46) Ob. clt„ p 435.
— 172 —
tal de internados, sin distinguir a los simples detenidos de los ya condenados por sentencia ejecutoriada, Sin embargo, es posible que un perfeccionamiento de las es* tadísticas trajera por eonsecuencia el disminuir aún más la propor ción de reos indígenas; y es que aquéllas implican un aumento artificial en el nümero de éstos y una disminución en la de reos mestizos y blancos; las razones les había ya apuntado en mi tra bajo citado, al afirmar que los indígenas “carecen de capacidad para la ficción durante el proceso, gozan de menos garantías pro cesales y se aprovechan poco de los beneficios legales, no son ca&( nunca debidamente defendidos y no recurren frecuentemente a la rebaja de pena ni al indulto; por otra parte, los delitos que ellos cometen son de los menos complicados de descubrir y probar, lo que no sucede con los delitos cometidos por integrantes de otros grupos raciales y sociales (fraude, abusos de confianza, estafas, defraudaciones, malversaciones, quiebras dolosas o culposas, abor tos, abusos de autoridad, etc.)” ( )■ Estas observaciones son tanto més dignas de tomarse en cuen ta si consideramos a quienes incluye el cuadro arriba citado. Corroboran lo anterior, las estadísticas proporcionadas sobre el Ecuador, por la Dra. Genoveva Godoyí46). 5.— CON CLU SIO N ES .— Entre las principales, podemos a p u n tar 1) No hay justificación científica alguna que hoy permita afirmar la existencia de razas superiores o inferiores; me nos para pensar que, como parte de esa inferioridad, exis ta en tal o cual raza algún o algunos genes que la hagan más inclinada a la delincuencia en general, o a ciertos delitos en particular. La mayor proporción relativa en que algunos grupos étnicos se hallan representados en las estadísticas criminales, se debe a razones ajenas a supuestos caracteres raciales favorables al delito.
(47) Id. Id., p. 15. (48) Consignadas en la pág. 28 de la obra: Manifestaciones Predomi nantes de la Delincuencia en el Ecnador. En las pp. 7 - 8: “Si se tiene en cuenta que, según el último censo de la República —el único por lo demás, realizado con pautas científicas—, la po blación del Ecuador alcanza a 3.202.757 habitantes y que según cálculos aproximados, el número de indígenas llega a 1.436.813, llama la atención el Indice bajo de delincuentes de este conglo merado. En cambio prima el grupo de los mestizos que ocupa, por lo general, las pequeñas poblaciones y que tan desprovistos de cultura se encuentran’’. (Ver el cuadro al final del volúmen).
— 173 —
2)
Ha sido una fuente de confusiones, insuperada hasta hoy, el no distinguir entre raza y nacionalidad. Sobre todo cuando se trata de los indígenas bolivianos, la confusión es total; ello sin contar con que los pertenecientes a gru pos sociales cultos y ricos, aunque poseyeran todos los rasgos corporales indígenas, no son considerados tales, por el simple hecho de la situación social que ocupan. Incluso suele bastar el hablar bien el castellano o ejer cer ciertos oficios, para no ser considerado indígena. 3) Como vimos, el concepto de raza se refiere a agrupacio nes de caracteres somáticos; pero no son éstos, sino los psíquicos los que más interesarían para deducir conclu siones tocantes al aspecto criminal. Las investigaciones sobre la inteligencia, voluntad, sentimientos, etc., de las razas, se hallan en pañales y no pueden ser ofrecidas co mo pruebas convincentes. En general, se ha estudiado más — aunque sin llegar a ninguna caracterización defi nitiva— la psique de las nacionalidades (francesa, ingle sa, española, etc.). 4) Para un estudio futuro de la criminalidad india bolivia na, ofrecen mucha base los similares realizados en Esta dos Unidos sobre la criminalidad negra, sobre todo en cuanto toca a las nocivas influencias ambientales que im pulsan a la desadaptación. Sin embargo, como hace nctar López Rey (w) hay que tomar en cuenta dos diferen cias: a) El indio tiene una cultura propia y sigue habi tando el suelo de sus mayores, mientras el negro es un transplantado cuyos antecesores nunca alcanzaron un ni vel cultural semejante al de nuestros aborígenes andi nos (®); b) los negros tienen colegios y universidades propios que les conceden facilidades para obtener una cultura y técnica superiores, sin salir de su grupo racial. 5) Si bien la situación social inferior puede ser consecuen cia de la inferioridad individual innata, ya que ésta pue de ocasionar que se carezca de la capacidad suficiente para adecuarse a la sociedad, sin embargo, la conclusión en este sentido no es necesaria y menos puede admitirse como verdad indiscutible, cuando existe la seguridad de que han intervenido también favores sociales bastantes para explicar aquella inferioridad.
(49) Ob. c lt. p. 262. (50) La Criminología carece absolutamente de datos en relación con el indio selv&tico.
— 174 —
6)
7)
Es injustificado hablar de una inferioridad general d d indio en relación con otros grupos, tanto si se considera que tal inferioridad proviene de factores biológicos co mo de factores ambientales. Un análisis comparativo muestra claramente que en muchos aspectos el indio es superior al blanco y al mestizo (estabilidad y sentido de la familia, constancia en el trabajo, ansias de supera ción, etc.). Se precisa, sin embargo, distinguir entre el indio que habita en las ciudades y el campesino; el pri mero ha perdido o está en proceso de perder sus propios frenos culturales, sin llegar a adaptarse a otros nuevos, llegándose como consecuencia a un. alto grado de dege neración en muchos individuos; el segundo conserva su tradición y su cultura y es un individuo integrado, no degenerado y que, sobre todo en los últimos tiempos, viene dando repetidas pruebas de su capacidad partí adaptarse a la técnica occidental aprovechándola en pro pio beneficio. La necesidad de esta distinción resalta par ticularmente cuando se habla de alcoholismo; el indio urbano es con indeseable frecuencia un alcohólico, que se embriaga con regularidad y frecuencia; el campesino se emborracha, hasta perder la conciencia inclusive, pe ro sólo en ciertas oportunidades ligadas con fiestas de variado tipo. No se encuentran en los grupos indígenas causas pecu liares de delincuencia. Las mismas causas ocurren en Bolivia, y a veces con mayor gravedad, en los grupos blancos > sobre todo mestizos (SI).
(51) Sobre el tema del indio pueden verse (fuera de las obras ya ci tadas): Monsalvé Bozo: El Indio: cuestiones de su vida y an pasito; Ponce de León: Situación Jurídico - penal de loa aborí genes pénanos (favorece la interpretación ecléctica de la de lincuencia indígena); Tamayor Creación de la Pedagogía Na cional (contiene sagaces intuiciones, si bien, por su propio ca rácter, la obra carece de sistema); Otero: Figura y Carácter del Indio (esta obra contiene muchos datos de primer orden’: desgraciadamente no señala las fuentes bibliográficas de las cuales ellos fueron extraídos); Mario Montaño Aragón: Antro pología Cultural Boliviana. En ninguno de estos autores hay asidero alguno para pensar en inferioridades raciales propias del indio.
— 175 —
C A P I T U L O
V
GLANDULAS ENDOCRINAS 1.— G LAN D U LA S E N D O CRIN AS Y H O R M O N AS.— H a ce ya medio siglo, con el entusiasmo y las exageraciones de los primeros momentos, el tema de las glándulas endocrinas ingresó en el campo de la Criminología. Aunque ese entusiasmo ha. decli nado, no es posible negar que las glándulas endocrinas se relacio nan estrechamente con caracteres muy importantes dentro de los estudios criminológicos, tales como la constitución corporal, los sentimientos, los instintos, el sexo, la edad, el grado de inteligen cia, las reacciones ante el medio ambiente, etc. En suma, tales glán dulas constituyen un sistema cuyo funcionamiento y equilibrio es importante para determinar las características de una persona. Las glándulas endocrinas segregan productos químicos espe-, ciales llamados hormonas. En lo que sigue, reproducimos aquello que de las glándulas endocrinas y de las hormonas se relaciona más estrechamente con la conducta humana y, por consiguiente, con el delito (*). La tiroides .— Se halla situada en la parte anterior del cuello y adherida a la tjáquea. Segrega la hormona llamada tiroxina, uno de cuyos componentes esenciales es el yodo,- la carencia de este elemento en ciertas regiones, da lugar a la aparición del bo cio endémico. (1) Esta parte ha sido redactada en base, principalmente a Houssay: Fisiologia Humana, pp. 671 - 842, y Rivoire: La ciencia de las hormona«.
— 177 —
Esta glándula, como todas las demás, puede tener dos anor malidades patológicas: la primera por exceso de secreción; la se gunda, por defecto. El hipotiroidismo se traduce en el llamado mixedema, el cual puede ser congenito o adquirido; el congènito se presenta tanto en el hombre como en la mujer; el adquirido se da principalmen te en las mujeres cuando se acercan a la menopausia. Carácter típico es la infiltración subcutánea de un líquido mucoide en to do el cuerpo, especialmente en la cara, donde los labios son abo tagados y caídos; cejas y pestañas caen; hay mayor sensibilidad, al frío, disminución del tono muscular; al mismo tiempo, apatía, lentitud intelectual, somnolencia, pulso retardado. Estos síntomas son menos graves en los adultos que en los menores que aún se hallan en la etapa del crecimiento, pues en tonces el hipotiroidismo provoca el retardo o la detención del des arrollo y la osificación lenta; a veces se llega a un verdadero ena nismo junto con un retardo o detención intelectual que alcanza diversos niveles. En los casos más benignos, se nota cierto retardo en el desarrollo, tendencia a la obesidad, pereza, apatía y dificul ta^ ■•ara la concentración mental. En el hipertiroidismo hay adelgazamiento general — que pue de ser remediado y compensado'Jpor la acción de otras glándulas— junto con una gran voracidad (feplvo en los últimos extremos del hipertiroidismo); taquicardia; temblor, sobre todo en las extremi dades, e hipertonía nerviosa. Particular importancia criminal tie nen las perturbaciones de la emotividad, que se tom a exagerada, con marcada inclinación a la irritabilidad, al nerviosismo, a la hiperactividad y la inestabüldad afectiva; la agudización del hiper tiroidismo suele ocasionar incluso estados de delirio. A veces el hipertiroidismo, sobre todo en las mujeres, se con vierte en la enfermedad de Basedow caracterizada por los sínto mas anteriores más exoftalmia (ojos saltones) e hiperplasia difusa de la tiroides. Cuando el hipertiroidismo es leve, se nota simplemente un adelgazamiento no exagerado, hiperactividad, tendencia a cóleras rápidas, ausencia de sueño largo y tranquilo. hipertiroidismo es sumamente frecuente entre los esquizo frénicos. • Las paratiroides :— Son cuatro glándulas pequeñas situadas detrás de la tiroides; su hormona se denomina paratiroidea o parathormona. El número de estas glándulas no es constante en todas las personas, aun normales. Junto con otros factores, la parathormona regula el metabo lismo del calcio y del fósforo. No olvidemos que el calcio es un moderador de la excitabilidad nerviosa.
— 178 —
Las suprarrenales .— Son dos y se hallan colocadas, a mane» ra de capuchones, sobre cada uno de los riñones. * Cada glándula suprarrenal tiene dos partes: la cortical y la medular. Ellas se distinguen no sólo por su constitución sino por las funciones que desempeñan. Desde hace tiempo, se conoce la existencia de la hormona córticosuprarrenal; pero fuera de ella, es probable que haya otras aun no individualizadas, principalmente una que cumple funcio nes genitales y cuya composición es semejante a la de la testostcrona. Hay btra hormona relacionada con la secreción láctea (la cortilactina); por último, se habla también de la cortipresina, hor mona relacionada con la hipertensión arterial, la que a su vez está ligada con especiales estados de tensión que se dan en cier tos delitos. El hipocórticosuprarrenalismo se traduce esencialmente en la enfermedad de Addison; está caracterizada por la astenia, con una enorme fatigabilidad; hipotensión arterial. El hipercórticosuprarrenalismo se caracteriza esencialmente en síntomas genitales variables según el momento en que la hiperfunción se presenta; si lo hace durante la vida uterina, se produce pseudo - hermafroditismo; se da casi sólo en la mujeres que mues tran rasgos viriles que luego se traducirán en tendencias h o m o sexuales. Si se presenta en la infancia, resulta una pubertad pre coz, con rasgos viriles; si se trata de un hombre, los caracteres masculinos se acentúan. Los resultados son similares cuando exis te hiperfunción cortical durante la adultez: en los hombres, los rasgos masculinos se hacen más pronunciados; en las mujeres, j» presentan caracteres viriloides junto con tendencias sexuales abe rradas. La parte médulosuprarrenal segrega la adrenalina; esta hor mona tiene propiedades hipertensoras (produce hipertensión bíusca aunque generalmente de breve duración) e hiperglucemiantes (aumenta la cantidad de azúcar en la sangre). La adrenalina ha sido llamada la hormona de la emoción pues actúa principalmente en los momentqs de profunda alteración afectiva (miedo, susto, cólera) ya que al aumentar la cantidad de azúcar en la sangre, au mentan también las reservas inmediatamente consumibles en el movimiento subsiguiente de agresión o huida. Los islotes de Langerhans.— El páncreas es una glándula mixta; por un lado segrega jugo pancreático, en función exocrina, el que es vertido en el tubo digestivo; pero en tal órgano existen grupos aislados de células, denominados islotes de Langerhans. que producen la hormona insulina. La principal función de la insulina es hipoglucemiante (dis minuye la cantidad de azú&ar en la sangre). El hípoinsuliniamo
— 179 —
produce hiperglucemia (diabetes). Se trata, por tanto, de una hor mona que tiene funciones opuestas a j a de la adrenalina y de la hormona hipofisaria hiperglucemiante. Los ovarios .— Son dos y se hallan a los lados del útero; su función central es la liberación del óvulo; para que éste cumpla tal función, los ovarios segregan dos hormonas: la foliculina y la Iuteína, íntimamente ligadas con los caracteres secundarios del sexo y con la aparición de los distintos ciclos vitales. En los ovarios existen millares de corpúsculos llamados fo lículos de G raaf los cuales, al romperse por un proceso de m adu ración, dejan en libertad un óvulo; en la cicatriz dejada aparece el cuerpo amarillo, que sólo funciona durante unos quince días; después madura otro folículo, aparece una nueva cicatriz, y así sucesivamente. . “ La foliculina es segregada por el folículo de Graaf en ma duración, mientras que la Iuteína es segregada por el cuerpo ama rillo, de tal manera que cada ciclo menstrual puede ser dividido, desde el punto de vista hormonal, en dos períodos iguales separa dos por la rotura del folículo: una fase foliculínica, fase de ma duración folicular en la que el ovario no segrega más que folicu lina; y una fase luteínica, durante la cual aparece la secreción de Iuteína” 0 . . Como vemcs, la presencia o ausencia de estas hormonas se relaciona íntimamente con la menstruación, la que coincide con el momento en que la Iuteína deja de ser producida. Si el óvulo es fecundado y se produce el embarazo, el ciclo se interrumpe: el •cuerpo amarillo no se atrofia, sino que crece y permanece. Estas alternativas resultan de la intervención de las gonadoestimulinas segregadas por la hipófisis; existen las gonadoestimulinas A y B, la primera para la foliculina, la segunda para la luteína. La presencia en la sangre de una de las hormonas gonadales acarrea la secreción de la estimulina de la otra hormona. El ciclo se interrumpe durante el embarazo, porque la placenta se grega prolan, que opera como la gonadoestimulina B y mantiene el cuerpo .amarillo. La placenta segrega también foliculina, ta que aumenta en cantidad a medida c|ue avanza el embarazo; erte au mento) unido a la acción de la óxytocina (originada en la hipófi sis), es el que desencadena el parto. Durante los cuatro días posteriores al parto, la cantidad de hormonas en la sangre se normaliza; pero aparece la prolactina, nueva hormona hipofisaria dirigida a producir la secreción láeten.
(2) Rivoire, eb. ett., pág. 167.
— 180 —
Estos complicados procesos, pueden suceder durante unos 30 años; al cabo de ese lapso, el ovario se atrofia, aunque las gonadocstimulinas siguen existiendo; aparece la menopausia. El complejo funcionamiento de estas hormonas hace que ha ya muchas y variadas anomalías; si consideramos a aquéllas ais ladamente, podemos hablar por lo menos de cuatro anormalida des; pero ese número aumenta en mucho si tomamos en cuenta los casos en que las anomalías en la producción de cierta hormo na se combinan con las de la otra. El hipofoliculinismo puede aparecer en la etapa de la puber tad o más tarde; tales formas se llaman, respectivamente, hipofo liculinismo primario y secundario. El primevo trae por consecuencia infantilismo y adiposidad; otras veces, suele presentarse más bien un adelgazamiento, junto con rasgos viriloides y anormalidades en las reglas, que pueden llegar a desaparecer. El hipofoliculinismo secundario produce la supresión de la regla y la atrofia del útero; “ahogos de calor, característicos hor migueos, vértigos, jaquecas; con frecuencia aparece también ten sión arterial, más o menos intensa, y algunas veces transtornos psíquicos que pueden vanar desde la simple irritabilidad y dis minución de la memoria, hasta verdaderas psicosis maníaco - de presivas” (3). En relación con los aspectos que nos interesan hay que anotar que durante la menopausia, y después de ella, la mujer se viriliza y que estas hormonas, con su normal funcionamiento, son las. que determinan la atracción sexual que la mujer siente hacia el varón. Xos testículos .— En éstos existen las células intersticiales que son las que segregan hormonas masculinas; sin embargo, como hace notar Houssay, hay que guardarse de oponer terminante mente las hormonas masculinas a las femeninas. Por otra parte, los testículos producen espermatozoos. En correlación con estas dos funciones, la hipófisis segrega dos gonadoestimulinas masculinas, denominadas A y B; la prime ra se halla ligada con la espermatogénesis (y quizá con la produc ción de foliculina) y la segunda, con las funciones de las glándu las intersticiales. Hormonas sexuales masculinas son la testosterona, la androsterooa y la dehidroandrosterona. Las hormonas masculinas determinan los caracteres secunda rios del sexo; su falta o menor producción ocasiona los síntomas de eunucoidismo. (31
Id. id., p. 184.
— 181 —
La hipófisis .— Se halla en la base del cerebro, sobre la silla turca; es del tamaño de un garbanzo. Esta glándula desempeña el papel de directora del sistema endocrino, regulando las secreciones de las demás glándulas por medio de variadas estimulinas o trofinas. Al parecer, la hipófisis, que está abundantemente irrigada por la sangre, tiene la capaci dad de analizarla y descubrir la cantidad que existe de cada una de las hormonas para reaccionar en consecuencia por medio de las estimulinas, las que tienden a establecer el equilibrio. La hipófisis tiene también hormonas propias. Es fundamen tal la hormona del crecimiento; su ausencia produce detención del desarrollo; su hiperfunción, aceleramiento del mismo. Cuando se trata de individuos ya desarrollados, el hiperpituitarismo se ma nifiesta en la acromegalia, notable sobre todo al nivel de las ar ticulaciones de las manos y de los pies. Como producto del lóbulo posterior, suelen darse tres hor monas: la oxytócica, relacionada con el parto por ser especialmen te activa sobre el útero grávido (individualizada); la hipertensora y la antidiurética (no individualizadas). De lo anteriormente detallado, se deducirá que los síntomas hipofisarios son muy variados. Nos detendremos en tres de ellos: 1) El infantilismo hipofisario que aparece cuando hay hipofunción de la hipófisis; se presenta a corta edad; no se sigue cre ciendo; la osificación se detiene; enanismo; los órganos genitales no se desarrollan; son características la astenia, pereza y somno lencia. Hay también retraso psíquico. Suele presentarse una se nilidad precoz. 2) El síndrome adiposo genital; es el caso anterior, pero no con tanta gravedad; talla aminorada, obesidad abdominal (sobi; todo), e infantilismo genital, son los síntomas principales. 3) Caquexia hipofisaria; se presenta cuando el lóbulo ante rior es destruido; se caracteriza por una crisis poliglandular y un enflaquecimiento extraordinario. El hiperpituitarismo se traduce en gigantismo y acromegalia. Pero cuando la hiperfunción no alcanza solamente a la hormona del crecimiento, aparece el denominado síndrome de Cushing ca racterizado por la hiperfunción de numerosas glándulas endocri nas correspondiente a una hipersecreción de estimulinas. Principal importancia asume el hecho de que la hipófisis está ricamente inervada; a través de ella el sistema nervioso influye sobre el sistema endocrino. Pero si bien este hecho se halla proba do, la verdad es que se ignoran los detalles de esta interrelación.
2 — EN D O CR IN O LO G ÍA Y DELINCUENCIA GENE R AL .— De lo expuesto hasta aquí, resalta la estrecha relación
— 182 —
e x iste n te en tre las g lán d u la s en d o crin a s y la c o n fo rm a ció n co rp o ral (b io tip o ), el carácter v io le n to o ¡.nave, las rea ccio n es de fu er za o d e b ilid a d , la cap acid ad o in cap acid ad atcn tiv a s, la in telig en cia y la estu p id ez, la sanidad y la en ferm ed ad m en ta les; en fin , en tre las glá n d u la s en d o crin a s y las ca racterísticas co rp o ra les y p síq u icas de un in d ivid u o C on sigu ien tem en te, en ló g ico con sid erar q ue el fu n c io n a m ie n to de a q u élla s determ in a en p ian m ed id a la co n d u cta gen eral de una p erson a, in clu yen d o la ¡.onducta d elictiv a . C on algo de audacia, lu d r ia darse un paso m ás y afirm ar q u e toda la crim in alid ad es ex p lic a b le e x c lu siv a o casi e x c lu siv a m e n te por el fu n cion am ien to de tales glán d u las. P recisa m en te al e x p o -ner las ten d en cias crim in o ló g ica s an tro p o lo g ista s, v im o s q u e ese paso ha sid o d ad o. A hora b ien , ¿ está ju stifica d o el d a rlo ? A q u í n os referirem os a las postu ras extrem as y no a a q u élla s que se lim itan a recon ocer la in d u d a b le im p ortan cia d e las g lá n du las en d o crin a s. S ch laap y Sm ith creyeron , por ejem p lo , haber en c o n tra d o en la cien cia d e ¡as horm onas una llave m aestra qu e p erm itiría abrir la alcob a en que se guardaban las secretas e x p lica c io n e s d e la c o n ducta crim in al. A sí d e sc r ib e n . por ejem p lo , la del lad rón : “V e una b olsa d esca n sa n d o so b re una m esa y sa b e q u e c o n tien e cin cu en ta dólares. El hom bre norm al p u ede sen tir d e seo por los cin cu en ta d ólares. P u ed e n ecesita rlo s con b astan te u rgen cia. Pero su con trol in telectu a l le avisaría in m ed iatam en te q u e el d in e ro n o e s su y o y se alejará d e la ten ta ció n sin p en a. P ero el ladrón está eíh o cio n a lm en te perturbado y e se es el h ech o d o m in a n te. M ar cha h acia el p rem io c o d icia d o y d esp u és retroced e m ien tras su c e r tro in telectu a l lo previen e co n un a o la d e tem or. L ucha en tre su tem or y su d eseo. Los im p u lso s con trarios o n d ean atrás y a d e lan te. F in a lm en te, una o la de em o ció n arrebata al lad ró n . A v a n za. C oge la bolsa. H uye. Es p ro b a b le q u e este ladrón trató d e re sistir. Se d ijo que su acto era rep roch ab le, qu e es p e lig ro so , que la p risión lo espera si es a p reh en d id o . Ha in ten ta d o realizar lo q u e ha en señ a d o a su volu n ta d . Pero toda v olu n tad y to d o tem or han q u ed a d o d estruidos ante las reaccion es de su m e c a n ism o cor poral q u ím ica m en te p ertu rb a d o ” C) . Y al asesin o: “ Pero el h om b re capaz d e asesinar se halla p ertu rb ad o en sus g lán d u las, célu la s y centros n erv io so s. La n o ció n de m atar e s rá p id am en te seguida por otra acerca del m o d o de llevar a d ela n te su p rop ósito. Q uizá p ien se en un rev ó lv er, frasco de v e n e n o o puCit. por Barnes y Teeters New Horizons in Criminology, pig, 16!). no I OO
—
ñal. Se le ocurren los conceptos de un plan, de encubrimiento, de una fuga y de su impunibilidad. Sin duda, lucha en pro y en con tra, arrastrado hacia su víctima y repelido por el hecho de san gre; lucha entre sus emociones y los centros inhibitorios del cere bro. Y la lucha lo agita hasta el extremo. Llega el momento en que ya no puede resistir. La idea toma posesión de él. Forja sus planes, siempre bajo fuerte tensión emocional, espera, lanza el golpe e intenta apartar toda sospecha de sí. La tensión emocional y la excitación no decaen hasta que ha cometido el delito. Como muchos asesinos de este tipo han expli cado, el delito parece aliviarlos del horrible peso de una obse sión” O . El mecanismo de muchos delitos es semejante al de los casos recién citados, como admiten inclusive Barnes y Teeters (5); pero, ¿sucede eso siempre? Desde luego que no: fuera de que aun en los casos citados hay que suponer necesariamente la acción de otras series de fuerzas que Schlaap y Smith dejan de lado arbitra riamente; tal sucede con la constitución corporal y los factores am bientales, de los cuales nada se dice. Los autores mencionados se limitan a una descripción parcial que tiende a lograr que los he chos se acomoden a las teorías y no a la inversa, que es lo que de bería suceder. La relación entre las glándulas endocrinas y la criminalidad general ha tratado de ser puesta de manifiesto siguiendo otro ca mino: el de mostrar que entre los reclusos existe un alto porcen tajes de enfermos glandulares. Schlaap nos dice: “Más de veinte mi! caso« estudiados desde todo ángulo: psíquico, neurològico, psiquiátrico, físico, químico y etiológico, proveen por ío menos una base de comparación. No sorprendería al autor que las inves tigaciones fueran a revelar que un tercio de todos los convictos actuales sufren de perturbaciones glandulares o tóxicas. Esto no incluye ni a la debilidad ni a la insanidad mentales” (6). Tannenbaum, con justa razón, pone en relieve el carácter hipotético de las afirmaciones de Schlaap; éste “ro quedaría sor prendido”, según dice; pero sobre esa suposición nada de firm¿ v científico puede enunciarse (7). Los autores citados, Schlaap y Smith, han sido tomados co mo eje de esta exposición, porque son los más claros y extremos representantes de las tendencias endocrinologistas; los otros au
(4) (5) (6) (7)
Cit. en Id. id. pp. 169 - 170. V. Id. id., pág. 170. Cit. por Tannenbaum: Crine and the Comrannity, pág 201. V. ab. cU., pp. 201 ■202.
— 184 —
tores siguen más o menos las líneas generales de lo hasta aquí ex puesto, al dar a conocer sus argumentos. Por lo tanto, hemos de enjuiciar aquí a los citados primeramente; lo que de su obra se diga puede aplicarse,-mutatis mutandi, a los otros partidarios de estas corrientes. . Ante todo, el hecho de que existan más afectados de end)crinopatías entre los presos que entre la población normal — fue ra de ser un hecho que no está plenamente demostrado— no debe llevarnos a admitir que ellas son causa de la delincuencia. Puede tratarse de un simple paralelismo o de efectos de una causa co mún; o puede que la endocrinopatía sea resultado de la especial forma de vida que se lleva en la prisión. No se han tomado pre cauciones para eliminar estos factores de posible perturbación en las investigaciones. En otras palabras, no bastará reconocer — aur. si se lograra hacerlo indiscutiblemente— que entre los presos hay más enfermos de las glándulas, para concluir que la delincuencia procede de la endocrinopatía; sería necesario establecer entre ésía y aquélla una clara relación de causalidad; y esto no se ha logra do hasta el momento. Tampoco debe dejarse de lado un agudo argumento de Ashlev Montagu para quien, tratar de explicar la delincuencia por las glándulas endocrinas, equivale á explicar lo conocido por lo des conocido, contra toda ley de lógica (8) . Por fin — y este es el argumento que puede usarse, con las adaptaciones del caso, contra todas las teorías unilaterales— : Si las anormalidades endocrinas fueran las únicas, o casi únicas, fuer zas que determinan el delito, todos, o casi todos, los presos debe rían padecer de ellas, lo que no han afirmado ni los más entusias tas endocrinó!o<¡.os: y viceversa: todos o casi los endocrinopatas deberían ser delincuentes, lo que tampoco sostiene nadie. Sin embargo, es evidente que, en algunos casos particulares, glándulas endocrinas y hormonas representan un papel muy im portante en la detemiinación de la delincuencia. 3.— GLAN D U LAS EN D O CRIN AS Y DELINCUENCIA SEXU AL .— Ya vimos que existe una estrecha relación entre el funcionamiento del sistema endocrino’y los caracteres físicos y psí quicos del sexo. Por eso, pensando que en este campo la relación es más íntima que en otros, aun algunos que adoptan una actitud mesurada frente a la endocrinología en general, suelen inclinar se a darle desusada importancia cuando se trata de explicar los delitos sexuales, sobre todo los que dependen de disfunciones se(8) Cit. por Barnes y Teeters, ob. cit., pég. 170.
— 185 —
cretonas y de particulares momentos de crisis, como el embarazo, el parto, la pubertad, la menopausia, etc. En cuanto al homosexualismo, ha sido atribuido esencialmen te a disfunciones endocrinas; así lo sostenía Jiménez de Asúa al decir: “Hoy nadie afirmará que el homosexual lo sea por volun tad suya y por inclinación al vicio. Una interpretación endocrinológica es la única que puede explicar el homosexualismo . . . Los pervertidos sexuales no son delincuentes. . . ya que si la inversión sexual se cura, no es un delito, sino un estado patológico” (’). Puede argüirse, en contra de tan extrema afirmación, que las endocrinopatías no explican toda la criminalidad homosexual. Es evidente que en muchos casos hay que tomar en cuenta las causas glandulares; pero con ellas han de co - actuar necesariamente fac tores de otro tipo para desencadenar el acto; si así no fuera, todos los que padecen de anomalías en las glándulas endocrinas relacio nadas con el sexo, terminarían fatalmente en la homosexualidad, lo que en realidad no sucede. Y es que no puede negarse la im portancia de la homosexualidad proveniente de influencias am bientales, ya sea de costumbres — como sucedía en la Grecia clá sica — ya de especiales circunstancias en que es imposible o muy difícil encontrar personas del otro sexo— como sucede en las pri siones, internados, cuarteles, etc.— donde no por el simple hecho del aislamiento aparecen las endocrinopatías impulsoras de la ho mosexualidad, como bien hace notar López Rey (10), quien cita también el caso del homosexualismo profesional practicado en las grandes ciudades; en todos estos casos no es usual que se encuen tren síntomas endocrinos patológicos; en ellos, como dice con fra se feliz Wittels, las “personas actúan como homosexuales, si» serlo” (ll); este autor piensa que es difícil considerar al homo sexualismo como una enfermedad (12>. Además, se pierden de visb los casos que se aclaran mejor por medio de una interpretación psicoanalítica. Por fin, suelen dejarse arbitrariamente de lado otros factores físicos, sobre todo los relacionados con el sistema ner vioso. El propio Di Tullio, que tanto ha trabajado en el campo d¿ la endocrinología, distingue claramente una homosexualidad ocasional.y otra debida principalmente a causas endógenas, no pura mente glandulares (l}). (9) Cit. por López Rey: Endocrinologia y Criminalidad; p&g. 32. (10) Ob. c it, pp. 32 - 42. (11) En la p&g. 191 de la Encyclopedia of Criminology, dirigida por Branham y Kutash: art.: Homosexuality. (12) Loc, cit. (13) V. Trattato di Antropologia Criminale, pp. 221 • 223.
— 186 —
La tendencia de Jiménez de Asúa es seguida, en ciertas lí neas, por autores tan modernos como Barnes y Teeters; si bien introducen la distinción entre un homosexual ‘‘verdadero1’ y el ocasional. Pero es altamente significativo que el estudio de esta forma de delincuencia, lo realicen en el capítulo destinado a aqué llos tipos que no pertenecen a la prisión (l4). En cuanto a los delitos producidos en la etapa de la puber tad, no puede negarse que en ellos suele notarse la influencia de la crisis endocrina entonces producida; pero no todo se puede explicar desde ese solo ángulo; el aspecto social es importante, así como la asunción de nuevas responsabilidades, el gran desarrollo del sistema nervioso, la aparición de intereses éticos y sociales y de la capacidad de pensamiento abstracto, a que luego nos refe riremos C5). La crisis endocrina propia de la menopausia ha sido uno de los puntos en que los partidarios de la endocrinología se han fija do especialmente, y no sólo en relación con los delitos de tipo sexual que entonces y posteriormente asumen ciertas peculiarida des, principalmente en la mujer. Sobre este asunto, ya no puede afirmarse lo que antes se sos tenía como verdad indiscutible; en efecto, incluso cuando las glán dulas ocupan lugar protagónico como factores de la conducta, es necesaria la coactuación de otras causas. Por lo demás, como ha ce notar López Rey, es preciso distinguir entre la menopausia — re sultado de disfunciones o cesación de funciones endocrinas— y la edad crítica que tiene origen y carácter psíquicos; ésta suele ser más importante que la primera en cuanto a los resultados que provoca y a veces la precede por varios años; el autor citado, si guiendo a Stékel, afirma que la edad crítica se halla relacionada con el miedo de envejecer (que antes pudo ser el miedo de que dar solter?) (16). Tampoco deben descuidarse las concepciones sociales acerca de estos fenómenos, ni el temor de la muerte, tema del que tanto se han ocupado los psicoanalistas. En los últimos tiempos, el tema del anormal funcionamiento de las glándulas sexuales como causa de delincuencia ha desper tado nuevo interés, especialmente en relación con la pena de cas tración de los delincuentes sexuales. Como hace notar H urw it; (17), basado en la experiencia danesa, es indudable que se ha dis(14) (15) (16) (17)
V. Barnes y Teeters, ob. cit., pp. 888 - 896. V.. luego, el capitulo sobre la edad. V. ob. cit., pp. 42 - 44. CrimiBAlogia, pp. 160 -161.
— 187 —
ininuido la reincidencia con la castración; pero tal efecto no pue de ser atribuido exclusivamente a la eliminación de las causas hormonales sino también a la creación de inhibiciones por medio de la psicoterapia. Estas comprobaciones, dice Hurwitz, no prue ban un vínculo general entre anormalidades endocrinas y delin cuencia sexual. Por ejemplo, es evidente que muchos delitos sexua las se producen, en individuos hormonalmente normales, sea por circunstancias sociales sea por falta de suficientes inhibiciones. 4.— CO N CLU SIO N ES .— Una vez más nos encontramos an te teorías que si merecen críticas, es por sus exageraciones. No cabe duda de que las glándulas endocrinas desempeñan un papel importante en la determinación de la conducta humana; pera siem pre en colaboración con otras causas, lo que también se vio ¿il tratar de la Biotipología. que se halla en estrecha dependencia con la endocrinología. El razonamiento básico es claro: si no todos los delincuentes sufren de las glándulas ni todos los que de ellas sufren son delin cuentes, es forzoso admitir la acción de otras causas en la deter minación de la delincuencia. Esto no significa negar que, en muchos cascs, las disfuncio nes glandulares desempeñen el papel protagónico, pues esto resul ta evidente simplemente con hacer un paralelo entre los caracte res naturales de un delito y los síntomas propios de la acción de algunas hormonas; sólo se trata de insistir en que aun entonces es necesaria la colaboración de otros factores para que se integre el todo dinámico que es el único que permite comprender cual quier acto humano. En este campo, se ha dado, como en otros que ya hemos cita do, un menosprecio o, por lo menos, olvido, en relación con otras causas, notoriamente las ambientales. Pero también con las físicas pues con frecuencia se ha prescindido de las influencias que el sis tema nervioso ejerce sobre el funcionamiento del endocrino. Es verdad que estas afirmaciones extremas hace buen tiem po que han sido desechadas por los criminólogos contemporáneos de mayor significación; pero, desgraciadamente, suelen colarse en algunos epígonos. Hoy la posición del justo medio es la que prevalece, por acer carse más a la realidad. No debemos olvidar que actitudes serenas y basadas en pro fundo conocimiento del tema, ya se habían dado en lengua espa ñola hace muchos años; Gregorio Marañón, decía: “De lo expuesto, se sigue que las glándulas de secreción in terna, reguladoras y adaptadoras del conflicto perpetuo entre el ambiente y la trayectoria individual, tienen una responsabilidad
— 188 —
importante, pero sólo parcelaria, en la resultante social de la vida de cada uno. Pero de esto, que es cierto, a hacer emanar la respon sabilidad de nuestros actos de nuestra situación endocrina hay una distancia que ni en los momentos orgiásticos de las hipótesis es dado el franquear. El conocimiento exaQto.de la situación endo crina de un determinado individuo, aun suponiendo que fuésemos — y no lo somos— capaces de llegar a ese conocimiento exacto, nos daría indicios, talvez muy expresivos, sobre ciertos rasgos de su carácter y de su espíritu, sobre ciertas de sus reacciones globa les frente a los estímulos elementales de la vida; pero sólo en lí mites muy estrechos, nos ilustraría acerca de su responsabilidad en actos de alta categoría espiritual, ya normales, ya al margen de las normas habituales de la vida social. “No es, en resumen, inservible el aparato de conocimientos aportados por los autores en estos últimos años acerca de la rela ción entre endocrinología y sociología y criminalidad. Lo que no debe hacerse es abusar de su utilidad, que no es ilimitada, sino justa y de contorno muy preciso. Esta utilidad se puede enunciar en las tres proposiciones siguientes? “ I. El sistema endocrino influye, de un modo primordial en la morfología humana. Y como hay una relación evidente, aun que no constontc ni fija, entre morfología y espíritu, el estudio morfológico, que en gran parte es glandular, de un sujeto deter minado, nos servirá de orientación sobre sus relaciones psíquicas y, por tanto, sociales. “ II. En la determinación de los actos humanos y, sobre to do, en los de carácter excepcional, influye poderosamente el fon do emocional de un individuo. Y como la cantidad y la calidad de la emotividad es, en parte, función de la constitución endocrina, el estudio de ésta será también importante para el juicio de aque llos actos. “ III. Y, finalmente, ciertas — sólo ciertas y determinadas— enfermedades > Loe. cit.
-
197 —
la impresión de que se trata de anormales; esta interpretación suele presentarse aun al investigar la delincuencia; pero es pre ciso darse cuenta de que esa aparente anormalidad, es algo nor mal en la edad; la comparación con otros períodos suele más com plicar que facilitar la exacta comprensión de la. conducta. Vemon Jones ya atribuye poca importancia a las enfermedades mentales como causa de la criminalidad infantil y juvenil (16), si bien in siste en que tanto ella como las psicosis y neurosis que se presen tan en estas edades, tienen frecuentemente causas comunes: re beldía, ansiedad, fobias, frustraciones, conflictos y traumas (17). Visto todo lo anterior, daremos razón a Spranger, cuando en el capítulo destinado a establecer una caracterización general de la adolescencia, dice: "Si se piensa en la significación primitiva de la palabra carácter y se la traduce por "sello personal”, se po dría sentir la tentación de afirmar que el carácter general de la adolescencia consiste en no tener ningún carácter. Realmente pre senta esta ¿poca de la vida, más que ninguna otra el aspecto de un proceso, de una transición, sin 'estado*’ fijo” ('*). Desde nuestro punto de vista, tienen especial importancia al gunos tipos de púberes y adolescentes que establece Mira y Ló pez (l9). La joven se desarrolla distintamente según sea el lugar en que vive. Así, la joven campesina sufre una gran influencia del paisaje por el qiie se ve rodeada. Tiene más orden y regularidad en la vida, con lo cual se amortiguan sus conflictos psíquicos que se hunden en las actividades corrientes de todos los días. Tiene poca sensibilidad al dolor físico debido principalmente a la clase de trabajo a que se dedica. En cuanto a lo sexual, también en la joven campesina se nota la importancia señalada como típica de esta época; pero ella se ve contenida por dos poderosos frenos inhibitorios: las creencias religiosas y el temor a los padres. Dado su ambiente, es lógico que carezca de frivolidad; cuando se pre senta una desviación de las normas morales, lo usual es que no se aparezcan los grados intermedios que en la ciudad van desde la mujer virtuosa, hasta la más corrompida; el campo sigue la re gla primitiva del todo o nada. L& joven de la burguesía, sobre todo de la burguesía inferior, es afecta a llevar diarios íntimos y a la satisfacción imaginaria del deseo para sus ansias de grandeza y figuración. Los embates de
(16) (17) (18) (19)
Ob. cit, pp. 1082 -1084. Id. Id. pp. 1060 - 10M.
Palco]ocia de la Edad 3nvenll, p í e . 42. V. Paleología Evolatlñ del Ntto y del Adolescente; pp. 219 - 228. —
198 —
la vida cotidiana suelen llevarla a profundas desilusiones y, ;i veces, a verdaderas neurosis. La joven intelectual, abundante en ciertos círculos, se halla especialmente representada por muchachas que leen mucho, sin comprenderlo; por lo menos, sin comprender todo lo que leen: adoptan poses artificiosas cuando no francamente ridiculas. Se inclinan a ejercer el apostolado religioso, político, social, etc. “Es tas púberes intelectuales, un poco paranoides, brincan sobre la cuerda de la neurosis” (!0). La joven del proletariado vive generalmente en suburbios; adquiere precozmente el conocimiento de temas sexuales: se ini cia temprano en el trabajo, que le da relativa independencia. Sui> le provenir de familias deshechas, por lo cual corre el peligro de llegar a variadas formas de conductas antisociales y, a veces, fran camente delictivas. SÍ hablamos del joven, podremos comprobar que goza de más libertad que la mujer, desde edad temprana. El joven energuménico sufre de una interna debilidad de !n que está consciente; como reacción, trata de aparentar una fuer za de carácter de que carece. Su conducta es irrespetuosa, in co n tinente, buscando sobrepasar las marcas usuales del vicio. El mal genio sustituye a la energía. Fenómenos de compensación lo lle van a ser déspota. Caracteres todos que lo inclinan a las conduc tas antisociales y delictivas. El joven haragán carece de capacidad de acción, sobre todo porque no posee adecuados y seguros modelos de conducta. Las continuas críticas que sufre cuando actúa, suelen llevarlo a la in satisfacción, el desinterés, el repliegue autista próximo a la acti tud esquizofrénica. El púber abstraído y soñador se interesa fundamentalmente por todo lo que se refiere a valores religiosos y estéticos. Es sim pático porque busca no chocar con nadie; tímido e indeciso, sue ña y ensueña mucho. Le lastiman las rudezas de la vida diaria. De todo, resulta gran proclividad a la neurosis. El joven angustiado e inestable aparece sobre lodo entre los hijos únicos y los que han sido criados en medio de mimos exce sivos. Es indeciso, voluble; vive en medio de continuas dudas. Se da cuenta de estas sus deficiencias y para vencerlas adopta pla nes draconianos que nunca cumple. En el fondo, se nota la per sistencia de la necesidad infantil de apoyo y protección que re salta y se agrava ante las responsabilidades crecientes que le toca asumir. (20)
Ibidem, pág 225.
— 199 —
El joven hipererótico llega a ser tal por su constitución cor poral o por el ambiente especial en que vive y cuyas influencias recibe. En él, lo sexual relega a plano muy posterior las demás actividades y problemas. Llega con facilidad al delito y aún a ver daderas aberraciones del instinto. c) A dultez .— Característica general típica es la adaptación a la sociedad; el adulto está en la plenitud de sus fuerzas, por lo cual rinde mucho en beneficio de la comunidad; al mismo tiempo, se desarrollan en él los llamados mecanismos de compensación psíquica, que facilitan su adaptación social, sin mayores conflic tos internos (21). La personalidad llega a su total duarrollo y a su máximo equilibrio. Dura hasta los 45 años en la mujer y hasta los 50 en el hom bre, más o menos. . d) Madurez .— Este período vital se extiende por los diez años posteriores a la adultez, aproximadamente. Durante esta etapa cesan o, por lo menos, se debilitan consi derablemente las actividades genitales normales; la crisis es más aguda en la mujer que en el hombre. Estos años, por el apasiona miento y el desequilibrio, recuerdan a los de la juventud. Las ten dencias egoístas adquieren gran significación y suelen manifes tarse a través de un epicureismo extremado. Las actividades femeninas están teñidas de pesimismo; las masculinas, de escepticismo. lung ha señalado que en este perío do existe la tendencia a la inversión de las fórmulas biotipológicas; los csquizotímicos se tom an alegres y bulliciosos, mientras los ciclotímkos se vuelven tranquilos, ensimismados y hasta hermé ticos. Los endocrinólogos han observado que la mujer tiende a vi rilizarse, y el hombre, a feminizarse. e) Senilidad .— Etapa que sigue a la madurez. En la senectud, tiene tanta importancia el sentirse viejo, como el serlo. Las funciones fisiológicas y psíquicas disminuyen tanto en cantidad como en calidad. Los mecanismos de proyección se ha llan muy desarrollados. Si tomamos en cuenta que las aptitudes .personales decaen precisamente cuando se ocupa el ápice de la figuración social o intelectual, resultan comprensibles la tenden cia al temor de la competencia de los más jóvenes, los odios y las envidias. La situación de los ancianos cobra' creciente importancia en los últimos tiempos porque, debido especialmente a los progresos de la medicina, la cantidad de aquéllos aumenta continuamente; (21) Para los mecanismos de compensación, véase luego la parte de Psicología Criminal.
— 200 —
*
p
en algunas sociedades, constituyen el 20% de la población e in*i elusive más. Se ha llamado la atención sobre la enorme impor tancia que tienen, en la persona anciana, algunos hechos sociales. Por ejemplo, la pérdida de status, la separación de los hijos, la jubilación que es interpretado frecuentemente como un certifica do social de incapacidad y como una facilidad concedida para prepararse a morir. Muchos viejos no se sienten ya útiles para la iom unidad. Esta adopta una actitud especial, en gran medida dis criminatoria, contra los ancianos considerados como grupo. Estas causas sociales son, con frecuencia, más que las de tipo biológico d psíquico, las que ocasionan la aparición de especiales caracteres en los ancianos (2?). La decadencia psicofísica ocasiona la reaparición de muchos caracteres infantiles; “pero existe, no obstante, una diferencia esen cia! desde el punto de vista afectivo, y es que la tonalidad senti mental del niño es por regla general alegre y su ánimo confiado, mientras que en el viejo predominan la tristeza y el miedo (inse guridad, desconfianza)” (23). 3.— EDAD Y NUM ERO DE D EL IT O S— La edad influye en el delito en tres aspectos principales: el número, la forma de comisión y la clase y tipo delictivo. En lo tocante al número de delitos, la edad en que se come*« la mayor cantidad se halla entre el fin de la juventud y el comien zo de la adultez, entre aquellos que son denominados adultos jó venes. De los diecinueve a los veinticinco años, con algunas va riantes menores según las naciones. Si distribuimos en grupos de edad a la población genera! y a la criminal, se ha observado que, hasta los 40 ó 45 años, las per sonas constituyen una mayor proporción entre los delincuentes que en la población normal. Por el contrario, las personas madu ras y ancianas están en menor proporción entre la población de lincuente que en la población general (2+). Entre los jóvenes y adultos jóvenes hay una notable alza de la criminalidad, peto luego se presenta un rápido descenso. En tre las mujeres de las mismas edades, el alza no es tan grande, pero el descensó es mucho más lente, es decir, la delincuencia se distribuye de una manera más regular a lo largo de la vida; a ve ces, se advierte un alza en la etapa de la madurez femenina. (22) V. C lin ard , Sociology oí deviant behavior pp. 564 - 599. (23) Mira y López: Manual de Paleología Jurídica, p&g. 71. Esta obrá* pp. 59 - 71, ha sido tomada especialmente en cuenta para re d a ^ tar los ac&pites acerca de la adultez, la madurez y la senilidad;,1 C.V¡] Gopppinger. Criminología, pp. 396 - 397. •$>
— 201 —
. Estadísticas del DIN, para 1977, nos informan acerca de la delincuencia boliviana para ese aftc?. En resumen, los números pueden expresarse así (iJ), en cuanto a varones, el grupo mayor de detenidos se da entre 20 y 25 años, 32,4% del total; si agre gamos otros grupos cercanos, el de 15 a 20 años — 10.9% — y el de 25 a 30 años — 16%— tendremos que los integrantes de estos grupos que, en conjunto, van de los 15 a los 30 años, dan el 59,3% de la totalidad de los detenidos. En cuanto a las mujeres, los tres grupos de edad, de 15 a 20 años, de 20 a 25 y de 25 a 30, dan respectivamente el 27,1% , el 13,6% y el 24,3% , o sea el 65% del total de detenidas (no se ha analizado el por qué del descenso, excepcional de acuerdo a normas generales, del nú mero de detenidas de 20 a 25 años). El alto nivel de la delincuencia juvenil así como su continuo crecimiento constituyen uno de los mayores problemas con que tienen que enfrentarse todas las naciones, tanto las desarrolladas capitalistas y socialistas como las del.denom inado tercer mundo. Reckless ha resumido así las razones de este hecho, así co mo la constante declinación de las cifras a medida que se avanza en los grupos de edad: las leyes del crecimiento biológico que con ceden al joven gran fuerza corporal, sin que se hubieran creado todavía las inhibiciones respectivas; los compromisos sociales cre cientes para los cuales el joven no se halla preparado (entre esos compromisos el del matrimonio) (26); los jóvenes tienen más opor tunidades de emprender actividades social y moralmente peligro sas; son proclives a la desorganización y la desmoralización. En etapas posteriores, la personalidad y la situación social tienden u estabilizarse. La vejez disminuye la agresividad y la fuerza (por lo menos la agresividad que lleva a la delincuencia violenta); ade más, la pena de muerte y las condenas de prisión de larga dura ción, van retirando de la circulación a muchos de los delincuen tes más peligrosos O7). Sin necesidad de mayores aclaraciones, puede comprenderse la manera en que las características detalladas como propias de la infancia y juventud, inciden en la aparición de la delincuencia en esta edad. Y lo mismo dígase de las otras etapas vitales. 4.— E D A D Y ESPECIES DE D ELITO S .— Pero si es digna de anotarse la criminalidad en sus cifras según las edades, más
(25) Estadísticas citadas, pág. 14. (26) Goeppinger, ob. cit., pp. 400 - 409. (27) Criminal Behavtor, pAg. 105 - 107.
— 202 —
significativas aún son cuando se trata de las "especies de d e lfl a que cada época se inclina preferentemente. Reckless nos dice que la proporción en que los menores A veinticinco años contribuían al total de los delitos, era del 35 i B pero ese porcentaje variaba en relación con algunos delitos; pfl| ejemplo, en robo de autos era del 73% ; en entrada violenta «R domicilio ajeno, 62% ; en robo, el 54% ; en violación, el 48% ; ea violación de leyes de tránsito, 43% . Pero hay otros delitos en qus el porcentaje es inferior a la media general; por ejemplo, en con ducir mientras se está intoxicado, era el 18% ; en delitos contra la familia y los niños, 18% ; en juego, el 19% ; en violación de las leyes de licores, 21% ; en estafa y fraude, el 22% ; en violación de leyes sobre estupefacientes, el 22% ; en incendio, 27% í28). Se destaca el predominio de los delitos de fuerza en la ju ventud, lo que es natural; en esos delitos se ha notado la influen cia grande de la familia, la vecindad, la pandilla, la escuela, etc., a que el menor es más susceptible que el adulto. Pero el joven carece todavía de la capacidad adecuada para cometer estafas, defraudaciones, quiebras, falsificaciones, pues estos delitos requie ren de cierta especialización y destreza en un oficio, el haberse ganado la confianza ajena, el estar en posibilidad de manejar gran des cantidades de dinero ajeno o de contar con la posibilidad de acercarse a él. Como se ve, no se trata sólo de falta de capacidad, sino de que son mayoría los casos en que no se da la oportunidad material de cometerlos. Por otro lado, la sexualidad despertada, no controlada ni dirigida por los causes debidos es otra de las grandes fuentes de la delincuencia juvenil (29). La edad adulta supone equilibrio; sin duda se tiene la fuerza ara cometer delitos violentos, pero también la capacidad dé inhiir los impulsos de actuar en tal forma o, por lo menos, de darles salidas derivadas e indirectas. Sin embargo, siendo esta la ¿poca de mayor actividad social, se tienen las oportunidades suficientes para que se caiga con frecuencia y de la manera más variada, se gún demuestran las estadísticas. Los altos puestos que se alcan zan, posibilitan el cometer los delitos que antes enumerábamos como difíciles p?ra el joven. La madurez coincide con una grave crisis corporal y aními ca; la actividad social comienza a disminuir lo mismo que las
E
(28) Ob. cit., pág. 108. Las cifras se refieren al año 1937 y toman en cuenta los arrestos. , (29) La gravedad del problema planteado por el crecimiento exage rado de la delincuencia infantil y juvenil en las últimas década»» ha provocado la aparición de numerosas obra» sobre este tema que crece y se especializa cada día m&a. .
— 203 —
fuerzas; la familia — hijos, sobre todo— se dispersa: es una eta pa de declinación indudable. La crisis sexual se manifiesta prin cipalmente en las mujeres, las que tienden a una criminalidad pe culiar, según puede deducirse de las siguientes cifras compiladas por Hentig: "De todos los asesinos femeninos, 34% tenían cua renta años y más en la época de la admisión (en el penal)” (K). Y estas otras:
Criminología, pág. 142. m ta 45. Id. id., pág. 142. Id. id-, pág. 183. Ob. cit.. pág. 284.
— 204 —
dencias a veces se relacionan con otras anormalidades caracterís ticas de la demencia senil, pero en un número de casos menor l l que usualmente se cree. Son instructivos los siguientes números consignados por Hentig: DELINCUENCIA DE LOS ANCIANOS EN CUATRO DELI TOS ESPECIFICOS.— PERSONAS DE 50 ANOS O MAS
Par ciento de todos los grupos de edad ARRESTOS (IM« • 1M2) Otros delitos sexuales Homicidio Violación Robo
11,8 9,5 62 1,3
(34) Ob. dt., pág. 184.
— 205 —
INGRESOS (193S -1938) 22,4 10,6 8,3 6,8" (*)
Segunda
SOCIOLOGIA
Sección
CRIMINAL
C A PIT U L O
PR IM ER O
CLIMA Y ECOLOGIA 1.— EL MEDIO AMBIENTE GEOGRAFICO.— Ya hace siglos que diversos autores han pretendido hallar nexos causales entre el medio ambiente natural y los caracteres de los individuos que en él habitan. Por ejemplo, Herodoto creía que el espíritu activo de los grie gos y 1* pereza de Jos africanos dependían de las condiciones cli máticas en que cada pueblo se desenvolvía. Veinte siglos más tar de, Bodino seguía atribuyendo gran importancia social a los fac tores naturales. En el campo criminológico, fue Montesquieu el primero en enunciar una regla acerca de las relaciones entre el clima y la de lincuencia; según este autor, los delitos contra las personas crecen a medida que nos acercamos al Ecuador y a las regiones caluro sas; por el contrario, los delitos contra la propiedad crecen a me dida que nos alejamos del Ecuador y nos acercamos a las regiones frías. En páginas anteriores, vimos cómo Quctelet enunció la ley térmica de la criminalidad que tantos puntos de contacto tiene con lo afirmado por Montesquieu, si bien el sociólogo belga ofrece la ventaja de no apoyarse en apreciaciones a bulto, sino en datos es tadísticos. Los puntos de vista anteriores adquirieron mayor relieve y amplitud porque varios sociólogos buscaron explicar los fenóme nos sociales como consecuencia de los factores geográficos; se dio
— 209 —
a éstos, a veces, suma importancia, como sucedió con Ratzel; otras, se combinó su influencia con la de otras condiciones, como suce dió con la escuela de Buckle. Los estudios criminológicos sobre la influencia del factor geo gráfico fueron pronto dejados de lado o relegados a un lagar se cundario, ante el empuje que caracterizó a las tendencias antropoíugistas, sociologistas en general, o a las derivadas del materialis mo económico. Se nota un resurgimiento de las tendencias geográficas, aun que se ha introducido una variante, pues ya no se trata tanto de los factores geográficos, tal como los entendieron los criminólogos y sociólogos del siglo pasado, sino más bien de los factores ecoló gicos. La noción de ecología, originada en el campo de U botánica, se ha extendido con éxito al estudio de los fenómenos /sociales hu manos; en las páginas que siguen se verá cuánto de provechoso puede extraerse del estudio de la habitación, la movilidad, lá-con centración de población en las grandes urbes, etc., para el estudio t’s la delincuencia y de los fenómenos sociales en general (*). 2.— MEDIO AMBIENTE FISICO Y CRIM IN ALID AD .— Lombroso llamó la atención sobre la^ repercusiones del medio am biente físico en el número y especie de los delitos. Halló poca relación entre geología v delito í2) ; y, a la ver dad, no se han obtenido nuevos datos capaces de alterar esa afir mación. Sin embargo, puede artotarse que, a veces, la constitu ción del suelos influye sobre el delito por caminos indirectos, pro vocando alteraciones en la alimentación la que, a su vez, puede repercutir sobre el cuerpo y la psique de los individuos; puede presentarse, a manera de ejemplo, el caso de algunos de nuestros valles en los cuales la carencia de yodo en el suelo provoca la apa rición del bocio endémico, con todas las consecuencias que enun ciamos en páginas anteriores. Estas excepciones no alteran la ver dad fundamental de lo dicho por Lombroso. En lo tocante a la orografía y basándose en estadísticas fran cesas, consideraba que la montaña inclina preferentemente a* los delitos contra las personas, mientras en los llanos predominan los
? • "La ecología —animal y vegetal— es la ciencia dedicada a estu diar las maneras en que las plantas y los animales se adaptan a los variados ambientes de la tierra. Explica la coloración pro tectora, la distribución, el número, el modo de vida de aquéllos" Gillln y Gillin: An Introductton 4o Soclology, pág. 264. (2> 'Le Crine, Causes et Remedes; pp. 20 21.
— 210 —
delitos contra la propiedad y las violaciones. El prim er fenóme no lo atribuyó a que las montañas favorecen las emboscadas y a que allí habitan las poblaciones más activas; el segundo, y prin cipalmente en lo tocante a violaciones, fue atribuido al hecho de que en los llanos la población se encuentra más-concentrada (J). En los últimos años, Bemaido de Quiroz ha admitido los he chos anteriores, agregándoles consideraciones sobre la delincuen cia costeña, sobre todo en los mares tropicales y-templados. Se gún el autor español, el m ar posee un especial poder erògeno, lo que explicaría el predominio de los delitos sexuales en esas regio nes; por el contrario, la montaña daría lugar, por sus propias ca racterísticas, a la criminalidad, violenta (4). Pero el autor no pro porciona los datos que abonen esta interpretación. Las teorías de Lombroso, así como las de Constancio Bernal do de Quiroz no han hallado mayor eco; y no porque los datos estadísticos en que se apoyan sean falsos, sino porqué se reincide en el defecto metódico de considerar que de una correlación esta dística puede deducirse una ligazón causal, sin mayor trámite; puede que el nexo causal realmente exista, pero, por lo menos, no alcanza a ser claramente visto a través de las explicaciones de los autores citados. Este es uno de los sectores en que la Criminología ha reali zado menos progresos; queda abierto, por eso, a investigaciones nuevas. 3.— EL CLIM A '.— El clima, sobre todo en sus componen tes de temperatura y humedad, también mereció la atención de Lombroso: para él, el calor excesivo conduce a la inercia y a sen timientos de debilidad: como consecuencia, a una vida social ca racterizada por extremismos que, a manera de espasmos, van, por ejemplo, desde la anarquía completa a la más absoluta tiranía. El frío moderado, por el contrarío, induce reacciones enérgicas y ac tivas, precisas para poder muñirse de los medios necesarios para sobrellevar los rigores del clima; el frío excesivo termina por mo derar la actividad nerviosa e inhibe toda la que implique gran con sumo de energíaé. Son los calores moderados los que más favore cen la actividad corriente, inclusive la delictiva, pues ni laxan ni entumecen. Según Lombroso, el clima opera fundamentalmente a través de influencias excitantes o inhibitorias ejercidas sobre el
(3) Ibidem, pág. 21. (4) Criminología, pp. 205 - 207; Cursillo de Criminologia y Dcrecbo Penal, pp. 86 - 88.
— 211 —
sistema nervioso (5). Un criterio similar, y que sin. duda tiene mu cho de aceptable, ha sido expuesto por Leffinwell para quien el clima influye aumentando o disminuyendo la irritabilidad de los nervios, la impulsividad pasional, etc. (6). No debe olvidarse, sin embargo, que el clima también puede operar por otros caminos, por ejemplo condicionando ciertos cultivos, cierta forma de vida y de producción, etc. Tampoco puede dejarse de notar la influencia que ejercen ciertos vientos, sobre todo los que portan olas de calor, sobre al teraciones producidas en el organismo y que repercuten en la de lincuencia. Exner reproduce opiniones atendibles, acerca de la re lación directa entre los vientos cálidos y los delitos de violencia y sexuales O . Ultimamente no se habla ya de la temperatura, presión atmos férica, humedad, como factores aislados, sino integrando el cli ma; se ha podido notar, en efecto, que la coactuación es impor tante en la determinación de algunos resultados excitantes o de primentes; por ejemplo, treinta grados de calor son relativamente soportables cuando la presión es normal y el tiempo seco; pero esa temperatura es devastadora cuando se presenta acompañada de presión muy baja y de humedad muy grande. Es de lamentar que no se conozcan estadísticas completas acerca de las relaciones criminógenas del clima, cuyos componentes se siguen proporcionan do aislados, como a continuación veremos. Sobre la influencia del calor y de la proximidad al ecuador, Bemaldo de Quiroz reproduce las siguientes cifras de homicidios por millón de habitantes: I ta lia ........................... ......... España .......................... ................ H u n gría........................ ........... R u m an ia...................... ........... Portugal........................ ............ Austria ......................... ........... B élg ica .......................... ......... Francia........................ ............. Suiza . ........................ ........... R u s i a ........................... ........... S u e c ia ........................... ......... D in a m a rc a ................... .............
95,1 74,1 74,1 38,1 22,1 23.1 14,1 14,1 14,1 14,1 11.1 11,1
a a
a a a a a a
a a a a
98 77 77 41 26 26 17 17 17 17 14 14
(5) Ob. cit., pp. 1 - 5. (6) Cit. por Barnes y Teeters: New Horizons in Criminology, pág. 134; los autores aceptan la tesis moderada de Leffinwell. (7) Biologia Criminal, pp> 118 -119.
— 212 —
A lem ania................................... I r la n d a ....................................... H o la n d a ..................................... Inglaterra y E s c o c ia ................
8,1
a
11.
8,1 5,1 5,1
a a
11. 8. 8. (*).
a
En cuanto a nuestro hemisferio, ha coleccionado los siguienes datos, siempre de homicidios por cada millón de habitantes: Canadá (S u th e rla n d )......................... Estados Unidos (B o sc o ).................... Méjico (R o u m añ ac )........................... Cuba (Castellanos) ........................... Colombia (cifras o fic ia le s)............... Argentina (Moyano Gacitúa) ......... Uruguay (cifras o fic ia le s)................. Chile (“ Raza Chilena”) ....................
30 120 180 97 184 170 160 160 (9)
El defecto de los datos anteriores está en que sólo se fijan en la temperatura (,0) dejando de lado otros factores que podrían coadyuvar en la explicación de estas curvas de criminalidad. Por ejemplo, Niceforo y Lombroso (u) habían hecho notar que la dis tribución de los delitos violentos y fraudulentos en Europa se de be también al grado de civilización que existe en sus distintas par tes componentes; la barbarie se caracteriza por delitos de fuerza, mientras la civilización, por delitos fraudulentos; ahora bien: los países europeos menos adelantados, en líneas generales, se encuen tran hacia el sur, mientras la civilización se acrecienta a medida que nos acercamos al norte. Por tanto, las curvas pueden expli carse también desde este punto de vista, pero no exclusivamente por el climático (12). Estas observaciones — valederas si se toma en cuenta sobre todo que el término “civilización’’ cubre casi todas las activida des sociales— deben llevar a evitar las exageraciones tocantes af
(8) Criminología, pp. 202 - 203. (9) Ibidem, pfig. 203. (10) Puede criticarse aún otro hecho: la simple proximidad al ecua dor no basta para determinar el clima; debieron haberse teni do en cuenta otros factores naturales que lo alteran, por ejem plo la orografía, los vientos y las corrientes marítimas. (11) El primero, en La Transformación del Delito, pp. IB - 25: el se gundo, siguiendo las conclusiones de Ferrero (V. ob. cit. pp. 50-52). .. (12) Tarde llegó a la misma conclusión; no desconoció la importan cia de la temperatura, pero la subordinó a la de la civilización (V. La Criminalidad Comparada, pp. 274 - 283).
— 210 —
clima; ai bien sería también erróneo dejar completamente de lado las influencias puramente naturales (1J). Como se advertirá, los estudios sobre el clima y el factor geo gráfico son antiguos y no han llegado a conclusiones terminantes. Estudios posteriores, escasos en el mundo entero, no han contri buido a conseguir explicaciones menos inexactas. Es indudable que el clima y la situación geográfica determinan, de alguna ma nera, la personalidad y sus reacciones; pero de esta comproba ción, conseguida a través de la experiencia diaria, hay mucha dis tancia a determ inar las relaciones causales entre los factores am bientales naturales con la personalidad, en general, y más concre tamente, con el delito. 4.— LAS ESTACIONES.— LA SEMANA.— EL D IA Y LA NO CH E .— En relación con el clima se halla la sucesión anual de las estaciones. Ellas se caracterizan por cierta temperatura, hu medad, vientos, etc., al mismo tiempo que determinan los ciclos de producción, sobre todo agrícola, las necesidades de energía in dustrial, las exigencias físicas, etc. (13) En Estados Unidos, el estudio realizado por Dexter sobre cier tos delitos cometidos en Nueva York, ha sido uno de los más completos que se conoce; él pensaba que el clima influía en la delincuencia, a través de alteraciones corporales. Sus conclu siones relativas a distintos fenómenos meteorológicos, han sido asi resumidas por Gillin (Criminology and Penology, pág. 65): "1.— Eli número de arrestos aumenta asaz regularmente con la temperatura. En efecto, la temperatura, más que cualquier otra condición, afecta a los estados emocionales y conduce a riñas. La influencia de la temperatura sobre las mujeres es mayoi que sobre los varones. 2.— A medida que el barómetro baja, sube el número de arrestosí. Esto k> explica porque un barómetro bajo precede a las tor mentas y este presentimiento ocasiona en cierta gente estados emocionales que se resuelven en violencias. 3.— Gran número de asaltos puede correlacionarse con la baja humedad mientras sólo un pequeño número, con la humedad al ta. Explica esto suponiendo que la alta humedad atmosférica deprime vital y emocionalmente. 4.— Los días en que los vientos son suaves, o sea de 150 y 200 millas al día, se caracterizan por alto número de pendencias. En dias calmos o de vientos altos, los arrestos son menos. No explica estos datos y se limita a decir que cuando el tiempo es calmo un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede amenguar la vitalidad. 5.— Estudió también el número de arrestos en dias limpidos y nublados; halló que los días nublados son los más libres de pen dencias personales que atraigan la atención policial. Explica este hecho por la hipótesis de que los dias limpidos son vitalizadores".
— 214 —
Las estaciones operan sobre la criminalidad de d o s maneras: pueden hacerlo a través de alteraciones físicas, tal co m o se vio más arriba al tratar del clima; pero también, quizá principalm en te, a través de alteraciones sociales, como sucede, p o r ejem plo, en el caso del invierno en que la necesidad de obtener vestid o y ali mento mejores se presenta en momentos en que m uchas activida des económicas declinan, lo que puede llevar a la com isión de de litos contra la propiedad; algo semejante podríamos d e c ir de unn intensa sequía que provoque una crisis de producción. En general, se ha comprobado que los delitos c o n tra la pro piedad crecen en invierno, mientras los delitos violentos y contra las personas alcanzan su ápice en el verano y en los períodos de mayor calor; en cuanto a los delitos sexuales, ellos experim entan sus alzas máximas en el límite entre la primavera y el verano (w). Lombroso había hecho notar que las revoluciones se producen pre ferentemente en verano (,5). Las razones por las cuales se han explicado estos fenómenos son de tipo eminentemente social; Bames y Teeters (I6), G illin (17) y Sutherland (,8). entre otros, hacen notar que en verano los días son más largos y favorecen así el mayor contacto social que sirve de oportunidad para cometer delitos contra las personas; el calor lleva a un mayor consumo de bebidas que, aunque tengan bajo grado alcohólico (v. gr. la cerveza), se ingieren en cantidades su ficientes para ocasionar intoxicaciones que potencian la irritabi lidad ya aumentada por el calor; en el otro extremo, en invierno aumentan las necesidades y escasean los medios p ara satisfacerlas no sólo porque la naturaleza es menos productiva, sino porque se presentan olas de desempleo (1?).
(14) Pueden verse gráficos en Bonger; Introdncción a la Criminolo gía, pp. 175 - 182 y 280 - 282 (para México, datos acotados por Ga rrido); Exner, ob. cit., pp. 120-121; etc. (15) V. ob. cit., pp. 6 - 8 y especialmente. Le Crian1 P p ’ et les Révolutions, I, pp. 60 - 78. Sin embargo es, por lo menos, de du dar que las .revoluciones acaecidas en Bolivia primen en vera no; todo induce a creer que son más abundantes en otofio e in vierno. (16) Ob. cit., pág. 135. (17) Ob. cit., pág. 64. (18) Principies oí Criminology, pág. 75. . (19) Una nueva prueba de la importancia del factor social se tiene en el estudio realizado por Calvin F. Schmid, quien halló que, en Seattle. los homicidios aumentan en invierno a causa de la miseria y los desórdenes provocados por las migraciones de tra bajadores que se producen precisamente por aquella época. V. Barnes y Teeters, ob. ci{., pág. 135.
— 215 —
. En cuanto toca a los delitos sexuales, fuera de las explicacio nes sobre influencias corporales o sociales, existe otra basada en la creencia de que el hombre posee urta periodicidad fisiológica si m ilar a la que se da éntre los animales; el alza del número de es tos delitos en una época que es la mejor, climáticamente, del año, empuja n pensar que también en el hombre se da una época de celo, por atenuada que sea. Havelock Ellis ha expuesto claramen te esta idea (20); la existencia de una periodicidad en la vida sexual humana ha sido aceptada como probable por Parmelee (u ); por su lado, Bernaldo de Quiroz ha citado varios casos que, por ser patológicos, muestran exageradas estas tendencias de manera muy instructiva: típico es el ejemplo ofrecido por el famoso criminal "Sacamantecas’’ en quien la periodicidad de los delitos era evi dente (“ ). Se ha exhibido como prueba corroborante el que también los embarazos se elevan en número durante la primavera, si bien un cierto tiempo antes de aquel que se caracteriza por el alza en los delitos sexuales. Se ha esgrimido esta discrepancia como prueba en contra de que una cierta periodicidad fisiológica fuera respon sable, siquiera en parte, de tales delitos sexuales (23). Pero tam bién podría servir de nueva prueba favorable si se piensa que aqué llos que han sentido un despertar especialmente violento de sus impulsos en medio de la primavera, y no los han satisfecho ade cuadamente entonces, resisten por un tiempo a las urgencias ins tintivas, pero concluyen por sucumbir a ellas después de que la espera insatisfecha ha potenciado el impulso. La explicación anterior no supone necesariamente el creer en una regresión atávica en base a lo sostenido por las escuelas evo lucionistas; bastaría pensar en que la calidad del clima es enton ces capaz de elevar el poder corporal. En todo caso, faltan aún conclusiones definitivas tanto para rechazar como para aceptar sin más ni más esta hipótesis. En cuanto a la semana, ella estuvo inicialmente relacionada con el ciclo lunar; ahora, más bien con la costumbre y el ciclo de trabajo. Desde los primeros tiempos de la Criminología, pudo com probarse que la delincuencia aumenta los sábados y domingos y,
(20) V. Havelock Ellis: Estudios de Psicología Sexual; T. I9; pp. 132 -174. Resúmenes en Bernaldo de Quiroz: Criminología, pág. 223 y Canillo de Criminología y Derecho Penal, pp. 103 - 104. (21) Criminología, p&g. 47. (22) Para éste y otros ejemplos, v. Criminología, pp. 223 • 225. (23) Así, en Exner, ob. cft, p&g. 126 quien por esta razón considera que la prueba no es segura.
— 216 —
en ciertos países, inclusive el lunes. La explicación asume tam bién aquí un doble aspecto; por un lado, se aduce con razón que el organismo se halla agotado, más cargado de toxinas, más propi cio a la irritabilidad, precisamente en momentos en que los resor tes inhibitorios se relajan; por otro, hay que considerar las influen cias sociales, como las mayores y más frecuentes reuniones de per sonas, que dan oportunidad para los delitos violentos; hacia lo mismo apunta el mayor consumo de alcohol. Se ha comprobado asimismo que allí donde el fin de semana es pasado fuera de ls casa, ésta ofrece tentación y oportunidad para que se produzcan delitos contra la propiedad. He aquí una estadística consignada por Exnerr
Dfa de la semana
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Lesiones corporales en Delitos brótales contra la moral en Viena Dusseldorf, Wonns y Heidelberg 877 339 173 138 129 134 222
282 190 128 100 86 110 128 (24)
En cuanto a la sucesión del día y de la noche, hay delitos que suponen el contacto social, la actividad laboral plena, como sucede con la estafa, las defraudaciones al fisco, la puesta en cir culación de productos falsificados, etc. Pero la mayor parte de otros delitos — muertes en emboscada, hurtos, robos, violaciones de domicilio, conspiraciones, etc.— se llevan a cabo de noche. La existencia de tumos de trabajo que, sobre todo en las ciudades altamente industrializadas, llenan las 24 horas del día, está crean do en la actualidad una distribución más uniforme de la delin cuencia a lo largo de todo el dfa. Pueden tomarse como punto de referencia los siguientes da tos consignados por Alzate Calderón, para Chile:
(24) Ibfdem, pág. 300. Las cifras de lesiones se reproducen aquí en conjunto.
— 217 —
Distribución de la criminalidad en cuatro etapas del día: Madrugada, ........... ....... , . . 11,9%; M a ñ a n a ,.............................................. 21,4% ; T a r d e , ..................................................30,8% ; N o c h e ,........................................ ........ 35,9% (“ ) 5.— C R IM IN A L ID A D URBANA Y RURAL.— Las estadís ticas de la criminalidad urbana y rural muestran que aquélla es menor que ésta, en líneas generales; si bien la proporción de deli tos graves es más o menos igual en ambas áreas, la discrepancia desfavorable a la ciudad se manifiesta en los delitos leves. Es notorio que algunos delitos se acumulan en las áreas ur banas, mientras escasean en el campo; así sucede con los fraudes, estafas, bancarrotas, falsificaciones que requieran de alta técnica, fabricación y expendio de estupefacientes, vicio comercializado, etc. En cambio, hay delitos típicamente rurales, tales como el abi geato. Dentro de una tentativa de caracterizar de modo muy gene ral las diferencias cualitativas, puede afirmarse que la delincuen cia urbana es de tipo predominantemente fraudulento mientras la delincuencia campesina es de tipo predominantemente violento. Nicéforo atribuyó estas diferencias al grado de civilización; las ciudades son centro de ella, en tanto que el campo la asimila me nos y más tardíamente y conserva muchas características de la vida prinytiva. Ahora bien: el paso de la barbarie a la civilización se traduce, en lo delictivo, por el decrecer de la violencia y el incre mento de la fraudulencia; según hace notar el penalista italiano, los caracteres delictivos anotados pueden también deducirse de la simple mayor aglomeración urbana que, al aumentar el número de relaciones sociales, aumenta paralelamente el de las oportunidades para delinquir (26). Bames y Teeters reproducen datos claros; por ejemplo, en 1920, en Massachusetts, los arrestos eran dos veces y media más numerosos en las poblaciones de más de 10.000 habitantes que en las poblaciones menores o el campo. En 1910 los campesinos cons tituían el 18,6% de la población masculina mayor de 10 años de edad,'en el país; pero sólo eran el 3,3% de la población peniten ciaria, si bien se aglomeraban en los delitos más graves (n ). En
(25) Factores geográficos y meteorológicos del delito en Chile, pág. 44. (26) V. ob. cit., pp. 5 -17 y 23 - 43. (27) Ob. cit-, pág. 147. —
218
—
algunos delitos, las ciudades casi decuplican al campo, como su cede en los relativos a estupefacientes í28). Al mismo tiempo, se ha observado que la proporción del de lito crece más que la población de las ciudades; Jacksonville, en tre 1920 y 1925, aumentó su población en un 50% , pero los ho micidios pasaron de 31 a 69; Miami creció entre el 125 y el 130% , pero sus homicidios aumentaron en un 660% ; en Tampa, el cre cimiento de la población fue de 80% el de homicidios, de 320%> (29). En general, las ciudades mayores dan, proporcionalmente, mayor delincuencia que las menores, si bien existen excepciones, como sucede con las grandes ciudades de Holanda, Austria y H un gría. El crecimiento del delito, desproporcionadamente mayor a l de la población general en las ciudades, se ha manifestado de m a nera grave en las naciones subdesarrolladas, donde los centros u r banos han aumentado mucho en tamaño. En tales casos, no si trata simplemente de un aumento de la población sino también y quizá especialmente, de que se produce una notable migración d e l campo a la ciudad; los inmigrantes llegan para vivir en b a rrio s donde las condiciones materiales son pésimas (los tristemente c é lebres barrios callampa o villas - miseria; hay altos índices de d es ocupación. tendencia a la disgregación familiar, etc.). Entre las causas que se han dado para explicar la mayor c ri minalidad urbana, están las siguientes; la ciudad ha destruido c? relajado los vínculos familiares y vecinales que en el campo aút* se mantienen fuertes; la ciudad supone más movilidad, más c e r canía para imitar las conductas criminales, más posibilidades d e profesionalizarse en el delito; atrae más a los delincuentes, in clu sive a los que iniciaron su carrera en el campo; la ciudad es fé rtil en roces sociales y ofrece mayores tentaciones por la esperanza d e la ocultación y del anonimato; incrementa el número de necesida des sin hacerlo paralelamente con las posibilidades de satisfacerlas *. el vicio comercializado tiene en las ciudades sus cuarteles genera les (alcoholismo, diversiones nocturnas, drogas, estupefacientes, juego, prostitución); ofrece distracciones frecuentemente peligro sas como sustitutivo o equivalente de !a vida activa y sana del c a m po; en éste, la pobreza no suele llegar casi nunca a los extrem os que en las ciudades; las bandas infantiles y juveniles son fenóm e nos urbanos y sólo raramente campesinos; se carece de lu g ares
(28) V.: Gillin, ob. cit., pág. 53. (29) Bames y Teeters, ob. ctt„ pp. 151 -152.
— 219 —
— parques, jardines— para que la población se distraiga sanamen te; la vida ciudadana es más nerviosa; inclusive se puede citar el hecho de que en las ciudades existe un mayor número de disposi ciones que pueden ser transgredidas C30). Sin embargo, es muy probable que las diferencias consigna das en las estadísticas sean menores en la realidad; por ejemplo, en los lugares pequeños y en el campo, autoridades y pueblo se conocen, por lo que es muy fácil que aquéllas dejen pasar las fal tas menores, resignándose a dar curso sólo a las más graves; por otro lado, los lazos familiares extensos y las vinculaciones vecina les evitan que muchas faltas sean llevadas a conocimiento de las autoridades. El número de delitos que así escapan a las estadísticas difícilmente pueden ser compensado por el de aquellos que, al am paro de las facilidades ofrecidas por las grandes ciudades, eluden a la justicia o el de aquéllos que se hallan protegidos por los siste mas de corrupción política que existen en las ciudades. 6.— LAS AREAS DE DELINCUENCIA.— LAS BANDAS INFANTILES Y JUVENILES.— Los mejores estudios ecológicos modernos en Criminología fueron iniciados en 1926, en Chicago; su primer fruto y de primer orden, lo constituyó la obra de Clif ford Shaw y Mackay: Las Areas de Delincuencia, publicada en 1929. Este libro contiene conclusiones de capital importancia, que en su mayor parte han sido confirmadas por estudios realizados en otras ciudades. Shaw partió de una observación: En la ciudad de Chicago había barrios en los cuales el delito se daba en grandes cantida des, mientras en otros las cifras eran sumamente bajas. Al estu diar 2as características de los barrios con alta delincuencia, se dio cuenta de que en ellos existían: a) Areas de alta concentración industrial. b) Malas condiciones en la habitación. c) Muchos individuos que viven de la caridad o de la asis tencia social. d) Muchos inmigrantes, inclusive de diversas razas. e) Carencia del sentido de vecindad y del control que de ella resulta. Shaw puso especial énfasis en la importan
d o ) Para estas causas explicativas de una diferencia real en las ci fras de delincuencia pueden consultarse tas obras citadas de Barnes y Teeters, pág. 148; Gillin, pp. 53 - 55: Parmelee, pp. 51-64 y Reckless: Criminal Behavior, pp. 84 - 85.
— 220 —
cia de este último factor (3I). (w)- Hizo notar, por ejem plo, que muchas veces la delincuencia resulta porque Iqq individuos se han adaptado a los moldes de conducta aceptados y hasta alentados por la vecindad (33). La importancia de este factor es obvia pues no es sino la costo probación de que las ideas morales y las costumbres de la comu nidad tienen gran influencia en la determinación del número y tipo de los delitos que en ella se cometen. i En los barrios con las características apuntadas, se forman de preferencia bandas infantiles y juveniles; esd no depende sólo de que el hogar pobre, que es allí la media, sea poco atractivo, sino de la carencia de lugares de recreo donde niños y adolescen tes pudieran dar salida normal a «us energías; también se originan porque existe poca vigilancia de los padres, pues es frecuente que ambos se vean obligados a trabajar y dejen a los hijos poco menos que abandonados. La importancia de estas asociaciones se desta ca si recordamos que sólo una mínima parte de la delincuencia in fantil y juvenil es cometida por individuos aislados; ella proviene preferentemente de niños y jóvenes que se hallan asociados inte grando bandas bien organizadas. No siempre las bandas comien zan sus actividades dedicándose al delito; pero llegan a él como resultado de la peculiar disciplina que en ellas reina, el ansia de mostrar condiciones de jefe, la icndencia a las aventuras peligro sas, la solidaridad, la necesidad, etc. Es frecuente que los ideales propugnados por la banda se encuentren en contradicción con lo3 sostenidos por la sociedad normal; jugarle una mala pasada a la policía no sólo es un fin deseado, sino que suele convertirse en el non plus ultra del valor y fuente de prestigio entre los compañeros.
(31) V. Shaw y MacKay: Social Factors tn Juvenil Delinqnency; pp. 60 - 139. Es e! segundo volumen del Report on de Causes of Cri me, publicado por la National Comission on Law Observance and Enforcement. (32) He aquí dos conceptos de vecindad acotados por ^entig, en la pág. 371 de su Criminología: Vecindad es "la primera agrupa cito después de la familia que tiene significación social y que es consciente de alguna unidad local” (R. M. Maclver); por su parte Niles Carpenter se expresa así; “Las características dis tintivas de una vecindad son su relación con una superficie lo eal suficientemente compacta para permitir la asociación fre cuente e íntima y la aparición de aquella asociación de homo geneidad y de unidad suficientes para permitir una agrupación social primaria o directa dotada de un fuerte sentimiento de con ciencia de sí y capaz de influir en la conducta de sus varios in tegrantes” . (33) V. Shaw y Mac Kay, ob. cit., pág. 139.
— 221 —
Lo recién dicho vale en buena medida también para las ban das de adultos. El a portel’ de Shaw y de sus discípulos ha sido considerable, en el terreno de la Criminología; sus estudios son modelo de buen método y de conclusiones bien meditadas; sin embargo se han for mulado las siguientes observaciones fundamentales; 1.— Shaw descuidó tratar de la capacidad selectiva de cier tas áreas; por ejemplo, si encontramos muchos delincuentes en al guna de ellas, tal fenómeno puede deberse no precisamente a que el lugar los produzca, sino a que han ido a parar allí desde otra re gión; en efecto, si un delincuente comete sus actos en un lugar lo más probable es que al sentirse perseguido por la policía, o vigi lado por ella después de cumplir la sanción, trate de alejarse de las regiones donde es conocido; entonces, al trasladarse, va de ma nera natural a dar a áreas con ciertos caracteres que seleccionan y atraen a los delincuentes foráneos. Taft, en sus estudios sobre 71 delincuentes de Danville, comprobó que sólo ocho de ellos habían nacido en el lugar y se habían criado en él. Esta selección se ha dado, por ejemplo, en algunos lugares de Bolivia en que existe mayor cantidad de fábricas clandestinas de cocaína y tráfico de estupefacientes. Atraídos por estas activi dades, vienen delincuentes de otros países. De ahí por qué, entre los procesados por delitos sobre drogas prohibidas, alrededor de la mitad sean extranjeros, en un país en que los mismos son una ínfima minoría. Las facilidades para cometer el delito se han tra ducido en una indeseable selectividad criminal. 2.— Los barrios residenciales sen considerados por Sháw co mo modelo de vecindad; sin embargo, hay barrios residenciales, sobre todo con grandes cásas de departamentos, en los cuales e! sentido de vecindad no se ha formado, pero que dan sin embargo, muy poca delincuencia; estos datos constituyen, sin duda, mate rial para algunas rectificaciones y complementaciones (M). ' 3.— Shaw no ha concedido debida importancia a ciertos fac tores familiares y a los resortes inhibitorios propios de algunos grupos raciales o nacionales; por ejemplo, los inmigrantes japone ses viven en Estados Unidos en muchos barrios que tienen todas las características de las áreas de delincuencia; sin embargo la acción de frenos propios hace que su criminalidad sea mínima. 7.— H ABITACION.— M O V IL ID A D .— BARRIOS INTERS TICIALES .— La influencia que la habitación ejerce sobre la cri(34) Las observaciones anteriores, y otras, pueden verse en Taft. ob. cit., pp. 156 - 159.
— 222 —
minalidad, puede verse en distintos casos; el hecho se presenta, por ejemplo, cuando la habitación carece de sol, luz, aire y como didades, por causa de pobreza; los niños y adultos no suelen con siderarla como verdadera sede del hogar en la cual pasar la ma yor parte del tiempo que dejan libre la escuela y el trabajo; los adultos prefieren la taberna o el círculo de amigos y dejan de ejer cer próxima vigilancia sobre los niños. Estos prefieren la calle, ia banda, las aventuras, a un hogar que casi los expele de sí por sus condiciones; es indiscutible que muchas carreras delincuentes tem pranas se han iniciado a causa del abandono del hogar durante te das o casi todas las horas libres y de la consiguiente ausencia de vigilancia paterna. Al mismo tiempo hay que anotar que la habi tación estrecha conduce a la promiscuidad, fuente de malos ejem plos y hasta de delitos, sobre todo sexuales. También la carencia de habitación en referencia con la po blación es causa de aumento en el número de delitos; situaciones de este tipo han sido comprobadas en las ciudades que crecen mu cho en población y delincuencia; algunos ejemplos quedaron en páginas anteriores. En cuanto a la movilidad, puede decirse que cuanto mayor es, más delitos provoca; la movilidad se refiere a las personas que cambian realmente de residencia, pero no a quienes se desplazan por turismo o vuelven continuamente a un centro fijo, como los agentes viajeros. El incremento de criminalidad puede explicarse por dos razones fundamentales: 1) La movilidad excesiva impli ca la carencia de un centro fijo, con la consiguiente inestabilidad personal y familiar (si el traslado se realiza en compañía de la fa milia); 2) Los inmigrantes deben buscar en cada lugar al que lle gan, un nuevo ajuste cultural el que se logra después de roces de muy variada intensidad, o no se logra; si la migración tiene cau sas econótnicas, los recién llegados son vistos con malos ojos por los trabajadores establecidos, pues traen consigo la competencia y la posibilidad de bajas en los salarios. Las dificultades de adap tación se acrecientan cuando entre los grupos establecidos y los in migrantes existen grandes diferencias de idioma, nacionalidad, cos tumbres, etc.; eso vale, por ejemplo, para las numerosas migracio nes desde el sur de Bolivia hacia el norte de la Argentina. Los barrios intersticiales han sido también acusados de favo recer la delincuencia; estos barrios se encuentran en los límites entre las secciones urbanas y suburbanas o rurales que difieren entre sí notoriamente por caracteres sociales, raciales, políticos, económicos, etc. Se ha mencionado especialmente el caso de los suburbios que se hallan bajo jurisdicción distinta a la de la ciu dad vecina; allí suelen hallarse las bandas y delincuentes indivi
— 223 —
duales que se amparan bajo la protección ofrecida por la jurisdic ción diferente: realizan sus delito« en las ciudades y burlan o en torpecen la persecución pasando al suburbio. Las áreas que dividen poblaciones dé distinta raza — negros, indígenas, judíos (ghettos), etc.— dan lugar a aumento de roces sociales y de delincuencia. Lo mismo puede decirse de aquellas regiones que aún representan la progresiva línea fronteriza de la civilización que avanza. 8.— CONCLUSIONES .— La influencia que en la crimina-, lidad ejercen factores geográficos y ecológicos no puede ser pues ta en duda: sin embargo, hay que tener siempre presente que las influencias directas son menos frecuentes que las indirectas. Por eso, muchas vcces se suele decir que el factor ambiental físico más bien condiciona que determina las características de cierta socie dad y de la delincuencia que en ella aparece; por ejemplo, la oro grafía intrincada puede dificultar las comunicaciones y causar el retraso y hasta la miseria de una región. Hay que guardarse, em pero. de la tendencia a buscar indefinidamente, a lo largo de una serie causal, las determinaciones y condicionalizaciones en relación con el delito; por ese camino no llegaríamos nunca a nada con creto; es preciso que la prudencia nos lleve a detenernos en un lugar adecuado en la serie de causas (M).
(35) “Por ejemplo, el nacimiento del industrialismo en Inglaterra tie ne, sin duda, una relación estrecha con la presencia de hierro y carbón debajo de la superficie de la tierra; pero atribuir el enor me aumento de la delincuencia de esos dias a este hecho físico es, con toda seguridad, ir demasiado lejos en la investigación de la causalidad. Con razonamientos de esta misma clase po dríamos decir que el inventor de la pólvora fue el causante de todos los delitos cometidos por medio de las armas de fuego” ; Bóngev. ob. cit., pp. 173 - 174.
— 224 —
C A P IT U L O
SEGUNDO
LA F A M I L I A 1.— FUNCION SO C IA L IZ A D O R A DE L A FAMILIA.— El recién nacido, si bien lleno de grandes potencialidades, preci sa ser nutrido, cuidado y guiado tanto para preservar su vida co mo para adaptarlo a la sociedad en la cual ha de desarrollar sus actividades. En el consiguiente proceso de adaptación, los prime ros pasos y los llamados a tener más profundas repercusiones, los dan el niño y el adolescente, en el seno de la familia; ésta posee, por los característicos lazos'emocionales que ligan a sus miem bros, especial capacidad para influir decisivamente en el futuro de los niños. La familia está destinada a cum plir una finalidad estrecha mente relacionada con la naturaleza y forma de desarrollo del ser humano. El proceso de adaptación en la especie hum ana, es más largo que en cualquier otra: el hombre tiene la infancia más pro longada, lo que im p lica una también más prolongada dependen cia en la relación con los padres. De ahí por qué la misión de los padres no concluye con su concurrencia al acto generador, sino que es necesario que luego permanezcan establemente unidos pe ra asegurar la educación del hijo, habiendo la naturaleza dispues to que tal educación exija la intervención de ambos progenitores. La unión estable de los sexos no sólo se presenta en el hombre, sino también en ciertas especies animales en las cuales los nuevos seres no alcanzan apenas nacidos la madurez suficiente para desen volverse independientem ente.'
— 225 —
La familia, como sociedad natural, por la presencia de padres y hermanos, brinda asimismo al nuevo niño las primeras ocasiones para que s m íifiest el instinto social en todas sus múltiples fa* cetas. Al mismo tiempo, la familia — como todo grupo en que el hombre se integra (sindicato, club, sociedad nacional)— es un medio de defensa y protección de sus miembros contra peligros provenientes del exterior. Los estudios más recientes acerca de Psicología evolutiva han demostrado la enorme importancia que tienen los primeros años de vida en la determinación de la personalidad. Investigar las ex periencias sufridas en esa etapa no tiene importancia sólo para explicar la mala conducta del niño o del adolescente sino también la del adulto. Esas experiencias tempranas se viven casi exclusiva mente en la familia la que, asi, pone muchas de las causas pro fundas de todas las actividades posteriores. En resumen, podemos decir que la familia es el elemento ne cesario para la socialización del niño; tarea que está lejos de ser fácil de realizar porque supone en los padres la capacidad y la voluntad de operar por medio de influencias positivas, apartando o anulando las influencias perniciosas; ni basta que se ejerzan in fluencias buenas, sino que es necesario que ellas se prolonguen por largo tiempo y que partan tanto del padre como de la madre pues cuando uno de ést06 falta surgen desequilibrios educativos fáciles de comprobar cuando se estudian la psique y la conducta de las generaciones huérfanas; la actividad supletoria de agencias estatales o privadas — asilos, orfanatos, etc.— si bien evita males mayores, no puede ni cuando está óptimamente organizada, suplir adecuadamente al hogar bien formado. 2.— CAUSAS QUE DESTRU YEN O A M IN O R A N LAS IN FLUENCIAS FAMILIARES POSITIVAS.— Del hecho de que la familia sea una agencia importantísima de socialización no se sigue automáticamente que se halle siempre bien capacitada para cumplir esa fpnción. Quizá sin exagerar, podamos decir que más son ios casos en que la familia falla en uno o varios aspectos im portantes que aquellos otros en que acierta plenamente. Las causnsjáe la crisis son numerosas y no todas tienen su origen en tiem pos recientes; algunas se hallan entroncadas desde hace siglos en diversas costumbres; pero ahora se han reunido de tan coinciden te m anera, que se han potenciado mutuamente. Aquí apenas he mos de hacer qlgo más que enunciarlas; luego se verán con más detalles bÜs repercusiones en e! aumento de la criminalidad. Entre lfls razones de la crisis están las siguientes: á; La familia es menos unida que antes, frecuentemente por divergencias de intereses entre los esposos, por la tendencia a na —
226
—
cerles desempeñar, en aras de una igualdad conyugal m al enten dida, idéntico papel en el hogar, con lo cual muchas familias lle gan a carecer de verdadero jefe; el núm ero de problemas sobre los cuales pueden presentarse divergencias entre los esposos, es mucho mayor que antaño. b) La vigilancia educativa de los padres sobre los hijos se ha relajado; los miembros de la familia pasan cada vez menos tiem po juntos sobre todo porque las actividades de cada uno se desa rrollan dentro de horarios que divergen de los ajenos. Es frecuen te que ambos padres trabajen y deban estar mucho tiempo fuera del hogar y lejos de los hijos (l). c) El divorcio, que si bien fue instituido con el pretexto de que serviría de remedio sólo a situaciones extremas y, p o r tanto, raras, se ha extendido hasta convertirse en un problema social de prim er orden, lo que era fácil de prever desde un comienzo. Ge neralmente el divorcio adviene por puro interés de los padres, sin consideración por los hijos. El resultado es la aparición de niños que, para fines prácticos, pueden ser asimilados a los huérfanos, con la agravante de que existen corrientemente sentimientos de re pulsión hacia uno de los padres o hacia ambos; el cuadro general suele complicarse mucho con la aparición de padrastros y madras tras en vida del progenitor por naturaleza. d) Los niños pasan mucho tiempo fuera del hogar, no sólo en las escuelas, sino en las calles, los clubes y los centros de re (1) "He aquí que una mujer, con el fin de aumentar las entradas de su marido, se emplea también en una fábrica, dejando abando nada la casa durante la ausencia. Aquella casa, desaliñada y reducida quizá, se toma aún más miserable por falta de cuida dos. Los miembros de la familia trabajan separadamente en los cuatro confines de la ciudad, a horas diversas. Escasamente lle gan a encontrarse juntos para la comida o el' descanso después del trabajo, mucho menos para la oración en común. \Q u é que da entonces.de la vida familiar? ¿Qué atractivos puede ofrecer ese hogar a los hijos?” (Discurso de Pío XII a las mujeres ca tólicas italianas). Véase cuán de acuerdo con lo anterior se encuentra lo que dice Hentig: "Con la energía y la atención que los hombres y mujeres han de consagrar a su trabajo, se privan de aquellas reservas de poten cialidad nerviosa que se requieren para la vida común y la fe licidad cuando vuelven por la noche al hogar. Un hogar existe sólo el sábado por la noche y el domingo. Todo el resto de la se mana es una casa de alojamiento: el contacto real entre el ma rido y la mujer, entre padres e hijos se reduce a los cortos en cuentros de personas nerviosas, impacientes y agotadas que con sideran al hogar solamente como una posada gratuita" (Crimi nología, pp. 293 - 294).
— 227 —
creo, frecuentemente sin la necesaria vigilancia. La inexistencia de un hogar digno de tal nombre suele ocasionar la fuga de los hijoB.
e) Los hijos se emancipan prematuramente, lo que sucede principalmente cuando, como resultado de urgencias económicas, el niño o joven se inicia tempranamente en el trabajo. La inde pendencia económica así conseguida se convierte pronto — y la ma yoría _de las veces sin oposición de los padres— en independencia en otros sentidos, en momentos en que el joven carece aún de ca pacidad y madurez para conducirse solo. Concluye frecuentemen te por ser víctima de influencias perjudiciales tanto más posibles si cuenta con dinero disponible. 0 Malas condiciones materiales del hogar, sobre todo mise ria, suciedad y estrechez que provocan promiscuidad e impulsan hacia la calle a los niños. g) Impreparación de los padres para cumplir lá tarea educa tiva; ella exige un conocimiento algo más que instintivo de la na turaleza, necesidades e ideales del niño y del joven; la mayor par te de los padres parecen creerse naturalmente dotados para edu car a sus hijos y poco se preocupan de estudiar y prepararse para hacerlo; una educación mala, suele ser el resultado, pese a la óp tima voluntad e intención de los padres. h) Las generaciones de huérfanos de uno o ambos padres. Cuando ha fallecido sólo uno de éstos, lo corriente es que el su pèrstite esté obligado a trabajar y descuide a sus hijos. Si han fa llecido ambos, el destino es la calle o la institución especializada en que falta el calor'auténticamente familiar. Las últimas guerras —monstruosas en cuanto al número de bajas— han incremen tado la cantidad de huérfanos. i) A veces no se trata sólo de que los padres sean incapaces de educar debidamente, sino que ellos son inmorales y que su in moralidad se transmite a los hijos, directa o indirectamente. Vemos pues, por las razones apuntadas — que no son todas sino las principales de las que podrían enumerarse— que la fami lia está lejos de reunir siempre las condiciones necesarias para cumplir su función socializadora; sólo en la minoría de los casos lat face las necesidades de los niños, necesidades qu¿ no son ex clusivamente las de alimentación, ropa y habitación, sino de segu ridad psíquica, cariño, comprensión, consejo, etc.; fuera de que debe darle un estado personal socialmente aceptable, el de hijo legítimo que le proporciona satisfacción interna y valentía para encarar muchas situaciones extemas y elimina una fuente de pro bable vergüenza e inferioridad. En el seno del hogar, el niño de bería contar con el aliento necesario para formar su propia per —
228
—
sonalidad y crearse un sentido de responsabilidad y la capacidad de obrar por propia iniciativa. 3.— NUMERO, O RD EN DE NACIM IENTO Y S E X O DE L O S HIJOS .— Ingresamos a tratar el problema estrictamente cri minológico. a) EL PRIM OGENITO.— Estadísticas antiguas ya mostra ban que el hijo primogénito es mucho más delincuente que sus hermanos que le siguen; pero Sutherland hace notar que las es tadísticas modernas, si bien apuntan en el mismo sentido, ya no demuestran una mayor proclividad delictiva tan acusada en el primogénito (2). Las razones para la mayor delincuencia, según se admite corrientemente, son tanto de tipo biológico, como social. Entre las primeras, están la inferioridad biológica de los padres, consecuencia de la inmadurez sexual, fuera de que, en general, el prim er parto es el más difícil y dañino para el nuevo ser. Entre las razones sociales — cuyas consecuencias se ligan más directamenté con lo psíquico— se citan las siguientes: falta de experien cia educativa de los padres; mimos exagerados que debilitan la personalidad del niño; celos, cuando de la situación de preferido se pasa a otra secundaria, al nacer un hermano. Ha sido, sobre todo, Adler, quien ha estudiado las repercusiones que tiene el des plazamiento afectivo de los padres, sobre la psique del primogé nito. Las causas de inferioridad psíquica y social son en general, más importantes que las biológicas. Ruede agregarse, que frecuentemente el hogar, durante sus primeros años, suele ser menos estable no sólo por la menor com penetración entre los padres — que se hallan aún en plena etapa de ajuste y comprensión— sino también porqué la situación eco nómica suele ser más incierta; es en tal ambiente familiar donde el primogénito ha de moverse, en mayor proporción que los her manos que le siguen. Además, no es raro que el primogénito sea sacrificado por sus hermanos, teniendo que trabajar pronto para contribuir al sostenimiento del hogar y hasta a los estudios de sus menores. b) EL H IJO UNICO.— En general, la delincuencia del hijo único es proporcionalmente mayor que la de los niños que tienen hermanos; sin embargo, no todos los datos apuntan en esa direc ción. He aquí un cuadro sobre jóvenes delincuentes y no delin cuentes. todos ellos hijos únicos:
(2) Principies of Crtmlnolocy, pág. 150. — 229 —
NUEVA YORK Y LONDRES
Nueva York (SlawsonBurdge) Londres (Burt)
Muchachos d d k m n ta
Muchacho* no delincuentes
%
%
4,5 15,4
7,1 2,5 (J)
Quizá paite de las discrepancias pueda explicarse porque mientras unoa toman en cuenta sólo a los hijos materialmente úni cos —hay uno solo en la familia— Burt incluye a aquellos que psíquicamente pueden ser considerados únicos, aunque de hecho tengan hermanos (4). La existencia de grupos de control da valor a las conclusio nes de Burt. Y es que la mayor proclividad criminal del hijo úni co, difícilmente puede ser puesta en duda; para explicar esa ma yor proclividad deberán tomarse en cuenta varios de los factores que valen para el primogénito con la agravante de que los mimos y la solicitud excesiva se prolongan por más tiempo, lo que for ma una tendencia al capricho, causa falta de virilidad, de inicia tiva y no prepara para la vida rtida y combativa del adulto; se crean así reacciones compensatorias inferiores con las cuales se pretenden alcanzar el objeto deseado. Es corriente que la situación de los hogares en que se da el hijo único, sea económicamente más firme — el hijo único no es precisamente característico de las familias pobres— ; pero aún en el caso de que se trate de familias modestas, el presupuesto no debe ser repartido entre muchos. La atención de los padres se concentra sobre un hijo. Las razones recién anotadas destacan que, en cuanto toca só lo a las relaciones e influencias familiares, el ser hijo único cons (3) Hentig, ob. clt., pág. 301. (4) “Es sorprendente advertir, reiteradamente, que el delincuente es el hijo único de la familia. A menudo, si no el hijo único en el momento de la investigación, lo ha sido durante sus primeros años; es el mayor y sus hermanos y hermanas son agregados posteriores y todavía menudos. O bien él puede ser el hijo úni co en otro sentido: es el más joven de una familia y todos los otros retoños de sus padres han crecido y no son ya niños” . Burt, ci tado por Hentig. loe. cit.
— 230 —
tituye una desventaja: como que lleva a delincuencia mayor, o por lo menos igual, que la de vari« germanos, pese al contrapeso constituido por la buena situación económica (*). Muchas de las estadísticas que sirven de base a las conclu siones a este respecto, se realizan tomando en cuenta la población de los reformatorios; ahora bien: los hijos únicos, más frecuente* mente que los otros, provienen de familias en buena posición eco nómica, por lo que los jueces, ante los cuales aquéllos se hubieren presentado por inconductas, no los envían a reformatorios u otras instituciones, sino que los devuelven a los pacfats; de manera na tural, las sentencias del juez de menores tienen que tom ar en cuen ta el hecho de que el presupuesto familiar esté o no recargado. Con lo cual, parte de la criminalidad de los hijos únicos escapa a las estadísticas . c) LA FAMILIA NUMEROSA.— En general, los hijos de familias numerosas, y más cuanto más numerosas, muestran ma yor delincuencia que los hijos que integran hogares pequeños. He aquí un cuadro comparativo: “MUCHACHOS DELINCUENTES Y MUCHACHOS DE NUEVA YORK, POR MAGNITUD DE FAM ILIA
Número de hijos en la familia » 1 2 3— 4 5— 7 8 y más
Muchachos delincuentes
Muchachos del Estado de Nueva York, empleados
%
%
4,5 7,6 25,4 46,6 13,9
7,1 12,3 33,6 37,8 9,2* (•)
Las cifras anteriores parecen . indiscutibles; sin embargo Reckles no las acepta de manera terminante y considera que tie nen algunos puntos aún discutibles (7).
(5) Y no se trata sólo de delincuencia; muchas anomalías mentales se dan preponderantemente en hijos únicos; v. Hentig, loe. d t. y Tappan: Juvenil Delinquency, pág. 140. (6) Hentig, ob. ctt., pág. 300.
(7) Criminal Behavtor, pág. 224.
— 231 —
De un modo teórico, parece que la familia numerosa, preci samente por serlo, brinda un ambiente más amplio de socializa ción y, consiguientemente, debería dar menos delincuencia. Pero en la realidad, la familia numerosa suele verse ante varias des ventajas, sobre todo de tipo económico. En efecto, la familia nu merosa se da sobre todo en sectores modestos o pobres; en ellos, debido al número de bocas que hay que satisfacer, ambos padres se ven obligados a trabajar, por lo que descuidan la vigilancia y educación de los hijos; el hogar suele sufrir de muchas deficien cias materiales, por todo lo cual el hijo vive en la calle. Además, por razones de angustia económica, los niños se ven obligados a iniciarse tempranamente en el trabajo. La familia es una unidad no bien cohesionada y. que fácilmente se dispersa. Sin embargo, las virtudes de la misma resaltan cuando los estudios se realizan sobre familias campesinas o de poblaciones pequeñas, donde mu chas de las deficiencias anotadas no se dan, por lo menos tan agu damente (*). Recientes estudios franceses, sobre población de detenidos en Estrasburgo, han demostrado que las personas pertenecientes a familias con cinco o más hijos constituyen el 5,32% de la po blación general, pero, en los dos grupos de delincuentes analiza dos, el 45,6% y el 40,21% ; es decir, la delincuencia prov^‘ niente de las familias numerosas es de ocho a nueve veces mayor que la que proviene de familias menores (9). d) SEXO DE LOS HIJOS.— Es un hecho que los varones dan, en términos generales, mayor delincuencia que las mujeres. De ahí que no llame la atención que Sletto haya podido compro bar que cuando una sola mujer es educada entre varios herma nos varones la delincuencia de aquélla es mayor que la de las mu chachas que tienen hermanas; parecería que la mujer, en aqué llas condiciones, asimilara la mayor proclividad delictiva mascu lina. La contraria — disminución de la delincuencia masculina si hay un solo varón entre varias mujeres— no se ha demostrado (I01. 4.— EL H O G A R DESHECHO .— Para cumplir su función socializado», el hogar debe constar de padre y madre; el prime ro, al menos idealmente, como factor de disciplina y como sostén económico; la segunda, como elemento conservador, esencialmen te hogareño, al que los hijos pueden acogerse en busca de cariño
(8) Ibídern, loe. d t. (9) Léauté: Criminologie et Science Pénitenclaire, pp. 563 - 564. (10) Puede verse un buen resumen de los excelentes estudios de Sletto. en Reckless, ob. cit., ^p. 224 - 226.
— 232 —
y de comprensión. Si alguno de los padres falta, la capacidad edu cativa del hogar queda deteriorada. Entonces la influencia nociva se deja sentir sobre todo en el campo de la delincuencia infantil y juvenil aunque no deben des cartarse tampoco las repercusiones en la delincuencia de adultos. Pero en los casos de éstos, los estudios no han alcanzado el nivel de precisión de los primeros. Si bien hemos de hablar aquí fundamentalmente del hogar deshecho — lo que implica que en algún momento él existió— hemos de incluir también los casos en que el niño proviene de un hogar que nunca llegó a formarse dentro de los moldes socialmen te aceptables; en tal condición se encuentran los hijos ilegítimos. El problema de la ilegitimidad tiene relevancia criminológi ca. En primer lugar, en relación con la madre y sus parientes, quie nes, para evitar complicaciones futuras y el peso de una carga fre cuentemente indeseada, pueden recurrir al aborto o al infantici dio; a veces resulta complicado también el amante. Pero los que resultan socialmente más perjudicados y son más impulsados al delito por la situación irregular, son los hijos. Burt ha logrado establecer las siguientes cifras comparativas: Entre los delincuentes por ciento de Ilegítimos Hombres Mujeres
6,5 9,5
Entre los no deltncnentes por ciento de Ilegitimo* 2,5 1,0 (»)
En el estudio de C arr- Saunders, Mannheim y Rhodes sobre la delincuencia infantil y juvenil en Inglaterra se contienen otros datos igualmente probatorios. En Londres, el 3,7% de los delin cuentes eran ilegítimos, mientras en la población normal (grupo de control), los ilegítimos sólo llegaban al 0,8% ; para poblacio nes provinciales^ de aquel país, los porcentajes correspondientes eran del 5,1% para los delincuentes y el 2,5% para los grupos de control (u ). Las razones que pueden explicar estas diferencias numéricas son múltiples; la primera, entre todas, se halla en la escasa capa cidad educativa que poseen hogares en que las relaciones son anor (11) Cit. Hentig, ob. dt., pág. 352. (12) Young Offenders, pág. 97.
— 233 —
males. Lugar preponderante tiene la censura social que deprime al niño, lo aparta de ciertos círculos y reduce sus posibilidades para alcanzar un alto nivel cultural y social; tal situación puede quedarse en la depresión que el niño sufre, pero frecuentemente ocasiona una reacción de repudio de parte de él hacia sus padres, con lo cual aún la escasa influencia que ellos podrían ejercer se esfuma; esta reacción crítica no resulta sólo como consecuencia de las dificultades materiales que se oponen a los hijos ilegítimos, sino que también puede tener un fundamento estrictamente mo ral: por ejemplo cuando el niño adquiere una conciencia moral estricta — y exacerbada por el conocimiento de su origen— que comienza por censurar la inconducta de los padres y termina por provocar graves tensiones internas. Sin embargo, es también co rriente que los niños concluyan por adaptarse a su situación, a ser indiferentes contra las críticas y a aceptar como molde de con ducta el de sus padres; por eso, los hijos ilegítimos suelen ser muy proclives a tenerlos de la misma categoría. Podrían aún agregarse otras razones; así, la ausencia del pa dre — usual en los casos de ilegitimidad— mengua la capacidad m oralizado» hogareña; aunque allí se predique la virtud, el niño no la asimila porque es más arrastrado por la fuerza de los he chos; la madre generalmente trabaja para sostener al hijo, por lo cual lo descuida; muchas veces ella se conduce con su hijo como con un ser indeseado, que dificulta el formar luego un hogar legí timo o, por lo menos, el formarlo con las condiciones que se lo grarían si no existiera la prueba de una culpa pasada: la madre soltera, por el hecho de serlo, se ve obligada a disminuir sus pre tensiones matrimoniales; frecuentemente, el ambiente hogareño es inmoral aun después del nacimiento del hijo. Como los padres no atienden debidamente a las necesidades de los niños, éstos se ven obligados a iniciarse prematuramente en el trabajo. Fuera de que suelen darse casos de inferioridad biológica, pues los niños nacen dañados por maniobras abortivas fracasadas que intentaron las madres. En cuanto al hogar que alguna vez existió debidamente cons tituido para disgregarse luego, pueden darse tres situaciones dis tintas» según la razón que llevó al rompimiento. • a) MUERTE DE UNO O DE AMBOS PADRES.— Esta si tuación se traduce en falta de cariño y de disciplina familiares, desequilibrio emocional y aun biológico, crisis económica, etc.; esta causa en sí no comporta vergüenza para los hijos. Sin embar go, la destrucción del hogar ocasiona el que los huérfanos den, de manera general, mayor delincuencia que los no huérfanos. Las estadísticas tienden a demostrar que la desaparición del padre es
— 234 —
más perjudicial que la de la madre; eso puede deberse a que la m uerte del padre priva al hogar de sostén económico, debiendo la madre trabajar por lo que descuida a los hijos (u); también debe considerarse que el padre representa en el hogar, más que la ma dre, el factor orden y disciplina. b) ABANDONO O DESERCION.— El hecho puede ser vo luntario, como cuando resulta de la falta de comprensión entre los padres y la vida familiar se tom a intolerable; pero también puede deberse a causas ajenas a la vida intrahogareña, causas que, a ve ces, son irresistibles; así sucede cuando, en épocas de crisis, el padre se traslada a algún lugar lejano en busca de trabajo y no logra — o termina por- no querer— que su familia se le reúna; también son causas de deserción involuntaria, el servicio m ilitar obligatorio, las levas de guerra y, como caso especialmente im portante por sus repercusiones psíquicas, la reclusión en hospita les, manicomios y cárceles. Fuera de las consecuencias que antes se anotaron al tratar de la orfandad, el abandono ocasiona ver güenza, odios familiares y resentimientos. c) EL DIVORCIO.— Esta separación legal en vida de los cónyuges ha sido justamente acusada d< provocar gran cantidad de delitos. Corrientemente, los hijos tienen conciencia de~lo poco que significan para los padres, pues es lo común que sean los in tereses de éstos y no los de aquéllos los que determinen la sepa ración; se crea un ambiente de odio y resentimientos entre los pa dres y entre éstos y los hijos. Como no es raro que se formen nue vos hogares pQr los divorciados las relaciones entre padrastros, madrastras e hijastros, aumentan los problemas familiares y las tensiones emocionales infantiles y juveniles. En todos los casos anteriores puede hablarse de hogar deshe cho; la influencia que él tiene en la criminalidad especialmente infantil y juvenil, ha sido puesta en evidencia por varios estudios. Estos muestran, con ciertas divergencias según los autores, que los delincuentes provenientes de hogares deshechos llegaban del 36% al 54% del total, mientras sólo el 25% de los niños no de lincuentes provehían de tales hogares. Slawson demostró que, en tre los delincuentes, el 45% provenía de hogares deshechos mientraa que esta circunstancia sólo se daba en el 19% de los escola res que fueron tomados como grupo de control (14). Sin embargo, Shaw y McKay, en sus estudios q u e envolvie ron a 7.278 escolares y 1.675 delincuentes, hallaron hogares des (13) V. Gillin, CThninotogy and Peaology, pág. 152. (14) Para estos datos. Bartfes y Teeters: New Hortz+iu la Criminó lo*y. pp. 216 - 218.
— 235 —
hechos en la proporción de 36,1% y 42,5% , respectivamente, con una razón de 1 a 1,18 que es sumamente baja sobre todo compa rándola con las establecidas por otros autores; bien es verdad que se han formulado serias críticas a Shaw y McKay principalmente en cuanto al método de investigación utilizado (15). Los problemas del hogar deshecho se complican, según ade lantamos más arriba, cuando aquél se reconstituye por medio de matrimonio posterior con otra persona. En tales casos, parece que la presencia del padrastro es menos perjudicial que la de la ma drastra, sobre todo como emergencia de las tensiones internas que se provocan. La variedad de casos particulares, empero, ha tor nado difícil el establecer generalizaciones con base aceptable, acer ca de si uno u otra provoca mayores dificultades hogareñas. De cualquier manera, las tensiones apuntadas tienen importancia cri minal y tanto más grave si el nuevo matrimonio subsigue a un di vorcio y el padre o madre según la naturaleza aún vive, pues se debe prestar obediencia, respeto y acatamiento a un extraño, a quien los niños y jóvenes consideran un intruso y hacia quien se ven predispuestos a adoptar actitudes de resistencia que son fuen tes de disgustos inclusive entre los cónyuges. Si del nuevo matri monio nacen otros hijos, la situación se complica aún más, en vista de preferencias y pretericiones — reales o imaginarias— en tre los grupos de hermanastros; surgen problemas para los pa dres, pero también entre los hijos que experimentan celos entre sí. Es evidente que el hogar deshecho origina contraposiciones, celos, odios, desprecio entre los propios cónyuges a los que pue■den conducir a delitos sobre todo contra las personas; pero la ma yor importancia comprobada de estas irregularidades se da en la delincuencia infantil y juvenil. De cualquier modo, y para evitar exageraciones unilaterales, habrá que tomar en cuenta factores biológicos y psíquicos — por ejemplo, la naturaleza de cada niño— así como la forma en que actúan otras agencias sociales de con trol y educación; éstas pueden aumentar o disminuir los resulta dos de las influencias estrictamente familiares. Lo anterior no tiende a desconocer la importancia dft estas influencias sino a colocarlas en su verdadero lugar; ya las expe riencias vividas sobre todo a consecuencia de la crisis familiar sus citada por la última guerra han confirmado de manera incontras table lo mucho que la familia pesa en la determinación de las con ductas antisociales de los niños y jóvenes. (15) Shaw y McKay: Social Factor» in Juvenil Delinquency, pp. 25S 284; tomo U del Report an the Causes of Crime.— Para las criti cas, Barnes y Teeters, loc. cit.
— 236 —
5.— HOG ARES N O BIEN IN TE G R A D O S.— Para cum plir su función socializadora, e! hogar debe estar no sólo material sino también espiritualmente integrado. Cuando esto no sucede, la labor educativa sufre de deficiencias; por eso últimamente se tiende cada vez más a tratar extensamente en las obras de Crimi nología, del problema constituido por los hogares psicológicamen te deshechos.
La situación se presenta, por ejemplo, cuando existen con flictos de cultura que dificultan la comprensión entre los miem bros de la familia: los hijos tienen mayor cultura que los padres, a quienes desprecian o desobedecen; los matrimonios se realizan entre personas sumamente dispares por su cultura, sus ideales n su naturaleza de donde surgen continuas discrepancias. Por ejem plo, la gran delincuencia de los hijos de inmigrantes en los Estados Unidos, se ha explicado en buena parte por la falta de concordan cia entre padres e hijos, quienes a veces difieren de sus progenito res inclusive por el idioma; los Glueck encontraron t'ntre los jóve nes delincuentes que estudiaron, dos veces y media más hijos de inmigrantes que en la población normal (l6). Tan extremas discre pancias no suelen darse con frecuencia en países en que la inmi gración es poco numerosa. El alza de nivel cultural de generación a generación lleva en no raros casos a las mismas consecuencias. Estas condiciones provocan la deserción, el divorcio, el alcoholis mo compensatorio, los atentados personales contra el cónyuge al que no se puede soportar y e!.abandono del hogar por los niños Otras veces el hogar se convierte en fuente de emociones que llevan directa o indirectamente al delito; la importancia de estos factores puede ser deducida del hecho de que Healy y Bronner (w) hallaron en los delincuentes comparados con los no delin cuentes las siguientes proporciones: sentimientos de inferioridad, 38 a 4; hiperactividad, 46 a 0; perturbaciones emocionales gene rales, 91 a 13. Las tensiones emocionales pueden deberse a dis tintas causas: sentimientos de celos por las preferencias o prete riciones de unos hermanos en relación con oíros; reacciones de venganzas contra injusticias paternas reales o imaginarias; celo i contra el progenitor del mismo sexo a causa de la intimidad que goza en relación con su cónyuge (si bien la situación no se presen ta en tantos casos como pretende el psicoanálisis, no puede dejar de reconocerse que el problema se da en ciertos niños); las riñas entre los padres, que ocasionan odios y resentimientos en los hi
(16) Eleanor y Sheldon Glueck: Later Criminal Careers; pp. 3 - 4. (17) Citados por Taft: Criminology, pig. 144.
— 237 —
jos, frecuentemente inclinados a tomar parte por el progenitor más débil; inclinaciones que el niño considera pecaminosas, y que a veces lo son, luchan contra los ideales puritanos rígidamente predicados por la familia (l8). La pobreza puede traer por resultado la pérdida de la auto ridad del padre, encargado de sostener económicamente al hogar. Las necesidades tom an irritables a todos, arrojan a los niños a las calles, causan promiscuidad en la vivienda, ocasionan robos y hur tos de alimento, ropa, combustible, etc.; a veces la miseria aver güenza a los niños ante sus compañeros, pues ella trae por conse cuencia la suciedad y la incomodidad; los niños no pueden ser alimentados ni medicados adecuadamente ni encuentran oportuni dades de sana diversión. Es particularmente significativo desde el punto de vista criminológico, el hecho de que la pobreza obligue a ambos padres a trabajar, abandonando total o casi totalmente a los niños durante ciertos períodos de tiempo. Los Glueck com probaron que en el 60% de los casos por ellos estudiados, los ni ños y jóvenes provenían de hogares en que uno o ambos padres estaban prolongada o permanentemente ausentes del hogar (19). Finalmente, una familia ideal no sólo no debe ser fuente de tensiones emocionales, sino que debe constituir un ambiente de confianza en que el niño y el joven hallen ayuda y guía ante los conflictos provocados fuera del hogar; tales conflictos son provo cados por fracasos, problemas sexuales, amistades prematuras o indebidas; los padres deberían comprender y aconsejar en todos los casos; de otro modo, el niño y el joven buscan confidentes y consejeros extrahogareños que sólo excepcionalmente tienen la ca pacidad intelectual y moral para desempeñar adecuadamente ta les papeles. 6.— EL H O G A R CRIM IN AL .— Cuando tratábamos el te ma de las familias criminales, ya hicimos notar la influencia que ejerce el hogar en que existe un ambiente delictivo. Las investi gaciones modernas han probado plenamente la importancia del contagio de conductas delictivas, contagio que no sólo proviene de los padres, sino que también puede proceder de los hermanos. Los Glueck. en sus estudios sobre delincuencia juvenil, ha llaron que los delincuentes provenían de familias de las cuales el cincuenta por ciento tenían registros criminales; otro 30% de las familias tenían miembros que, aunque criminales, no habían sido registrados por una razón u otra ("). (18) V. Ibfdem, pp. 140 - 147. (19) Ob. cit„ p&g. 3. Sóbrela importancia de esta causa en la rein cidencia. v. el cuadro de la p&g. 78. (20) Ibfdem, p&g. 3.
— 238 —
No se trata sólo de aquellos casos en que_el delito es produc to de enseñanza expresa; son igualmente importantes las circuns tancias cuando el hogar ofrece ejemplos que el niño y el joven, por sus particulares caracteres psicológicos, pueden imitar fácil mente. Tampoco se trata sólo de los casos en que se enseña o imita el delito en sí mismo; también hay que tom ar en cuenta las acti tudes meramente antisociales, como el alcoholismo, la prostitu ción, la mendicidad, etc. 7.— INDISCIPLINA FAMILIAR.— La disciplina familiar adecuada está lejos de ser la regla; al imponerla, los padres se atie nen a su leal saber y entender, cuando no a sus instintos ciegos. Las situaciones criminológicamente más interesantes se dan en los hogares en que la disciplina es demasiado laxa, demasiado estricta o en que, lisa y llanamente, no existe ningún tipo deter minado de disciplina. Burt encontró que en el 25% de los delincuentes juveniles ingleses por éj estudiados, existía el antecedente de disciplina ho gareña laxa; en el 10% , de disciplina demasiado estricta (21). La relación era de cinco a uno, de delincuentes a no delincuentes, en lo tocante a disciplina demasiado laxa o rígida (1Z). Los mayores perjuicios provocados por la laxitud son fáciles de explicar: ya vimos que los mimos, la demasiada condescenden cia, forman en el niño un carácter caprichoso que tiende a satis facer sus deseos por medios compensatorios derivados y critica bles, pues carece de la virilidad suficiente para buscarlos a través de las dificultades presentadas por la vida social normal. La vo luntad se debilita, no se crea el sentido de la iniciativa ni se for ma para la lucha leal y dura; al permitir que desde temprana edad los niños triunfen en sus deseos usando medios poco viriles, la laxitud prepara casi seguros fracasados para la vida juvenil y adul ta. Por eso, Edgar Hoover, jefe del FBI y que conoce de cerca a los criminales, tuvo razón al escribir: “Si tuviera que catalogar a los que considero los contribuidores actuales más grandes de nues tros crecientes anales del crimen, temo que honradamente me ve ría obligado a ^censurar la excesiva indulgencia paterna” (“ ). Por el otro lado, la disciplina exagerada incrementa el natu ral sentimiento de inferioridad de los niños; bajo un régimen de este tipo, los castigos no enderezan lo torcido sino que sólo logran deprimir la personalidad infantil y juvenil; el hijo, para escapar (21) Cit- por Gillin, ob. cit., pág. 158. (22) Cit- por Hentig. ob. cit., pág. 292. (23) El Crimen en los Estados Unidos, p&g. 25.
— 239 —
de los castigos provocados por sus faltas — o por conductas que los padres incomprensivos califican de tales— se ve obligado a fingir-, a mentir o a huir de la casa. Fugas, mendacidad, odios y re sentimientos contra los padres, hipocresía, etc., que son resulta do de los regímenes draconianos, constituyen malos anteceden tes para la conducta futura. Por fin, la labor educativa familia^ es nula cuando no exis ten exigencias de ningún tipo, sino que cada miembro del hogar se comporta como mejor le parece, sin vigilancia, corrección ni consejo. 8.— EL E STAD O C IV IL .— Se ha intentado también deter minar la importancia que el estado civil pueda tener en la delin cuencia. Hentig trae las siguientes estadísticas de Estados Unidos, pro medios de los años 1933 - 1936, por 100.000 de las admisiones penales de cada grupo; delitos cometidos por varones: DELITO
Solteros
Casados
10,0 6,4 4,3
6,33 3,99 2,6
Homicidio Lesiones graves Violación Los otros delitos sexuales Hurto Robo con escalo Robo Desfalco - fraude
4,0 36,2 53,2 26,6 6,4
2,4 13,9 11,2 7,5 3,8
Viudos Divorciados 11,5 3,9 3,8
18,0 12,9 13,7
2,5 8,9 11,7 4,5 3,9
17,9 61,2 65,4 37,9 12,9
Se han tomado en cuenta, como se ve, ocho tanto en la cantidad como en la distribución en tipos penales. Se puede agregar que los grupos católicos cometen delitos de fácil descubrimiento y prueba, lo que no sucede con los protes tantes y judíos. 4.— FORMAS EN QUE LA R E L IG IO N PUEDE INFLUIR EN LA DELINCUENCIA .— La religión occidental, basada en la paternidad de Dios y en la fraternidad de todos los hombres, no puede ser acusada por sí misma de causar la criminalidad. En tal sentido, no es asimilable a otras religiones cuyas concepciones lle van a la comisión de delitos, por ejemplo sectas africanas e hin dúes que exigen sacrificios humanos. Sin embargo, el propio cristianismo puede dar lugar a que el número de delitos aumente, a través de algunos mecanismos in directos que pueden reducirse esencialmente a tres: "1*) Creación d e jorm as penales .— Si las concepciones cultu rales de un momento dado, influidas por las creencias religiosas, consideran delitos a actos que previamente no lo eran, el número (16) Eso puede comprobarse en la colectividad israelita - boliviana: de tres delitos de quiebra producidas en pocos meses del año 1947« y varios más de estafa, en que quebrados y estafadores, pero también querellantes y acreedores eran israelitas, todos fueron al fin arreglados amigablemente por mediación de enti dades —nacionales y religiosas— judias.
— 248 —
de delitos aumentará ya que nuevos campos de conducta son cu biertos por el derecho penal. Por ejemplo, si hoy se declarara de lito la blasfemia o la inasistencia a misa los domingos, es seguro que habría más delincuentes, pero no porque hubiera aumentado el número de actos criminales, sino porque los que antes eran pe nalmente irrelevantes se los califica de otra manera. 2) La superstición .— La religión no es siempre bien enten dida por sus adeptos, sobre todo la religión occidental que tiene bases teológicas generalmente fuera del alcance del común de los fieles. De la religión malentendida resultan la superstición y el fanatismo, fuentes de numerosos delitos. Podemos pensar, por ejemplo, en los casos en que la creen cia en un Ser Superior, en intermediarios hacia El, en demonios, etc., deriva en prácticas de adivinanza, brújenos, etc., que dan lu gar por sí solos a la comisión de delito cuando las actividades dichas están definidas como criminales, fuera de delitos de otra índole, principalmente venganzas contra supuestos embrujadores, muertes y lesiones por celos confirmados por un adivino, etc. (17) (17) Los ejemplos que podrían citarse al respecto, son inacabables Véase, a titulo demostrativo, el libro de Fernando Ortiz: Los Ne p o s Brujos — Hampa Afro - Cabana. En la página 100 se expli ca la muerte de un niño para utilizar su cerebro en la curación de la esterilidad de una mujer; en otro caso, la muerte se da pa ra obtener algunas visceras con las cuales elaborar ungüentos mágicos (pp. 168 - 175). Nada que hablar de los casos en que se consultan daños ya hechos por tal o cual brujo que, a veces, se ^aducen en la muerte del embrujador. Muchos casos pueden ser consultados por el lector, en las pp. 296 - 349 de la obra citada. Por lo que a nosotros toca, admiran las deformaciones que ha alcanzado el catolicismo que. sobre todo en circuios del hampa, es interpretado en provecho propio de mil maneras. Eso, en bue na parte se debe a lo que ya creían los españoles, aunque aquí la situación se ha complicado por las raras mezclas existentes de catolicismo y cultos primitivos de los indígenas. Recuérdese, a este propósito, lo que trae esa deliciosa obra de Cervantes, "Rinconete y Cortadillo", de datos acerca de los delincuentes de aquel tiempo y se verán cuántos puntos de contacto existen; allí, dos abispones (encargados de espiar y preparar el camino para los robos), son ancianos de buena y honrada presencia; Monipodio, jefe de la asociación dice de ellos que “era la gente de más o tanto provecho que había en su hermandad y que de todo aque llo que por su industria se hurtaba llevaban el quinto, como su Majestad en los tesoros; y que, con todo esto, eran hombres de mucha verdad, y muy honrados, y de buena vida y fama, teme rosos de Dios y de sus conciencias, que cada dia oían misa con extraña devoción” ; una ladrona deja la ropa hurtada en su ca sa y va a eñcender un vela al santo de su devoción. Acerca de esto de pedir ayuda al cielo para cometer algún desaguisado, mucho podría decirse, entre otras cosas, que no es propio sólo del hampa ni de los incultos.
— 249 —
Podemos pensar, por lo que a nuestro país toca, en las bo rracheras que se desencadenan con el pretexto de festividades re ligiosas, sobre todo de tal o cual santo o imagen reputados por pa tronos o por milagrosos; allí suelen originarse muchos delitos de violencia. Tampoco dejan de tener ligazones con el delito ciertas creencias cercanas a la idolatría, en que ha derivado una religión malentendida (18). 3) Ejercicio del Culto .— Con frecuencia, en los últimos tiempos, se declara que el ejercicio de la religión, bajo ciertas cir cunstancias, constituye delito. El cumplimiento de su deber reli gioso acarrea así a los fieles, el calificativo de criminales, simple mente como emergencia de situaciones políticas que, por desgra cia, hoy están lejos de ser excepcionales. Uno de los casos más recientes es el de los Testigos de Jehová en Argentina. Por sus creencias se niegan a honrar los símbo los de la patria. En consecuencia, miembros de la secta han sido arrestados, a veces por decenas y la secta misma ha concluido por sufrir prohibiciones. 5.— M O R A L Y RE L IG IO N .— Todas las religiones se en cuentran estrechamente ligadas con tal o cual sistema de precep tos morales. Así, la moral basada en la religión adquiere un ca rácter sagrado. Aquélla servirá de freno en cuanto sea aceptada la religión h que se adjunta, con sus premios y sus castigos. La fuerza represiva de estos últimos disminuye en toda mo ral a la que se atribuye origen puramente secular, desprovista de toda relación con lo ultraterreno. Se sostiene que la moral debe ser cumplida por su propio vaior intrínseco, sin miras a la recom pensa posterior de los actos; desde luego, esto sería lo ideal, pero no debemos alejamos de la realidad hasta el extremo de pensar que los hombres obran el bien sólo por el bien mismo; la expe-' riencia nos demuestra, por el contrario, cuánto peso tiene la idea del premio o castigo — terrenales o no— que la acción traerá por consecuencia; por lo demás, una moral por la moral, ceñida en sus propios límites, sin relación alguna con sus consecuencias, no puede convencer ni teóricamente a nadie, porque sería una moral (18) Por ejemplo, la consistente en otorgar respeto y reconocer po der a imágenes por sí mismas. Hace, algunos años estuvo a punto de desencadenarse una sublevación porque se quiso trasladar momentáneamente la imagen de la Virgen de Copacabana has ta La Paz. Y en esta ciudad, el traslado del cuadro del Señor del Gran Poder a un templo más amplio, motivó la “piadosa" reacción de los vecinos de la primera capilla, hasta el extremo de blandirse armas, atropellar a policías y ocasionar algún he rido y decenas de contusos.
— 250 —
injusta; una moral justa exige que se premie'« quien obró bien y se castigue al que obró mal superando, la indiferencia con que se quiere m irar a los actos humanos en este aspecto. Kant ya lo vio sumamente claro y se'limitó a dar relieve a una evidencia ya com probada durante milenios por los pensadores más destacados. Pero si la moral por la moral es difícil, lio es imposible; de hecho se presentan casos en que más deja de desear 18 conducta de algunos que se dicen religiosos que la de quienes se autocalifican de ateos. Dentro de esta corriente, sobre todo en los dos últimos siglos, se ha buscado sustituir la fe en Dios y en el m un do futuro, ‘por la fe en este mundo y en los hechos naturales: la verdad teológica por la verdad científica, como se suele decir. Sin embargo, puede observarse que el hombre verdaderamente religio so conserva aún en las peores circunstancias de la vida un destello de esperanza, mientras puede perderla totalmente el que sólo se atiéne a la fría sucesión de los hechos: “un hombre religioso, de esta manera — se suele argüir— continúa fácilmente por el recto camino, porque conduce eventualmente al triunfo, mientras el ag nóstico, acobardado por la vida, puede convertirse en un criminal en el proceso resultante de una extrema desmoralización” (19). Desde el punto de vista de la responsabilidad personal, casi todas las religiones consideran que el hombre es libre y, por tanto, responsable de las actitudes que asume; esto es especialmente cier to del cristianismo, salvo sectas que aún sostienen la predestina ción. El criminal es responsable porque es culpable; y es culpa ble porque es libre dé elegir tal o cual tipo de conducta; si se in clinó más al mal que al bien, debe sufrir las consecuencias de su elección. Si en algún caso el hombre no obra libremente, no es culpable y, por tanto, no es criminal si de este tipo de conducta se tratare. Esta teoría se opone radicalmente a aquella otra — lombrosiana o de deterninism o económico o, más ampliamente, so cial en general— según la cual la libertad no existe, sino un fata lismo cerrado, condicionado por causas internas o extem as a{ agente (“ ). . Las Iglesias, sobre todo cristianas, han insistido de manera permanente en los aspectos sexuales, de la conducta; el catolicis mo llega inclusive a imponer el celibato de sus sacerdotes. El tema cobra relieve para la Criminología, en el caso de los nacimientos y las relaciones ilegitimas; a causa de las concepcio (1») Taft, ob. ctt., pág. 217. (20) Desde luego, el tema tiene también importancia en Criminologia ya que ésta, en resumidas cuentas, trata de determinar hasta dónde ciertas causas naturales pueden anular al libre albedrío —que nunca es absoluto— y empujar hacia el delito con mayor o menor intensidad y eficacia.
— 251 —
nes reinantes, los niños nacen con un minus en su estado social. Gste minus, que los persigue a lo largo de toda su vida, suele dar lugar a graves conflictos no sólo sociales sino también inter nos, los que pueden llevar hasta el delito, como en otro lugar dejamos explicado con más extensión. La prédica de la castidad tropieza frecuentemente con un es collo: la carencia de educación sexual entre niños y adolescentes. Suele suceder que éstos cometan faltas; se producen tensiones emocionales en la conciencia del culpable; el sentimiento de cul pabilidad puede convertirse en verdadera obsesión con las reper cusiones consiguientes en el equilibrio anímico que caracteriza 3 la personalidad normal. Esta situación es más frecuente de lo que se cree porque hay personas que titulándose religiosas, sólo se fi jan en el mal al hacer sus prédicas y facilitan la creación de con ciencias escrupulosas, fuente de consultas continuas para los psi quiatras; mucho daño quedaría evitado si padres, sacerdotes y to dos los que insisten en estos temas, fueran más francos y más sin ceros al enseñar directamente lo que propugna el cristianismo sin exageraciones perjudiciales que, a veces, pueden calificarse de au ténticamente criminales. Frente a la opinión condenatoria de tales personas, suele el niño tratar de ocultar sus faltas con el velo de la hipocresía y con el pretexto de no llegar al escándalo. Pero este simple temor y las salidas aberradas que se buscan al instinto, suelen agravar a su vez el cuadro de inestabilidad interna. Cosas todas que podrían evitarse sin exceder los límites marcados por la religión; que aquí también, son sus deformaciones, por ignorancia o mogigatería, las que causan el mal. Fuera del beneficio que significa un freno fundado en la moral y la religión, éstas ofrecen otros modos de prevención del delito. Así, por ejemplo, las parroquias formadas como es debido crean el sentido de la vecindad y de la ayuda mutua. Además, las distintas agrupaciones religiosas realizan muchas obras de carácter no estrictamente religioso si bien ligadas con tal finalidad; esas obras contribuyen directa o indirectamente a pre venir Ja delincuencia, luchando contra algunas de sus causas; tal el caso de los orfanatos y asilos para ancianos o personas desva lidas, colegios, casas de reposo momentáneo (especialidad del Ejército de Salvación), asistencia hogareña y ayuda económica a los pobres, reparto de alimentos, etc. Todavía no se ha hecho un estudio adecuado, en el cual se sopese debidamente la indiscuti ble importancia de estas actividades.
— 252 —
C A P IT U L O
CUARTO
EDUCACION ESCOLAR 1.— ESCUELA Y EDUCACION.— Cuando se habla de edu cación, esta palabra puede ser entendida en dos sentidos diversos: uno amplio y general y otro estricto, equivalente a educación es colar. En el primer sentido, se denomina educación a todo el pro ceso resultante de las influencias externas que se ejercen sobre un individuo para adecuarlo a cierto tipo de sociedad; en el segundo sentido, sólo se involucran las influencias exteriores ejercidas por la escuela, a la educación que se ha calificado de sistemática. En este capítulo, hemos de limitamos a estudiar la educación cscolar. También dedicaremos un párrato al estado general de la civilización ya que aquélla se halla condicionada por ésta, de k que es un reflejo ('). La escuela es uno de los ambientes por los cuales el niño está rodeado desde sus más tiernos años; ingresa en ella en momentos en que posee uñ alma esencialmente moldeable y en que la imi tación tiene especial relieve; continúa en los años en que se abren los horizontes del conocimiento; sigue cuando se plantean los gran des problemas de la vida social, de la responsabilidad personal y de la procreación. Allí forma sus primeros grupos de amigos y re cibe el legado de las tradiciones y los conocimientos propios de (1) Tomando un punto de vista distinto, en su obra Criminólos!» y edacacfdn, FontAn Balestra emplea este término en su sentido más amplio como se deduce de los temas tratados allí.
— 253 —
su tiempo y lugar. Allí se le señalan los ideales de la vida. Allí se le proporcionan los instrumentos de que ha de valerse para lograr su adaptación en la edad adulta. Pero también, ya en la escuela puede mostrarse como persona adaptada o desadaptada y puede adquirir conocimientos, costumbres y tendencias que poste riormente lo conduzcan a actos antisociales y criminales. Contemporáneamente con las influencias escolares, la familia deja sentir las suyas; como ambas agencias —familia y escuela— deben tender a la misma finalidad, lo lógico es que mantengan una comunidad de esfuerzos e ideales para llegar al objetivo per seguido. Sin embargo, en multitud de casos, esa armonía no exis te; casi nos sentiríamos inclinados a decir que ella, es sólo excep cional A veces la familia no cumple debidamente su misión y es la escuela la que debe tratar de suplir las deficiencias educativas hasta reducirlas a un mínimo; otras, es la escuela la que funciona mal y lejos de cooperar con la familia, anula los esfuerzos moralizadores de ella, predica otros ideales o permanece neutra e indi ferente, provoca desconcierto en las mentes infantiles y juveniles y concluye por deformar en vez de formar; por fio, existe el caso — más frecuente de lo suponible— en que la familia y la escuela carecen de voluntad o de capacidad, o de ambas, para educar al niño de modo que desde tales fuentes no llegan a niños y jóvenes los medios que ellos necesitan para su adaptación social. Así como la familia y otras instituciones tienen caracteres fa vorables y desfavorables al delito, así la escuela. A continuación nos hemos de referir a los más relevantes de entre ellos. 2.— EDUCACION ESCOLAR Y CRIM IN ALID AD — En tre los métodos existentes para investigar la influencia que la edu cación escolar ejerce sobre la criminalidad, está el de averiguar si los delincuentes han asistido a la escuela más o menos que los no delincuentes. Desde el mismo nacimiento de la Criminología, salió a cola ción esta pregunta: ¿Es eficaz la escuela para disminuir el núme ro de delitos? \quí también las opiniones fueron dispares; de un lado se hallaban quienes opinaban cerradamente que la escuela ejercía influencia favorable y suscribían aquel dicho de que por cada escuela que se abre una cárcel se cierra; en el otro extremo, estaban los que pensaban que la escuela más bien aumentaba el número de delitos o, por lo menos, ciertas formas del mismo; y. desde luego, tampoco faltaron las posiciones intermedias. En ge neral, estas posiciones son lac mismas que existen hoy. Al decidirse por tal o cual afirmación y no ponerse de acuer do, los diversos autores suelen referirse a cosas distintas; mien tras unos no pueden menos que reconocer las bondades de la es
— 254 -
I
cuela —concibiéndola no como es sino como debería ser— otros se atienen a la realidad, a los hechos y estadísticas, a la escuela tal cual es — y, sobre todo, era hace un siglo— y notan que por su excesivo intelectualismo, que es a veces simple memorismo, ca rece de condiciones adecuadas para contribuir seriamente a mejo rar las costumbres y disminuir el delito. El segundo punto de vis ta adquirió relieve cuando se formaron las primeras estadísticas acerca de las relaciones entre la alfabetización y la delincuencia, como si la primera fuera un índice capaz de medir la eficacia real o posible de la escuela; así se malentendía la función escolar por que se la amputaba, se la reducía a la cáscara, aunque hay que reconocer que, en muchos casos, no es otra ni mayor la obra que la escuela lleva a cabo (2). Otras estadísticas intentan relacionar el grado de instrucción, con la delincuencia. Las conclusiones eran y son contradictorias, especialmente cuando se comparan cifras correspondientes a varios países y se dejan de lado muchos otros factores coactuantes, aun de aquellos que provienen de la misma escuela. Ya Lombroso anotó sagazmente que la educación escolar pue de servir tanto para aumentar como para disminuir la delincuen cia. De manera general, la escuela, muestra del grado de civiliza ción, ocasiona una disminución de los delitos feroces, pero au menta el número de los de otra naturaleza. Fue Lombroso quien hizo notar que los adelantos científicos transmitidos por la escue la no traen necesariamente consigo la capacidad requerida para servirse de ellos moralmente (3). Ferri creyó en la influencia beneficiosa de la escuela (4). Más cauto, Garofalo se planteó claramente la contraposición entre las influencias hereditarias y las educativas. ¿Hasta dónde pueden éstas anular o corregir a aquéllas? En términos generales. Garofalo no reconoció muchas virtudes a la escuela en este aspec to; creyó siempre que las naturalezas perversas resisten victorio samente a todos los intentos de reforma con estos medios (5). Vio también algo hoy indiscutible: que las buenas influencias escola (2) No se critique a los fundadores de la Criminología, esta toma de posición al parecer estrecha. No la han abandonado hoy ni si quiera algunos educadores; buena prueba de ello es la prédica acerca de la alfabetización, que se lleva a cabo en nuestro pais; como si la alfabetización, por si sola, fuera capaz de transfor mar radicalmente al individuo y. consiguientemente, al pais. (3) V.: Le Crime, pp. 130 - 138. (4) V.: Sociología Criminal, I. pp. 216 217. (5) V.: Criminología, pág.'ISG.
— 255 —
res pueden ser
anuladas por fuerzas contrarias del ambiente ge
neral (£) Al filo de nuestro siglo, Niceforo afirmaba que los analfabe tos tienden a los delitos de violencia, mientras las personas cultas se inclinan a los delitos fraudulentos (7). Como se ve, la opinión de aquellos pensadores está lejos, de manera general, de cualquier optimismo exagerado; plantean re servas, hacen distinciones. Esta posición crítica fue clara y con
denadamente expuesta por Tarde, al escribir lo siguiente: “Es inútil repetir lo que se ha dicho de todos modos respecto a la ineficacia, demostrada hoy, de la instrucción primaria, considera da en sí misma y abstracción hecha de la enseñanza religiosa y moral, fiste resultado no puede sorprendernos. Aprender a leer, :i escribir, n contar, a descifrar, algunas nociones elementales de geografía o de física, no contradice nada las ideas sordas que en vuelven las tendencias delictivas, no combate en nada el fin que ellas persiguen, no basta para probar al niño que hay mejores me dios que el deliro para alcanzar ese fin. Esto puede únicamente 'ifrecer ül delito nuevos recursos, modificar sus .procedimientos, convenirlos en m enos violentos y más astutos y, en ocasiones, fortificar su naturaleza, fin España, donde la proporción de los nnaltabcios en la población total es de dos terceras partes, no parlicipan más que por una mitad, sobre poco más o menos, en la criminalidad" (SV Véase cuánto de lo transcrito puede también aplicarse a la instrucción secundaria y al total sistema actual de educación escolar. Por eso, los autores modernos participan, en general, de eslas reservas; para hacerlas no se basan, se sobreentiende, en el ideal de escuela que se puede estudiar en los libros, sino en su real influencia actual, comprobada por medio de estadísticas, en lo que toca a repercusiones crim inales.
Tenemos el caso de la alfabetización. Ya Lombroso había notado que ella aparece contradictoria mente caracterizada según les países de que se trate: mientras en unos parecería que el analfabetismo, favorece la criminalidad, en otros resulta precisamente lo contrario. Gillin, guiándose por las estadísticas estadounidenses del año 1923 (primer semestre), halló que entre los internados en presi dios y reformatorios los analfabetos constituían los siguientes por centaies. según las diversos tipos de delitos: asalto, 24%; homi (6) Id. id., pág. 157. (7) En La Transformación del Delito, pp. 43 - 50. (8) Filosofía Pena), TI. pég. 121.
— 256 —
cidio, 19,7%; violación de leyes antialcohólicas, 17,3%; viola ción, 14,3%; violación de leyes sobre estupefacientes, 11,5%; vio lación de domicilio, 10,8%; hurto, 5,9%; robo simple, 6% . Pero los porcentajes quedaban muy debajo en los siguientes delitos* abuso de confianza, 1%; falsificación, 2,9% y fraude, 2,6% . Es tas cifras pueden compararse con las del analfabetismo en la po blación estadounidense normal de entonces que era del 7,1% O . A ello pueden agregarse otras observaciones; por ejemplo, Fontán Balestra halla que entre los condenados se encuentran po cos que hubieran recibido una educación esmerada ('°); los Glueck, en sus estudios tantas veces citados, encontraron como caracte rística un notorio retardo en la educación (‘')Estos datos no deben llevamos simple y llanamente a la afir mación de que el analfabetismo es más favorable al delito y con la fuerza que señalan estas estadísticas y opiniones. En primer lu gar, no hay que olvidar que muchos no inician estudios o los abandonan al poco tiempo de comenzados, por causa de deficien cias físicas, psíquicas o sociales (en este caso, sobre todo fami liares y económicas), que por sí pueden explicar la aparición del delito y la carencia de educación, que así resultan efectos parale los, pero no uno causa del otro. En segundo lugar, allí donde los analfabetos o los que poseen escasa educación aparecen como los más delincuentes, ello puede deberse a razones distintas a la edu cación escolar misma; por ejemplo, se halla entre los incultos mnyor cantidad de delitos violentos que son los más difíciles de ocul tar y los más fáciles de probar; en cambio —véanse las estadís ticas transcritas por Gillin— las personas cultas cometen delitos fraudulentos, fáciles de ocultar y de difícil prueba. Tanto más vale lo anterior si recordamos que en buen número de casos el grado de cultura alcanzado está en relación con el grado de inte ligencia: los tontos son más fácil presa de la ley que los inteli gentes. Las personas de elevada educación pueden escapar de las sanciones —y de las estadísticas— exclusivamente porque plan tean mejor la propia defensa y cuentan con mejores abogados. También es frecuente que los intelectuales gocen de mejor posi ción económica, con lo cual también este factor entra en funciones. En tercer lugar, hay que reconocer que algunos tipos de deli tos, sobre todo fraudulentos, suponen una cierta preparación en quienes los cometen; por lo menos, esa preparación tienta y favo
(9) Gillin: Criminology and Penology, pp. 164 - 16b. CIO) V : ob. clt.. pp. 91-92. (11) V.: Later Criminal Careers, p6g. 4.
— 257 —
rece su comisión; así sucede, por ejemplo, con las quiebras frau dulentas, las malversaciones, los abortos, etc. Entre los problemas ligados con la criminalidad, se halla el de los alumnos que repiten cursos o que abandonan sus estudios antes de concluirlos y sin razones legítimas. Las estadísticas mues tran que los repitentes de cursos dan mayor delincuencia que quie nes los vencen normalmente; se ha advertido una relación direc ta entre el número de reincidencias y la repetición de cursos (1Z). Lo mismo ocurre con los que abandonan los estudios, al extremo de que esta característica constituía uno de los puntos en el sis tema alemán de pronóstico. Pero hay que evitar sacar conclusiones precipitadas de los hechos anteriores y pretender establecer una relación inmediata y sin complicaciones entre el fracaso escolar y la delincuencia. Con frecuencia, la causalidad es mucho más compleja. Desempe ñan papel notable la carencia de inteligencia, la falta general de adaptabilidad, malas condiciones familiares, variados factores extraescolares, anormalidades mentales, etc. Además, suele ocurrir que el propio instituto educativo provoque reacciones destructo ras y conflictos, por su mal funcionamiento. Lo anterior puede aplicarse también para los casos en que se trata de problemas de disciplina más que de rendimiento. To do ello, sin olvidar los caracteres propios de la edad evolutiva en que se encuentran los estudiantes. Citamos estos factores perturbadores como un ejemplo de las imbricaciones causales que impiden atribuir sólo a la escuela la disminución o aumento de la delincuencia. 3.— FORMAS EN QUE LA ESCUELA PUEDE CONTRI BUIR AL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA.— Hemos de dedicar este capítulo a aquellos caracteres de la educación actual que provocan la comisión de algunos delitos. El estudiarlos es ta rea ya realizada y que tiene mucha importancia también en lo re ferente a la política criminal. a) Falta de educación religiosa y moral.— No se trata aquí de la mera instrucción, pues el conocimiento no lleva por sí solo a la acción, aunque trace e ilumine su camino. Es error persistente, como dejamos ya dicho, que se hable exclusivamente de la alfabetización como panacea de los majes que sufrimos en todos los órdenes; error que se comete también en algunas de nuestras prisiones con sus cursillos de alfabetiza ción que ni lograh ni pueden lograr la rehabilitación de los pena (12) V.: Goeppinger, criminología, pp. 255 - 256.
— 258 —
dos; en este sentido, lo que en su tiempo dijo Tarde, no ha per dido actualidad. Ahora bien: la escuela actual se limita, en general, a cultivar la inteligencia; inclusive, muchas veces a atiborrar la memoria de ctfi f data» y nada más. No es ajena a esta deficiencia ni siquie ra la educación moral y religiosa, que se ha- convertido en me cánica repetición de algunos temas abstractos, sin la correspon diente formación de la voluntad y de los sentimientos que impul san a obrar conforme a lo conocido, sin la formación de hábitos. No debemos olvidar que el delito supone, en la generalidad de los casos, una> falla moral, más atribuible a la voluntad y a los senti mientos que a la inteligencia; si sólo ésta es la cultivada, puede producirse diariamente el obrar contra lo que se- sabe que es bue no, repitiéndose la situación por la que se dijo: Video meÚora, proboque deteriora sequor. La importancia de la formación de la voluntad y de los sen timientos, puede deducirse de la siguiente estadística consignada por Gillin; se refiere a pruebas de honestidad realizadas con dis tintos grupos a quienes se ha colocado en una escala jerárquica. PUESTO
GRUPO
P w w f l i «la p rM h a
Primero
Boy Scouts (dos años)
82,3
Segundo Tercero Cuarto Quinto
Boy Scouts (seis meses) Escuela Particular Escuela Particular Muchachos exploradores (cuatro meses) Boy Scouts (recién organizados) Escuela Particular Boy Scouts (recién organizados) Escuela Pública
80,4 78,2 75.0
Sexto Séptimo Octavo Noveno
62,2 60,5 59,5 58,1 5 6 3 <*)
El propio Gillin advierte que el índice de honestidad en el primer grupo fue sólo el apuntado, porque en él existían algunos muchachos recién ingresados; entre los que habían pertenecido al grupo los dos años, el promedio fue del ciento por ciento.
(13) Ob. ctt-, pág. 187. —
259
—
El resultado anterior no debe sorprendernos pues correspon de estrictamente a la lógica de los hechos. En los grupos de scouts, la formación de los sentimientos, de la voluntad, del espíritu de lealtad, solidaridad, sacrificio, etc., ocupa el primer lugar rele gando a uno secundario los conocimientos teóricas que se impar ten en mucha menor proporción que en nuestra enciclopédica es cuela actual; el poder formativo de este sistema educativo se ma nifiesta por el mejoramiento que se obtiene, en el sentido de ho nestidad, a medida que los muchachos pertenecen más tiempo n los grupos escautísticos, cosa que no sucede ni de lejos con los cursos vencidos en la escuela. En cuanto a la superioridad de las escuelas privadas sobre las públicas, ella puede explicarse sobre todo porque en países como Estados Unidos, aquéllas son de tipo confesional, que conceden lugar principal a la formación ético - re ligiosa, descuidada generalmente en las escuelas públicas. Es esta educación, bien dada, la que impediría muchos dejitos derivados de supersticiones y fanatismos, a que en otro lugar nos referimos más extensamente. La conducta moral es inducida fundamentalmente por la imi tación y el ejemplo; pero hay profesores que no están en condi ciones de producir buenos ejemplos no sólo porque toda persona tiene humanas flaquezas que le impiden ser continuamente un modelo deseable, sino porque aún no se realiza una selección mo ral del profesorado, del que sólo se excluye a quienes han come tido faltas sumamente graves; lo único que se examina es la ca pacidad intelectual. Dentro de la educación ético - religiosa, no debería descui darse la formación en el campo sexual. Aquí se han erigido ta búes estúpidos que es necesario superar. No dudamos de que en tan delicados temas, el papel protagónico corresponde a la fami lia en la doble tarea de informar y de formar; pero hay que reco nocer que, generalmente, hoy, la familia o no quiere o no puede tomar esta tarea a su cargo. Los asistentes religiosos suelen ser escasos y muchas veces, se hallan cohibidos por no se sabe qué razón para ser francos. Como agencia supletoria, y para evitar males mayores, queda sólo la escuela; si ésta tampoco cumple la misión dicha no nos llame la atención que el niño recurra a qpadenables fuentes de información: el cine y la revista pornográ ficos, el compañero mayor al que se supone más enterado y que sólo es más corrompido, las relaciones sexuales resultantes de la incitación de los compañeros o de la curiosidad insatisfecha, etc. La escuela a duras penas podrá ayudar algo en ciertos casos; los profesores no suelen estar preparados para dar una educación de este tipo, no siempre cuentan con la confianza de sus alumnos, no —
260
—
do6; en este sentido, lo que en su tiempo dijo Tarde, no ha per dido actualidad. Ahora bien: la escuela actual se limita, en general, a cultivar la inteligencia; inclusive, muchas veces a atiborrar la memoria de cifras y datos y nada m is. No es ajena a esta deficiencia ni siquie ra la educación moral y religiosa, que se ha convertido en me cánica repetición de algunos temas abstractos, sin la correspon diente formación de la voluntad y de los sentimientos que impul san a obrar conforme a lo conocido, sin la formación de hábitos. No debemos olvidar que el delito supone, en la generalidad de los casos, una* falla moral, más atribuible a la volunt&d y a los senti mientos que a la inteligencia; si sólo ésta es la cultivada, puede producirse diariamente el obrar contra lo que se-sabe que es bue no, repitiéndose la situación por la que se dijo: Video meliora, proboque deteriora sequor. La importancia de la formación de la voluntad y de les sen timientos, puede deducirse de la siguiente estadística consignada por Gillin; se refiere a pruebas de honestidad realizadas con dis tintos grupos a quienes se ha colocado en una escala jerárquica. PUESTO
GRUPO
Praaadb « l a p n a t a
Primero
Boy Scouts (dos años)
82,3
Segundo Tercero Cuarto Quinto
Bey Scouts (seis meses) Escuela Particular Escuela Particular Muchachos exploradores (cuatro meses) Boy Scouts (recién organizados) Escuela Particular Boy Scouts (recién organizados) Escuela Pública
80,4 78,2 75,0
Sexto Séptimo Octavo Noveno
62,2 60,5 59,5 58.1 56,8 (IJ)
El propio Gillin advierte que el índice de honestidad en el primer grupo fue sólo el apuntado, porque en él existían algunos muchachos recién ingresados; entre los que habían pertenecido al grupo los dos años, el promedio fue del ciento por ciento.
(13) OI», d i., pág. 167.
— 259 —
£1 resultado anterior no debe sorprendernos pues correspon de estrictamente a la lógica de los hechos. En los grupos de scoots, lá formación de los sentimientos, de la voluntad, del espíritu de lealtad, solidaridad, sacrificio, etc., ocupa el primer lugar rele gando a uno secundario los conocimientos teóricos que se impar ten en mucha menor proporción que en nuestra enciclopédica es cuela actual; el poder formadvo de este sistema educativo se ma nifiesta por el mejoramiento que se obtiene, en el sentido de ho nestidad, a medida que los muchachos pertenecen más tiempo n los grupos escautísticos. cosa que no sucede ni de lejos con los cursos vencidos en la escuela. En cuanto a la superioridad de las escuelas privadas sobre las públicas, ella puede explicarse sobre todo porque en países como Estados Unidos, aquéllas son de tipo confesional, que conceden lugar principal a la formación ético - re ligiosa, descuidada generalmente en las escuelas públicas. Es esta educación, bien dada, la que impediría muchos delitos derivados de supersticiones y fanatismos, a que en otro lugar nos referimos más extensamente. La conducta moral es inducida fundamentalmente por la imi tación y el ejemplo; pero hay profesores que no están en condi ciones de producir buenos ejemplos no sólo porque toda persona tiene humanas flaquezas que le impiden ser continuamente un modelo deseable, sino porque aún no se realiza una selección mo ral del profesorado, del que sólo se excluye a quienes han come tido faltas sumamente graves; lo único que se examina es la ca pacidad intelectual. Dentro de la educación ético - religiosa, no debería descui darse la formación en el campo sexual. Aquí se han erigido ta búes estúpidos que es necesario superar. No dudamos de que en tan delicados temas, el papel pro tagón ico corresponde a la fami lia en la doble tarea de informar y de formar; pero hay que reco nocer que, generalmente, hoy, la familia o no quiere o no puede tomar esta tarea a su cargo. Los asistentes religiosos suelen ser escasos y muchas veces, se hallan cohibidos por no se sabe qué razón para ser francos. Como agencia supletoria, y para evitar males mayores, queda sólo la escuela; si ésta tampoco cumple la misión dicha no nos llame la atención que el niño recurra a con denables fuentes de información: el cine y la revista pornográ ficos, el compañero mayor al que se supone más enterado y que sólo es más corrompido, las relaciones sexuales resultantes de la incitación de los compañeros o de la curiosidad insatisfecha, etc. La escuela a duras penas podrá ayudar algo en ciertos casos; los profesores no suelen estar preparados para dar una educación de este tipo, no siempre cuentan con la confianza de sus alumnos, no —
260
—
conocen la psicología de ellos y suelen no tener tiempo porque este tipo de educación ha de darse, en sus puntos más delicados, de manera individual, supuestas las diferencias de alumno a alum no; las clases colectivas sólo pueden darse para el término medio; éste puede provocar escándalos y hasta traumas en los más deli cados, mientras hará sonreir burlonamente a los que se conside ran más enterados. Muchos delitos, y no sólo sexuales, podrían evitarse si se lograra una racional colaboración entre las distintas agencias educativas para resolver este delicado problema; racional colaboración que supone una previa superación de la hipócrita gazmoñería con que se encaran corrientemente los hechos sexua les y de la moral puramente negativa que se predica y que suele llevar a que niños y jóvenes se formen sentimientos de culpabili dad injustificados que pueden terminar en verdaderas neurosis. Como una compensación a la educación exageradamente rí gida o como consecuencia del descuido que deja a niños y jóve nes librados a sus propias fuerzas, resultan también casos de ex trema desmoralización, de indiferencia a todo lo ético y hasta cri minal, un precoz cinismo que se advierte en numerosos mucha chos que han adquirido vicios o caído en el delito. Dentro de la educación ético - religiosa deberá tomarse en cuenta la necesidad de crear respeto por la persona humana, por sus derechos inalienables. Demás decir cuánto ganarían la sociedad en general y la Po lítica Criminal en particular, si la escuela se dedicara a formar buenos padres. ■ b) Falta de educación sedal y política.— El tema pudo tam bién ser desarrollado en el acápite anterior ya que en el fondo la responsabilidad social y política entroncan directamente con la mora! generai — pues no cabe el introducir una división tajante y menos contradicciones entre la moral general, la privada y la pública— . Pero el tema es suficientemente importante como p i ra que se justifique el dedicarle párrafo aparte. Si la escuela —coadyuvada por otras instituciones— empren diera esta tarea de manera eficaz, pronto desaparecerían nuestras continuas revoluciones, los atropellos de derechos mediante resis tencia y opresiones ilegales, las instituciones serían más respetadas y se echarían bases sólidas para una auténtica democracia. No se trata de la consabida cátedra de Instrucción Cívica que se limita a suministrar datos superficiales acerca de la Constitución y de las leyes, sino de la formación de los hábitos de conducta correspon dientes. No es propio de un libro de Criminología el indicar los me dios de que la escuela pueda valerse para fomentar la buepa foi-
.- 2G1 —
marión social y política — que no debe contundirse con formación partidista— ; pero quede establecido que si se siguieran como es debido los postulados de la Pedagogía, sería también la Política Criminal la que experimentaría beneficiosos resultados. c) Existencia d e causas que crean complejos.— Esto sucede, por ejemplo, cuando existen colegios sólo para ciertas clases eco nómicas, o para ciertas razas, con barreras infranqueables. Suele así provocarse una ridicula vanidad en unos y actitudes de resen* timiento en otros; también cuando los profesores provocan pre ferencias o pretericiones injustificadas; cuando los profesores ejer cen una autoridad tiránica o no se preocupan de la disciplina o ésta es muelle y no sujeta a responsabilidades; cuando se compor tan de tal maneta que avergüenzan indebida o desproporcionada mente a los altamos. Bames y Teeters apuntan la necesidad de introducir cursos que atiendan a los alumnos según una cierta selección de acuerdo a la capacidad; de otro modo, cuando esta selección no existe, se dan clases para el término medio, con lo cual sus exigencias son muy pequeñas para los superdotados y demasiado altas para los de poca inteligencia; los primeros holgazanean, mientras los se gundos fracasan y se desalientan (H). d) Carencia d e preparación práctica para el trabajo.— Si se la diera debidamente, sería uno de los factores capaces de dismi nuir el delito. Por ejemplo, se ha visto que muchas personas no se adecúan a las exigencias del trabajo moderno, no lo encuen tran o rinden poco, y concluyen como resentidos o necesitados, porque una educación verbalista y enciclopédica los ha atiborra do de conocimientos inútiles, sin proporcionarles una formación capaz de prepararlos para rendir en el trabajo y obtenerlo. Si ca da persona tuviera, al concluir sus estudios en un ciclo, una pro fesión por humilde que fuera, es seguro que disminuirían muchos de los delitos debido a la necesidad. Ya los Glueck encontraron entre los padres de los delincuentes estudiados un gran número que no eran obreros calificados (15). No debe olvidarse la contrapartida: para la comisión de al gunos delitos se requiere de cierta habilidad profesional; así en la fabricación clandestina de estupefacientes, abortos, prevarica tos, etc.
(14) V.: New Horlsona tn Crtminology, pág. 226. (15) V.: ob. c lt, páf. 3.
— 262 —
Es preciso guardarse de ir al extremo opuesto: el de dar una educación puramente práctica; eso crearía el peligro inherente a toda formación unilateral. 4.— CIVILIZACION Y DELINCUENCIA.— La escuela tiene como una de sus finalidades, la de transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y las concepciones culturales logra das en una sociedad. Es evidente que tales conocimientos y con cepciones condicionan y determinan las formas de delincuencia características de cierto tiempo y lugar. Ya vimos que la civilización no ocasiona la desaparición de la delincuencia, sino su transformación. Sólo ciertas formas cri minales rudimentarias son borradas en algunas partes; tal sucede, por ejemplo, con la piratería, el tráfico de esclavos, etc. En cam bio aparecen nuevas formas delictivas, más numerosas que las que desaparecen. Las estadísticas demuestran un continuo incremento en el nú mero de delitos; sin embargo, hay que ponerlas en tela de crítica, pues ese incremento puede deberse o a que han aumentado los tipos penales, que cada vez cubren más áreas, antes penalmente indiferentes, o a que se ha perfeccionado el funcionamiento de los tribunales y de la policía. Pero no puede dudarse de que un aumento real de la crimi nalidad existe; y no tan sólo entre los delitos fraudulentos, sino hasta en algunos violentos. “ Perrero habló ya d e civilizaciones violentas y fraudulentas. Si quisiéramos caracterizar a la nuestra diríamos, y no precisamente en elogio de ella, que ha logrado la síntesis de esas dos .formas, tradicionalmente únicas, del compor tamiento crim inal' (16). En efecto, algunas formas criminales vio lentas parecen haber logrado equivalentes exactos en los tiempos modernos; por ejemplo, es lo que sucede entre los bandidos de ayer y los modernos gangsters. Las razones para el aumento de criminalidad son tantas que resulta tarea punto menos que imposible el hacer un análisis de tallado de todas ellas. Por eso, en un intento de resumir y sin la pretensión de agotar el tema, podemos ofrecer las siguientes cau sas, como las que fundamentalmente permiten explicar, sobre to do actuando en cooperación, la cantidad y calidad de la crimina lidad civilizada actual:
(16) Mariano Ruíz Funes en sus Conferencia.*,, publicadas en la Re vista Penal y Penitenciaria, vola. IX y X. p6g. 124.
— 263 —
1.— Creación de nuevas figuras penales destinadas a proteger nuevos bienes jurídicos que antes no existían o que, de existir, sólo contaban con protección no penal. 2.— Nuevos inventos que posibilitan la aparición de nuevas conductas delictivas; así, los automóviles y demás vehículos son ocasión para los delitos de tránsito; la electricidad es un nuevo bien que puede ser robado; los cheques dan oportunidades de fal sificación y estafa antes desconocidas, etc. 3.— i. as ocasiones ofrecidas por el mayor contacto social, han crecido en intensidad y número: por ejemplo, las transaccio nes comerciales o las reuniones sociales y aún las meras aglomera ciones. Estas ofrecen la tentación del anonimato. 4.— Pérdida de fe en las normas éticas y religiosas, lo que ha ocasionado que más personas deban sufrir la represión legal porque no basta para ellas la de su conciencia. 5.— Organización económica defectuosa, qué choca contra la naturaleza humana — como la colectivización forzosa comu nista— o contra las nociones de justicia difundidas por la educa ción obligatoria y la expansión de los medios de propaganda. Cri sis de producción periódicas que causan desempleos en masa. 6.— Vida cada vez más rápida y nerviosa y llena de ambicio nes, todo lo que estraga el cuerpo y desequilibra el espíritu, fren te a tentaciones urgentes hacia el delito. Es probable que nunca como ahora, ni siquiera en los momentos de mayores crisis en las civilizaciones decadentes, haya existido tal proporción de dese quilibrados mentales. 7.— Inestabilidad política que, por la existencia de grandes estados, involucra cada vez más a mayores sectores de población. Pasos frecuentes de los extremos de la anarquía a los de la dic tadura. 8.— Desconocimiento general, en la realidad, de los dere chos naturales inherentes a la persona humana; atropellados ellos, aumentan los delitos, si bien no van a parar a las estadísticas por que generalmente son cometidos por las autoridades. 9.— Familias cada vez más incapacitadas para cumplir coa su función socializado™. 10.— Excesivo materialismo que ha convertido al éxito en la medida del valor de los actos. 11.— Guerras prolongadas que envuelven a decenas de mi llones de combatientes y a centenas o millares de millones de no combatientes; guerras que desorganizan todas las agencias de con trol y educación. 12.— Migraciones gigantescas en tiempos de paz y guerra.
— 264 —
13.— Uso cada vez más frecuente e intenso de bebidas al cohólicas y, principalmente, de estupefacientes que hace pocos si glos no tenían relevancia criminal. 14.— Medios de diversión y propaganda — prensa, cine, ra dio, televisión, etc.— cada vez más poderosos y que no cumplen fines educativos, sino que se desarrollan principalmente con mi ras al éxito económico, sin mucha atención a los medios emplea dos i ra dcanzarlo. '15.— También, como arriba dijimos, hay que tomar en cuen ta el perfeccionamiento de las policías, cuyo aparato científico permite, descubrir y probar más delitos. Esta no es causa de au mento de la delincuencia, sino de que más delitos sean recogidos por las estadísticas. Las causas enumeradas tienen un matiz acentuadamente so cial; no podía ser de otra manera tratándose de factores relacio nados con las influencias culturales sobre la conducta humana.
— 265 —
c a p í t u l o
q u i n t o
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 1.— IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICA'*■ CION SOCIAL.— Los medios de comunicación social — prensil cine, radio, televisión— llegan en la actualidad, de manera coq*' tinua, a millones de personas. Los mensajes que ellos transmito! ejercen enorme influencia sobre los receptores, como puede vertirse por los efectos de la propaganda y de las noticias y op k niones que esos medios difunden y que son capaces de cambiar hábitos y de introducir nuevas actitudes. Si, como es evidente, la comunicación privada es capaz dé llevar a la comisión de delitos, tanto más importante puede ser tu influencia de los medios de comunicación masiva. Esa influencia deriva principalmente de tres razones: 1) el número de personas a las que se puede llegar, número que está en continuo crecimien to; 2) la continuidad de acción: se leen periódicos, libros, revis tas, se oye la radio, se ven los espectáculos ofrecidos por ei cine y la televisión durante muchas horas por semana; 3) la técnica con que el mensaje es ofrecido, acudiendo a campañas sistemáticas y con recursos especialmente adaptados para atraer la atención y pa ra influir en los receptores; Jas técnicas de atracción y de persua sión son estudiadas actualmente a nivel académico y suponen la aplicación de varias ciencias. Nada de extraño tiene, entonces, que se haya descutido acer ca de las formas en que los medios de comunicación social pueden causar el delito, tomando «n cuenta que esos medios constituyen
— 267 —
hoy uno más de los ambientes de que el hombre está inevitable mente rodeado. Este fenómeno social, que se ha desarrollado sobre todo el presente siglo, ofrece doble cara: por un lado, se piensa, puede servir para aumentar el delito; pero, por otro, es capaz de contri buir a evitarlo y prevenirlo. Hay quienes opinan que, dados los caracteres presentes de los medios y algunos de sus excesos, es probable que los efectos nocivos sean mayores que los beneficiosos. Recordemos que, en muchos casos, los medios dependen de empresas comerciales que buscan ante todo el éxito económico. No prestan mucha atención a los métodos aptos para alcanzar ese objetivo. De hecho, por ejemplo, hay empresas editoriales o cine matográficas expresamente dedicadas a la difusión de la pornogra fía. Én estas condiciones, no será raro cue se generen influencias negativas, capaces de causar delitos. Los medios que tienen fina lidades especialmente ideológicas no son hoy, usualmente, los que consiguen mayor difusión de sus productos. Dada la variedad de temas que exponen los medios de comu nicación social, son también variadas las formas en que pueden influir en el delito; pero, entre ellas, han sido destacadas princi palmente dos; las crónicas rojas y el erotismo. Las primeras invo lucran sobre todo lo referente al delito, a sus formas de comisión y aspectos derivados, como la actuación de la justicia criminal y de la policía. La segunda toca al tema de la sexualidad no sólo expuesto de manera indiferente sino con el claro propósito de des,pertar los instintos. Podemos acá preguntamos si al fin y al cabo, no habrá que reconocer valor a lo que argumentan algunos empresarios cuando sostienen que ellos se limitan a satisfacer el gustó del público; el que éste compre publicaciones de ese tipo y se regodee en ellas, parece dar razón a los editores. Sin embargo, más la tiene Suther land cuando redarguye diciendo que son los propios periódicos los que, por su Jabor, han creado ese gusto estragado ('). No se trata sólo, de los casos en que influyen en algunos de litos, sino de aquéllos otros en que, son medio para cometerlos; tal sucede, por ejemplo, en la apología del delito e incitación al
(!) V.: Principie« Of Criminology, pág. 173. Entre nosotros, donde la prensa que vive del senuacionalismo y el escándalo no es la de mayor circulación, el fenómeno sólo se ha presentado de tanto a i tanto; comprada cuan ¿o existe, su ausencia no fue jam ás no* ta d a ; lo que puede interpretarse como que d ía está, lejos de ser una necesidad y que es ella la que despierta la afición, mfts que la que viene a satisfacer una preexistente. —
268
—
mismo, libelos, insultos, calumnias, incitación a resistir tos legales, etc., etc.
u’-n
2.— INFLUENCIAS DELICTIVAS.— En cuanto a U»'{jj mir.os a través de los cuales los medios provocan delitos, hemijfl de detenemos especialmente en las crónicas del delito, porq{¡|| ellas parecen ser las más perjudiciales (:). t La primera acusación que se ha hecho a los medios de CQ> municación es la de que enseñan la técnica del delito. Esta UfúA en ser descubierta por la policía de tal o cual lugar; pero apefl$|‘ aparece, los medios tienen un buen lema de comentario que a los delincuentes a su conocimiento y práctica, antes que la po» licía y los ciudadanos honrados del país se hallen debidamflnt$, advertidos. Tal sucede con los nuevos métodos para evitar la idCÁ* tificación de automóviles robados, de causar incendios para co brar seguros, de falsificar documentos, etc. El daño no resulta jk}; lo de la publicidad dada a los métodos novedosos, sino al éxlt(Í que tienen los antiguos; por ejemplo, eso sucede con varias de lju formas de estafa conocidas con el nombre de “cuento del tío s del número premiado de lotería, de la herencia, etc., que se repi? ten a diario con lan exacto parecido, pese a practicarse por perx> ñas distintas, que no puede menos que pensarse que la técnica sido aprendida en los periódicos. Un caso boliviano es el de Iqt arrobadoras de ácido sulfúrico; la prensa dio excesiva publicidr*. a un desgraciado acto de venganza pasional practicado de esfe modo; hacía una decena de años que no había caso semejan^}} pero luego, en pocos meses se presentaron varios. , Se ha dicho que los medios de comunicación son beneficios^)) con las noticias que dan sobre delitos, porque mantienen alerta la atención pública, despiertan el celo de policías y fiscales y co ¡ trolan los fallos judiciales. No puede menos que reconocerse 1| verdad de lo alegado en muchos casos especiales. Sin embargó) un análisis desapasionado de las influencias dimanantes de la exa gerada publicidad dada al delito. prueba que ellas son más bien perjudiciales porque, descontado' algunos casos excepcionales, concluye por no dar importancia al delito, tal como nos sucede cójfjt los hechos de la vida diaria; así, el delito no despierta en los ciu* dadanos la reacción que debería. ,.(i. La prensa puede convertirse en un medio para mostrar con atractivos al delito y al delincuente. El delito es presentado co mo emocionante aventura lo que favorece la imitación sobre todo v2) Este parrafo ha sido inspirado sobre todo por la obra de Taft, Crimlnology, PP- 200 - 206.
269 —
de parte de niños y jóvenes; la repercusión es mayor en los ba rrios pobres y especialmente en quienes carecen de otras salidas p an el exceso de vitalidad y ansia de aventuras propias de la edad. La prensa presenta al delito como provechoso, por lo menos en la mayor parte de los casos; el delincuente que halla una caja va cía o con poco dinero — como hace notar Taft (})— apenas me rece pocas líneas; pero el que hubiera obtenido un gran éxito me recerá columnas y columnas: quizá hasta el honor de ocupar buen espacio en las noticias internacionales. En vista de estos ejemplos, es lógico que muchos criminales y honrados decidan arriesgarse, como el común del público arriesga unos pesos a la lotería u otro juego, pues se hace propaganda alrededor de quienes se volvieron millonarios de la noche a la mañana, pero se calla lo que sucede a millares de personas que pierden mucho más que lo que ganan. Puede polemizarse acerca de si el criminal gusta de la pro paganda o la odia. En verdad no todos reaccionan de igual ma nera. Si quien cometió un delito fue respetable hasta ese momen to y tiene un resto de prestigio que defender, es lógico que odie la publicidad. Sin embargo, es a él a quien suelen dedicarla los medios, mencionando su nombre más de lo necesario y dificul tando la vida social del delincuente cuando recobra su libertad; muchos han sido arrojados en brazos de la desesperación o de la profesionalización delictiva, por este camino. El escándalo suele lograr sus peores frutos cuando se trata de delincuentes menores. Pero si el delincuente no tiene una respetabilidad qúe mantenec, porque ya la perdió, la publicidad no lo asustará; por el contrario, quizá la desee y busque, sobre todo si pertenece a una banda en cuyo seno adquirirá así más prestigio y ascendiente; tan to más grave el problema si se trata de bandas infantiles y juve niles en las cuales la publicidad es medio importantísimo para sos tener el prestigio del jefe y de los integrantes más destacados. Esa propaganda puede favorecer también la comisión de nuevos de litos; la que se hizo alrededor de Al Capone, impidió la presen cia de testigos voluntarios contra él; los comerciantes que sufren de extorsión no la denuncian porque se han enterado por la pren sa de que quienes lo hacen sufren inmediatas represalias (4). A veces la propaganda de los delincuentes es tal que los con vierte en héroes y hace del crimen algo que es sancionado porque lo dicen las leyes, pero no porque lo merezcan desde el punto d i
(3) Ob. ctt., pp. 201 - 202. C4) Ejemplos extraídos de la realidad y sumamente instructivos fted aa vene en Sutherland, ob, ctt., pp.169 - DHL y en B añes y T«W n: New Horteras Ib Crtanlnalofy, pp. 22* 1129.
— 270 —
vista de la moral o del consenso público: piénsese, por ejemplo, : en los homicidios contra el cónyuge infiel y su amante o sobre la legalidad de algunas venganzas. El reverso de la medalla k> constituyen los casos en que el sospechoso es presentado de ante mano como un culpable; prodigar adjetivos como delincuente na to, degenerado, perverso, incorregible, etc., crea un ambiente des favorable aún antes de que se averigüe la verdad total; suele asf llevarse a que el público se incline por medidas draconianas para sancionar a tal o cual persona. La prensa puede contener crónicas que son un llamado a los más bajos impulsos del hombre y a sus tendencias morbosas. Es claro que la narración puede aumentar su poder cuando va acom pañada de gráficos y fotografías. Piénsese, por ejemplo, en cier tas notas acerca de descuartizamientos posteriores a violaciones, en violaciones de niños de corta edad, en marcas hechas por ven ganza (5), y se nos dará razón. Graves son también las repercusiones sobre el respeto debido a organismos policianos y judiciales. Si algún delito no es rápi damente esclarecido o algún delincuente se burla de esas institu ciones, tales hechos son destacados con lo cual los criminales se envalentonan y sienten aumentar sus esperanzas de impunidad. Las consecuencias son aún más graves cuando los ataques, inten cionados o no. se dirigen contra la administración de justicia, su honradez, eficiencia o rapidez. La reacción lógica es la descon fianza en los tribunales con lo cual se les quita el sostén moral de que ellos precisan. Quien se siente perjudicado en sus intere ses, o cree que ha de serlo por incapacidad intelectual o moral de los jueces, está b un paso de imponer justicia por sí mismo, camino rápido y tentador. Por ejemplo, no puede desconocerse la máxima influencia que en el linchamiento de los mayores Eguino y Escóbar, tuvo la propaganda periodística que había llegado a convencer que aquéllos no recibirían sanciones de ninguna espe cie, que los jueces eran venales, etc. Bastó una ocasión para que la chispa prendiera, y que un grupo de irresponsables tomara a su cargo la tarea de incitar a la gente, para que aquellos lincha mientos se produjeran. Entre los hechos recientes, podemos citar el denominado caso Suxo, por el apellido de un anciano que violó y asesinó a una niña de cuatro años. La presión de los medios de comunicación social
(5) Mucho se ha discutido entre nosotros, acerca de las notidaa pu blicadas —con fotografías—, sobre un grupo de homosexuales. ¿Se atreverá alguien a sostener que esos articulo», setre todo dada la forma de presentación del tema, ayudan a la sociedad?
— 271 —
fue tal que, en uno de los casos rarísimos . 231 -232. — 272 —
En muchos de los defectos anterigies incurren inclusive pu blicaciones al parecer sumamente inocentes e inocuas. Tal ocu rre con las historietas-y dibujos animados, en los que la violencia y hasta un erotismo larvado surgen al menor análisis. Si bien el efecto destructor no suele ser inmediato, directo, consiguen for mar a la larga en lo inconsciente, especiales actitudes y tenden cias de reacción. No carecen de razón quienes han visto en tales historietas prejuicios racistas y sociales que están tejos de ser cons tructivos (7). 3.— CINE Y DELITO.— El cine es un nuevo ambiente por el cual vivimos rodeados por lo menos por un par de horas se manales; sobre todo en las ciudades ha desplazado, y con mucho de ventaja en cuanto a concurrentes, a los otros medios de pasar el tiempo. Basta el sentido común para comprobar que el cine ejerce una gran influencia, sobre todo en los niños y las mujeres. Nos presenta escenas de asesinatos y de vida fácil como resultado de los mismos o de asaltos y robos; muestra gráficamente, con mu cha mayor vivacidad que la prensa, la forma en que se pueden cometer delitos y rehuir la posterior persecución policial. Da fal sos modelos de relaciones entre ambos sexos, modelos que al ser imitados en la vida real, ocasionan graves peligros. Crea odios entre clases sociales y entre pueblos, asi como espíritu de intole rancia, por medio de. falseamientos de la realidad con fines de propaganda. , No ha de desconocerse que el cine muestra también los lados nobles y virtuosos de la vida provocando simpatía por quienes viven sometidos a las mejores normas culturales y morales; pero es preciso confesar que la mayor parte de las películas sólo de manera secundaria toman en cuenta la moralidad o inmoralidad de los temas y de la manera de encararlos. El cine es manejado por grandes empresas comerciales que persiguen fundamental mente el éxito de taquilla a través de cualquier medio. Tampoco es mejor la situación cuando el cine oficializado se pone en mera función de propaganda de ciertas ideas y de ataque contra otras; aquí también reina la exageración cuando no la mentira lisa y llana. Los sectores más impresionables de la sociedad — entre los cuales están los niños y jóvenes— encuentran por estas razones, mucho más de perjudicial que de beneficioso en las películas que (7) V.: Léauté, Criminólafie et Setene Pfraltimrlitry pp. 3*4-407.
donde se exponen resúmenes de los estudios más recientes.
— 273 —
van a ver. No son excepción de lo dicho los programas que se les dedican especialmente, pues ellos casi nunca tienden a morali zarlos, sino simplemente a divertirlos y corrientemente con me dios de inferior calidad: en esos programas abundan las escenas de combates, aventuras disparatadas, bandidos y policías. Para comprobar la persistencia de lo que allí se ve, basta darse una vuelta por nuestros barrios y observar a qué juegan las pandillas infantiles: de allí podremos deducir enseguida cuál es el tema y cuáles los personajes de la serial de moda. Esto sin contar el ago tamiento nervioso que ocasionan películas de tensión y terror, que están entre las favoritas para integrar programas para niños y jóvenes. Si preguntamos directamente a delincuentes adultos y juve niles, cuál ha sido la influencia que sobre el acto criminal ha ejer cido el cine, lo probable es que respondan que ninguna. Pero !a respuesta deriva de un mal método de interrogatorio; muchas ve ces se reconocerá la importancia del cine si se pregunta con más detalle, facilitando así la labor asociativa del interrogado; por ejemplo, en vez de preguntar ampliamente si el cine determinó o no la conducta, preguntémosles de dónde sacaron la idea de ro bar, hurtar, lesionar; de dónde, la idea de operar con tal o cual técnica; de dónde, la forma de borrar huellas o de ocultarse, etc.; entonces, las respuestas serán menos negativas. Es verdad que se ha discutido arguyendo contrarias razones, acerca de la importancia que el cine tiene para determinar la de lincuencia general o en ciertos grupos. Vamos a consignar aquí algunos de los datos revelados por Blumer y Hauser, que son con siderados autoridades en la materia. Las estadísticas por ellos publicadas ". . . establecen que el 49% de los delincuentes varones estudiados sostuvieron que el cine les despertó el deseo de portar un arma de fuego; 28% que el cine les enseñó métodos de robar; 21%, que aprendieron for mas de burlar a la policía; 12%, que fueron alentados a empren der actos aventureros porque habían visto en el cine representa dos delitos similares; 45% , que se formaron nociones de dinero fácil, partiendo de las películas vistas . . . ” (*). También debe dejarse especial mención de otro sector fácil mente influenciable: el femenino, principalmente en ciertas épo cas de la vida. Hemos de referimos nuevamente a cifras contenidas en el trabajo de Blumer y Hauser: *25% del grupo - muestra de 252 muchachas delincuentes estudiadas, principalmente de 14 a 18
(8) Citados por Baraes y fe e te n , ob. c tt, péf. 214.
— 274 —
años de edad sostuvieron haberse comprometido en relaciones sexuales con hombres, siguiendo la excitación de los impulsos des pertados por una película de amor apasionado. 41% admitieron que concurriendo a reuniones turbulentas; cabarets, etc., “como se hace en las películas’’, cayeron en *d if ic u lta d e s Más específi camente, el 38% de ellas dijo que abandonaron el colegio para llevar una vida turbulenta, alegre y movida, como las que presen ta el cine; 33% que fueron arrastradas a huir del hogar; 23%, que fueron arrastradas a delincuencia de tipo sexual. En sus in tentos de gozar de ropas, automóviles, vida fácil y de lujo, como las pintadas en la escena, 27% de ellas hallaron ocasión para abandonar el hogar. En sus esfuerzos por lograr fácilmente una vida de lujo a través de medios sugeridos, siquiera en parte, por pe lículas, 18% dijeron que había convivido con un hombre deján dose mantener por él; 12%, que se habían comprometido en otras formas de delincuencia sexual; 8%, que se habían visto arras tradas hacia hombres adinerados; 8%, el juego; y 4% , que ha bían descendido a hurtar en negocios” (*). En general — y esto vale para todo el presente ca p ítu lo habrá siempre que tener en cuenta la receptividad de los espec tadores — u oyentes y lectores— porque la simple observación diaria nos muestra que las personas son diversamente afectadas por los mismos hechos. No es sostenible que el cine, la prensa, la radio o la televisión creen una personalidad proclive al delito; corrientemente se tratará más bien de circunstancias que facilitan la explosión de tendencias ya existentes o de ocasiones que se ofre cen porque se ha descubierto un método apto para darles salida. A veces, para formarnos clara idea de los procesos que se han producido, será inclusive necesario salirse del campo de la psico logía normal, para entrar en el de la anormal. En la obra de Léauté, recién citada, se muestran opiniones que sostienen la poca influencia criminal de los medios de conTunicación social. Eso puede ser verdad cuando se trata de probar aue esa influencia es causa única o principal del delito prescin diendo de otros factores predisponentes: la influencia de los me dios de comunicación social se imbrica y quizá confunde hasta no mostrarse claramente, con las otras causas. Es también muy probable que esa causa quede inconsciente, pero como una fuer za siempre dispuesta a manifestarse sin que siquiera el propio delincuente se dé cuenta de lo que le ocurre. Baste fijarse en los
(9) IbMem, pp. 234 -
— 275 —
efectos de la propaganda comercia!, para advertir que los medios de comunicación forman la conciencia del público. 4.— LA RADIO Y LA TELEVISION:— Las repercusiones de las emisiones radiales sobre el delito son, de modo genera), menores que las de los medios de difusión previamente estudia dos. Las impresiones no son tan profundas como las del periódico o el libro, que llevan, a veces, a meditar y a repetir la lectura; ni tan vivaces como las del cine. Pero, en cambio, son mucho más continuadas; mujeres o niños, pueden pasarse el día entero oyen do novelas o noticias radiodifundidas: para ello les bastará cam biar la sintonía de su aparato. El tema de la televisión ha suscitado mucho interés última mente. La televisión, como la radio, puede ser utilizada desde el propio hogar, por muchas horas, sin gran costo y con la facultad de escoger lo que se quiera. Influye con las facilidades que da la imagen en movimiento: es un medio audiovisual ideal y cómodo. Entre los aspectos positivos, se cita que retiene a los niños y jóvenes en el hogar evitando que se queden deambulando por las calles o integrando bandas. Une a las familias en la casa. Los pro gramas son más vigilados y, allí donde es manejada por entidades públicas educativas, los objetivos suelen ser más altos que en otros medios de comunicación social. Aunque lo que se ha dicho respecto a éstos en general, es aplicable a la televisión, faltan estudios específicos convincentes acerca de su acción en el campo criminal. Es, por ejemplo, poco lo que puede concluirse del estudio dirigido por Halloran y otros (10).
(10) V.: Léauté. flb. d t , pp. 395 - 39«.
— 276 —
C A P IT U L O
SEXTO
EL FACTOR ECONOMICO 1.— LA ECONOMIA EN NUESTRA CULTURA.— El tipo de valor que se coloca en el trono, dominando a los demás, varía según el momento cultural en que se vive; si lo religioso ocupó el centro de la vida individual y social en la Edad Media y si lo estético fue lo más altamente apreciado en ciertos momentos del Renacimiento, hoy lo económico se ha convertido en eje de la vi da, sobre todo social, fuente de polémicas teóricas y de contrapo siciones prácticas. Esas contraposiciones se fundan ¿n las ideas y métodos, por cierto ya desnaturalizados, del comunismo y del liberalismo, co rrientes ambas que en el fondo se identifican por su materialismo, explícito en el uno, impHcito en el otro. Ambos sistemas son “economismos”, si se nos permite el neologismo, porque es en el te rreno de la economía donde cimientan toda su doctrina y todas sus discrepancias. Puestas asi las cosas, es imposible no ver de antemano, que el factor económico ha de tener enorme repercusión en la conduc ta humana general, incluyendo el crimen. Lo mismo sucedía con lo religioso en la Edad Media, o los nacionalismos del siglo pa sado. Asuntos que tanto apasionan y tan profundamente dividen a los grupos, no pueden menos que conformar la psique indivi dual para dirigirla, en unión con otras fuerzas, en tal o cual sen tido.
— 277 —
No se trata sólo de teorías. La propia realidad nos muestra ejemplos de pobreza exagerada o de exageradas acumulaciones de dinero; críticas que suden llegar al terreno de los hechos; huelgas y represiones frecuentemente conducidas fuera de los cauces de la legalidad; actividades delictuosas —por lo menos formalmente delictuosas— contra el estado y las autoridades, para imponer tal o cual sistema económico y reemplazar al que se considera caduco e injusto; crisis más o menos periódicas que provocan cierres de fábricas, quiebras y desocupaciones gigantescas; padres que, al no poder sostener a su familia, pierden autoridad y provocan la des unión en la misma; procesos inflacionarios y —raramente— de flaciones; alzas de precios y baja real de los salarios; clima de descontento propicio al desorden y tantas otras condiciones so ciales que sin duda se hallan estrechamente ligadas con el régi men económico, aunque no esclusivamente con él. Con sólo re cordarlas, ya podemos prever la importancia que el factor econó mico ha asumido en nuestra cultura y la forma e intensidad con que puede repercutir sobre el delito. Sin embargo, aunque importante, el factor económico no es el único que determina la conducta humana; a su lado, coactuan do, se encuentran otras fuerzas sociales que, a veces, en el caso concreto, pesan más que la economía y sus inmediatas consecuen cias; y, desde luego, están también las causas biológicas y psí quicas. Estas imbricaciones han confundido el tema y dado lugar a variadas polémicas acerca de la exacta importancia del factor eco nómico. Por descontado que aquí no se busca ni se logrará nun ca una exactitud matemática sino meramente aproximada. Para alcanzarla pueden investigarse tres temas en los cuales, se supo ne, el factor económico puede ser relativamente aislado y, por eso mejor estudiado. Se trata de investigar los efectos de la po breza, de las crisis económicas y de la riqueza. A cada uno de estos temas le dedicaremos acápite especial. 2.— POBREZA. Y DELITO.— La insuficiencia de medios económicos con qué cubrir las necesidades, sobre todo si son ele mentales, ha sido comúnmente acusada de aumentar el número d? delitos y de conductas antisociales en general. La desproporción entre lo que se necesita y la capacidad pa ra alcanzarlo tiene consecuencias mucho más complicadas que las que se podría pensar en un primer momento. Ya el siglo pasado, von Mayr creyó descubrir una estrecha relación entre el precio del trigo y el número de hurtos; para él, cada real de aumento en el precio del primero se manifestaba en un hurto más; y al revés, cuando el precio del trigo descendía.
— 278 —
Estudios realizados en otras partes sobre el cer^ il más importan te en la alimentación parecieron apuntalar de tal manera la tesis de von Mayr como para convertirla en verdad indiscutible. In vestigaciones más modernas han calificado de excesivamente sim plistas las conclusiones de aquél y se han fijado en otros índices, como más importantes. Quizá la necesidad de tomar puntos de referencia más complicados se deba a la naturaleza de la econo mía de este siglo que impide atenerse a un solo dato (*)• Por ejemplo, si se comparan los índices comerciales — que no dependen de un solo dato sino de la combinación de varios— es hoy posible comprobar que hay una relación proporcional entre tales índices, por un lado, y los delitos contra la propiedad, y la prostitución, por otro (2). Volviendo a la afirmación de von Mayr, Exner hace notjr que algunas veces la escasez puede disminuir el número de deli tos; así, por ejemplo, en la primera postguerra, la malta y la cer veza eran caras y de mala calidad; por tal razón, se las consumía menos y se produjo una baja en la delincuencia causada por el alcoholismo Ó . Al mismo tiempo, hace notar la interferencia que pueden significar factores distintos a la mera alza en el precio del trigo o de otro producto fundamental; por ejemplo, no se puede descuidar, como valor comparativo, el del poder adquisi tivo del salario; si se compara este poder adquisitivo con el índice de hurtos, puede comprobarse una casi exacta relación inversa (4). En la apreciación de la pobreza y de la baja de los precios hay que considerar también ¡os casos de desocupación colectiva; en tonces hay precios bajos; sin embargo sus influencias beneficio sas sobre la criminalidad son anuladas y hasta superadas porque no se cuenta ni siquiera con lo necesario para cubrir esos precios bajos (5). Como una derivación de este método, se halla aquel otro que pretende probar la importancia de la pobreza en la causación del delito, demostrando que existe, entre los delincuentes, mayor nú (1) Para von Mayr, V.: Hentig, Criminología, pág. 264; Exner, Bio logía Criminal, pp. 137 -142. (2) V.: Hentig, loe. clt. (3) Ob. d t pág. 130. A continuación hace notar, como lo haremos nosotros más tarde, que no toda la delincuencia económica es atribuible a causas de ese tipo: y, viceversa, hay delincuencia no económica que puede atribuirse a causas de este tipo. (4) Id. id., véase principalmente el gráfico de la página 145. La ob servación es tanto m&s digna de ser tenida en cuenta dado el proceso inflación!ata que casi sin excepciones vive el mundo desde hace tiempo. (5) íd. id., pp. 147 -148.
— 279 —
mero de pobres que de personas acomodadas o ricas. Se podrá argüir que eso se debe a que también en la sociedad, en general, las personas de situación acomodada o ricas son numéricamente menos. Sin embargo, Baroes y Teeters han demostrado que los delincuentes pobres son también relativamente más que en la co lectividad. Estos datos tienen, sin duda, mucho peso; pero hay que guardarse de otorgarles valor decisivo en demostración de la tesis, ya que los pobres, en general, se inclinan a delitos violen tos, más fáciles de descubrir y probar, mientras las clases acomo dadas tienden a la criminalidad fraudulenta, fácil de encubrir y difícil de probar (6). También existen diferencias notables en cuan to a los recursos de que pueden valerse ante los tribunales, sea en cuanto a influencias que pueden ejercer o a la calidad de la de fensa que asumen. Los autores recién citados recuerdan también una opinión de Burt que merece ser tenida en cuenta. Burt considera que existe, como causa de delincuencia, una que podría llamarse pobreza re lativa-o sea la insuficiencia de los medios en relación con los de seos y las ambiciones (7); así se dan delitos que obedecen al ansia de figuración, al lujo desmedido, más que a la pobreza tal como usualmente se la entiende. La pobreza relativa se da en quienes tienen lo suficiente pa ra mantener su vida, pero sienten que hay un abismo entre lo que poseen y lo que desearían poseer; la codicia es entonces el impulso principal para cometer delitos. Esta situación es particu larmente notoria hoy, en una sociedad consumista, en que la pro paganda impresiona mucho y en que cada uno quiere tener y apa rentar más que los otros. Esta pobreza relativa se da, obviamen te, también en las sociedades ricas en que los pobres constituyen, a veces, una minoría muy pequeña. La dificultad en establecer los limites exactos dentro de los cuales se mueven las influencias de la pobreza no debe llevamos a desconocerlos. Pesan y a veces decisivamente en la comisión de delitos, si bien no siempre de manera tan directa que sea fácil trazar la relación de causalidad. Ya Parmelee lo destacaba al de cir que la pobreza opera a través de la mala habitación con todas tus-consecuencias dependientes, de la desnutrición, disgregación de la vida familiar, carencia de descansos adecuados, pocas posi
(6) En ese sentido, ya Niceforo: La Transformación del delito, pp. 50-56. V.: Bames y Teeters: New Horteras in Crbninology, pp 205 - 206. (7) U . Id., pág. 206.
— 280 —
bilidades de progreso cultura!, enfermedades qtie no son bien com batidas, etc. (B). La prueba la obtuvieron los Glueck que hallaron en sus in vestigaciones sobre quinientos criminales que el 15% de las fa milias de ellos dependfan en su sostenimiento de instituciones de asistencia social; el 60% vivía en condiciones límites, ú sea con la ganancia del propio día sin ahorrar nada o muy poco (los au tores hacen notar que no se trataba de un período de crisis). En el 28% de los casos también la madre tenía que trabajar; casi el 60% de las familias estudiadas habían tenido que tratar con ins tituciones de asistencia, sobre todo de ayuda (9). 3.— CRISIS ECONOMICAS Y DELITO.— Este es otro método para determinar la relación entre situación económica y delito; tiene la ventajii de permitir mayores comparaciones, ya que generalmente las investigaciones abarcan ciclos enteros incluyen do momentos de auge y de crisis; así se puede seguir en verdade ras ondas la marcha de la economía y del delito. Esta posibilidad ha ofrecido nuevas perspectivas por la agudización de los estados extremos en los últimos cincuenta años. Pero no vaya a creerse que Ja incidencia en la mayor crimi nalidad sólo se encuentra en los momentos de depresión y de des empleo; el auge y el empleo completo tienen su propia delincuen cia, como se verá en el próximo acápite y también en e! capítulo dedicado a la guerra. La depresión conduce directamente al desempleo. Este, a su vez, produce migraciones internas y externas en busca de trabajo; así, la crisis actúa a través del aumento de la movilidad, efectua da en las peores condiciones. Si la situación se prolonga, conclu ye por crear un estado de desesperación en la gente; por ejemplo, el pueblo alemán aceptó a Hitler como a un salvador, entre otras razones porque los desocupados llegaron a ser entre el 40 y el 50‘ o de la población útil y había que agarrarse a cualquier promesa algo firme de superar tan desastrosas condiciones <.1C). Como consecuencia de la crisis, suele presentarse un proceso de inflación, frecuentemente exagerada, lo cual contribuye a la inestabilidad general; se produce la ruina de los que tenían aho rros, de los jubilados, de los tenedores de bonos o títulos de valor fijo, públicos o privados. La mala alimentación es la regla, pro duciéndose, como efecto de la desnutrición, cambios en la cons
(8) V.: Criminología, pp. 49 - 97. (B) Later Criminal Careen, pp. 2-3. (10) Datos en Hentig. ob. cit., pp. 254 - 255.
— 281 —
titución corporal. Es natural y explicable que las necesidades pri marias urgentes conduzcan a muchos a cometer delitos de los cuales, de otro modo, se hubieran mantenido alejados. En relación con estos fenómenos y tentaciones, hay que observar que parece más peligrosa que la pobreza continuada, la que se presenta como consecuencia de cambios bruscos, sobre todo en sectores sociales enteros que estaban acostumbrados a un cierto bienestar (u). Lugar preferente merecen las repercusiones psicológicas de las crisis. Los obreros parados se vuelven nerviosos, irritables, prontos a la reacción violenta o totalmente abatidos; pero aún en el abatimiento, y a través de mecanismos fáciles de comprender, suelen presentarse momentos explosivos; se despiertan sentimien tos de repudio hacia la sociedad; el padre y el marido pierden su autoridad de tales, toda vez que no pueden cumplir sus funciones de mantenedores del hogar; los esposos suelen separarse, mien tras uno busca trabajo lejos del hogar; éste se coloca en vías de deshacerse, porque los hijos se lanzan a la calle, donde integran pandillas infantiles y juveniles dedicadas a robar para obtener lo que el hogar no les da. La ayuda oficial que en casos graves suele crearse, conduce al abatimiento, al fatalismo, a la crítica que a veces llega al terreno de los hechos, a la desilusión, a la vergüen za; y no sólo en los padres, sino también en quienes de él depen den; por eso apenas puede ser considerada como una ayuda ma terial que deja pendientes multitud de problemas (,2). En cuanto a las estadísticas podemos citar varias, no siempre concordantes. Exner expone datos referentes a ciclos relativamen te prolongados; las cifras alemanas en los periodos 1883 - 1913 y 1925- 1936 muestran que el hurto sigue las variaciones económi cas: decrece en tiempos de auge y aumenta en las crisis; la expli cación puede encontrarse en el desempleo. No se han hallado co rrelaciones significativas con los otros delitos, tales como los aten tados contra la moral, aborto, lesiones graves <1J).
(11) Puede verse, al respecto: ReckJess. Criminal Befeavlor, pág. 248. (12) Véanse: Hentig, ob. cit., pp. 259 - 262 y 269 - 271; también, Taft. CrtaninoloBy, PP-125 - 129. El primero de los autores citados anota un hecho que vale la pena sea reproducido. En la cárcel de Sing Sing estaba un condenado a muerte-; el alcalde Lawnes “recibió la siguiente carta de un veterano de la guerra mundial desocu pado: “Deseo morir en lugar d e ... que será ejecutado la sema na entrante si su familia conviene auxiliar a mi mujer y a mis hijos por el resto de su vida. No he ganado un céntimo en los úl timo* dos aftas y estoy cansado de vivir del socorro” ; pág, 260, nota 44.
(1S) V.: ob. elt., pp. 150 y 153. —
282
—
Por su lado, Dorothy Thomas, en sus investigaciones sobre estos aspectos, en Inglaterra, con datos que abarcan el período de 1857 a 1913, llegó a.las siguientes conclusiones: “ 1.— No hay ninguna relación estrecha entre la tendencia de todas las ofensas acusables y los delitos sin violencia contra la propiedad, y el ciclo de los negocios. 2.— Los delitos violentos contra la propiedad aumentan en los periodos de depresión. 3.— La conexión entre los delitos contra las personas y el ciclo de los negocios es muy pequeña" (H). Para ititerpretar la no alza de los delitos fraudulentos en las crisis, hay que recordar que en tales períodos decrecen el ritmo y el volumen de los negocios, la gente se vuelve más precavida y se ofrecen, en general, menos oportunidades para cometer esa cla se de delitos. Lo contrario sucederá en los momentos de auge eco nómico. Los procesos inflación¡stas que se presentan como emergen cia de las crisis suelen también provocar caracteres especiales, en lo cuantitativo y cualitativo, del delito. En circunstancias de in flación, durante la primera postguerra, se produjeron los siguien tes hechos, según Exner: los delitos contra las personas descien den en un cincuenta por ciento; los delitos contra la propiedad suben en un 250% mientras los propios de los funcionarios se du plican. Los hurtos y robos se dirigen más a las cosas que al dine ro, porque éste se halla desvalorizado; por consecuencia, los de litos de encubrimiento se sextuplican en número (hay que colo car cosas, lo que poco menos que obliga a recurrir al encubridor); los delitos de incendio disminuyen porque en períodos como el señalado no es tan tentador el deseo de cobrar un seguro, toda vez que el dinero obtenido no compensa o compensaría muy poco, el riesgo corrido (l5). Es también evidente que los suicidios masculinos aumentan en la depresión (,6). Ya sabemos que las estadísticas tienen fallas, a veces consi derables, en la exactitud de los datos que proporcionan. Esto hav que tenerlo en cuenta especialmente, durante las épocas de crisis, por diversas ciróunstancias. Así, las crisis, y más cuanto m is gra ves, ocasionan cambios en la legislación y en la interpretación de las leyes; ambos supuestos pueden traer aumentos en los delitos consignados en las estadísticas; pero no habrá un real aumento (14) Resumen contenido en la citada obra de Taft, pág. 122, (15) Ob. d t., pp. 158 -161. (16) V.: Hentig, ob. d t., pp. 260 - 261.
— 283 —
de conductas sino una distinta calificación jurídica para las mis mas. Además, como las crisis suelen presentarse a modo de incu badoras de conductas antisociales y de gérmenes capaces de tras tornar el orden vigente, la eficiencia y dedicación de las policías aumentan; los jueces se toman más rígidos; por eso, no todo au mento en las estadísticas puede corresponder a un aumento real de los delitos, sino simplemente a que es mayor el número de los descubiertos y de los sentenciados. Pero pese a estas observaciones, parece muy difícil de recha zar la influencia criminògena de las crisis, sobre todo en algunos tipos de delitos. Si bien en tales períodos existen algunas causas favorables, son tan ligeras y referentes a casos tan especiales, que no pueden anular sino parcialmente la acción de otros factores perjudiciales; se ha establecido, por ejemplo, que durante las eri* sis disminuye el número de divorcios; eso puede traer por conse cuencia un incremento de los lazos familiares, tantq más si el tra bajador posee mayor cantidad de tiempo libre; pero también hay que reconocer que, en muchos casos, ia baja en ios divorcios no se debe al fortalecimiento de tales vínculos —ya vimos cómo se suelen resentir— sino a que se carece de dinero para encarar los gastos judiciales (,7). Hay otros tipos de crisis que provocan también grandes cam bios en la delincuencia; no se trata tanto de carencia de empleos, de baja producción o de saturación del mercado, sino de cambios radicales en la estructura económica de una nación. El último si glo ha dado muchos ejemplos siendo el principal el constituido por la evolución de la economía agraria poco tecnificada a la gran economía industrial. Se producen grandes migraciones, las ciu dades aumentan su población desproporcionadamente con respec to a la habitación disponible, los hijos se emancipan prematura mente, aparecen nuevos sistemas de ideas a los cuales hay que adecuarse con quiebra de las firmes convicciones anteriores; la competencia adquiere caracteres de oposición violenta; surgen nuevas costumbres aptas para producir desadaptaciones sociales y psíquicas <18). Este es un tipo de crisis que se da, ahora, en las denominadas.naciones subdesarrolladas. En ellas, se va produciendo un au téntico cambio de estructuras con todos los males que aparecen ante los ojos de cualquier persona.
(17) V.: López Rey: Introducción al Estudio de ia Criminología, pp.
1M -167.
(18) V.: en tal sentido, Reckless, ob. cit., pág. 248.
— 284 —
4.— PROSPERIDAD Y DELITO.— Desde antiguo, pudo comprobarse que las condiciones sociales tienen influencias con tradictorias; si la pobreza, las crisis periódicas, la desocupación favorecen la aparición de ciertos tipos de delito, es también ver dad que la prosperidad, social c individual, provocan el incremen to de otros tipos delictivos. Ya Lomoroso hacía notar que el buen salario ocasionaba el que los obreros bebieran más y cometieran, por tal razón, más delitos violentos (19). También observó que la riqueza posee su criminalidad peculiar pues ofrece determinadas oportunidades y especiales incentivos entre los cuales no deben descuidarse las mayores probabilidades de impunidad (20). Estas afirmaciones conservan su valor aún hoy y han sido confirmadas de distintas maneras. Ya el simple sentido común nos inclina a creer que las esta fas, las defraudaciones, los fraudes en general, aumentan en los periodos y entre las personas prósperos; allí se presenta la opor tunidad para cometerlos. Por otra parte, es en las clases econó micamente más poderosas donde se dan delitos típicamente capi talistas, tales como destrucción de materias primas para lograr alzas de precios, propaganda desleal, trusts y monopolios, etc. Mucha enseñanza se puede extraer de las etapas de auge eco nómico por las que recientemente ha atravesado el mundo a raíz del empleo total y de los altos salarios alcanzados durante la gue rra: eso desquicia el hogar porque sus miembros se dirigen a los lugares de producción; los jóvenes se inician prematuramente en el trabajo y ganan suficiente dinero corno para que éste resulte peligroso en manos Inexpertas; se crea — como en la pobreza— un concepto materialista de la vida con mengua de la moral y de las buenas costumbres. Barnes y Teeters han demostrado, además, que es en las eta pas de auee cuwido florecen las pandillas de delincuentes; eso puede explicarse porque existen más oportunidades de dinero fá cil y menos desconfianza de parte de las personas que poseen bie nes; confianza que sufre agudo retraimiento durante los períodos depresivos (2I). ¡ Hentig, por su lado, llama la atención sobre el incremento de las violaciones, durante el auge; véanse, por ejemplo, las si guientes estadísticas comparativas tomadas de datos de la dudad de Pittsburg: (19) V.: Le Crtme, pég. » . (20) Id. Id., pp. 156 -158. (21) Ob. eit., pág. 25. —
285
—
Año
Violaciones
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
740 606 602 643 560 582 755 796 748 822
Indice Comercial 98.8 71,0 48,1 56,5 61,1 69,8 90,7 98,6 61,4 85,0 (^)
La correlación es tan estrecha que no puede menos que re conocérsele un alto grado de seguridad como prueba de que hay una relación de causalidad. El hecho de que el delito descienda durante las épocas de prosperidad y se dé en menor proporción en las clases acomoda das y ricas puede corresponder a una tendencia general de la rea lidad; pero también se debe, sin duda, en buena parte, a fallas es tadísticas, las que no se refieren a los delitos realmente cometi dos, sino a los condenados judicialmente; ahora bien: ya sabemos que la policía y los jueces son menos estrictos en épocas de pros peridad; y que los ricos cometen delitos difíciles de descubrir y probar y cuentan con defensores e influencias políticas que pue den anular la justicia aun en casos en que la culpabilidad es clara. 5.— DELITOS ECONOMICOS Y CAUSAS ECONOMI CAS.— Se suelen calificar de económicos los delitos que vulne ran bienes de ese tipo. Pero es claro que, por un lado, no toda la delincuencia económica tiene su origen en causas de igual gé nero; por otro, que la delincuencia no económica puede tener cau sas de ese género. Esta verdad deriva necesariamente en otra: la supresión o alteración de algunos factores económicos que hoy im pulsan a la delincuencia, no traerá la desaparición de ésta sino simplemente su transformación, disminución y, en ciertos supuestosr su aumento. Tomemos el primer caso: delincuencia económica no debida a ca ¿as de ese tipo; es el caso en que por celos, por deseos de venganza, se hunde por medios delictivos a un rival, se incendian sus propiedades, se atenta contra su crédito, etc. En el segundo — delincuencia no económica con causas de este tipo— los ejemplos que pueden citarse son aún mucho más (22) Hentig, ob. cit., pág. 267.
— 286 —
numerosos: Delitos contra la moral sexual pueden deberse a la promiscuidad, derivada, a su vez, de la pobreza; de manera simi lar pueden operar causas económicas en la prostitución y el celestinaje. Igual cosa puede decirse del aborto, abandono de hogar, etc. Son més numerosos de lo que se cree, los casos en que la com petencia industrial y comercial derivan en delitos contra las per sonas. En Bolivia, tenemos varios ejemplos de delitos de masas que se resuelven en atentados contra las personas, pero que tienen raíz económica; piénsese en varias de nuestras huelgas sangrien tas y en sublevaciones indigenales (21). Por eso, como hace notar Exner, resulta ingenuo el tratar ds establecer la importancia criminògena de la economía, correlacio nando simplemente índices de precios o del movimiento industrial o comercial, con los de la delincuencia, sobre todo si sólo se toma en cuenta la que atenta contra la propiedad. La índole de la cau sación es demasiado complicada para que pueda ser aclarada con simplificaciones de este tipo (24). 6.— DELITO Y CAPITALISMO.— Desde hace un siglo, y cada vez con mayor insistencia, se ha difundido profusamente la idea de que un cambio radical de la organización económica ca pitalista traerá por consecuencia reducciones también radicales en la delincuencia, cuando no su desaparición total. Ya no se habla, por tanto, de riqueza y pobreza, de períodos de auge o depresión, pero siempre dentro del mismo sistema económico, sino de algo más, profundo como sería la sustitución del propio sistema capitalistá, el cual resultaría así culpado de todos o casi todos los males por que tenemos que pasar hoy. Esta es la idea, implícita o explícita, sostenida por los comu nistas. Estas posiciones revolucionarias suponen, desde luego, que la economía es, directa o indirectamente, la causa única y última de terminante de la conducta humana, criminal o no; de modo que un cambio en aquélla traería lógicamente un cambio en ésta. Podemos comenzar comprobando hechos indiscutibles que de muestran que el sistema capitalista es fuente de muchas fuerzas favorables a la delincuencia. Ya en otros capítulos de esta obra, al tratar de la historia de la Criminología, dejamos sentada la opi nión de Bonger que tanto tiene de verdadera. Centenares de otros pensadores, y no sólo marxietas, apuntan en el mismo sentido con sus críticas. Turati, Ferri, bombroso, Colajanni, von Liszt ya lo vieron desde los orígenes de nuestra ciencia (:5). El sistema capi(23) Sobre este punto, puede verse: Exner. ob. ctt., pp. 130 -131 (24) Id. id., pág. 131. (25) Véase el capitulo citado de esta obra.
— 287 —
talista crea ricos y pobres que lo son extremadamente; condiciona las periódicas crisis de que padece ol mundo entero; es causa de inestabilidad económica, de quiebras, de despilfarro de riquezas, de negocios arriesgados, de predominio del ansia de lucro indivi dual por perjudicial que sea a los intereses sociales; la división en clases contrapuestas ocasiona frecuentemente delitos; hay deli tos típicos del sistema, como los trusts y monopolios, así como las bancarrotas. La familia es minada y hasta destruida. Defectos to dos evidentes, como lo son otros que podrían agregarse sin mu cho esfuerzo. Es claro, por tanto, que la superación de este sistema, que implica la subordinación al capital de todos los demás valores so ciales e individuales, traería por consecuencia grandes cambios en la delincuencia y la disminución de ella en cuanto se deba al con curso de las causas anotadas y de otras que tienen igual origen. Pero ese no es el problema, sino este otro: Modificado el sis tema capitalista o reemplazado por otro, el más justo posible, ¿desaparecerá el delito? La respuesta afirmativa puede obedecer sólo a un total des conocimiento de la realidad criminal. A un esquematismo teórico que no quiere descender al campo de los hechos, a deseos de que éstos se ajusten a ideas preconcebidas, contra toda norma cientí fica. Porque, si bien las causas económicas tienen importancia y grande en la determinación del delito, ellas no son las únicas que actúan en tal sentido ni siempre son las más importantes: bas ta estudiar unos cuantos casos concretos-para darse cuenta de ello. ¿Podrá, por ejemplo, el factor económico reformado, evitar no sólo todos., sino siquiera la mayoría de los delitos contra las personas, los delitos sexuales, los delitos por celos, por ambicio nes, por ansia de dominio, que corresponden en su fundamento, a fuentes endógenas que ningún sistema social podrá borrar, o los delitos culposos y de omisión? Creemos que puede responderse que no. Ya Ferri, en su tiem po, y pese a sü formación socialista, nunca creyó que en un ré gimen de este tipo desaparecería el delito pues, para el autor men cionado, siempre habrá que tener en cuenta las causas antropoló gicas (2<). Bames y Teeters, últimamente, pese a las tendencias pro gresistas a que se atienen, afirman que la ausencia del delito sólo será posible en Utopía (:7). Y lo mismo piensa López Rey (a ) (26) V.: Ferri: Sociologia Criminal, I, pp. 20, 46 - 47 y 117. (27) Ob. cit., pág. 208. (28) Citamos especialmente a este autor, porque dedica larga exten sión al tema de la economia como causa criminal única; v. In troducción al estadio de la Criminologia, pp. 161 -171. —
288
—
Empañado por la inmensa mayoría de los criminólogos moder nas que alguna vez ye detuvieron a estudiar casos concretos. Sin embargo, es preciso dejar constancia de que no se tratará sólo de la persistencia de los delitos debidos a causas predomi nantemente individuales, como si las de tipo social hubieran sido anuladas, tesis a la que se inclina Ferri. Es que también entonces habrá factores sociales criminógenos. Ya vimos que los factores sociales se caracterizan por su doble influencia, una en un sentido, otra en el opuesto: y no hay base alguna para pensar que en lo futuro no siga sucediendo asi; las grandes revoluciones económi cas conocidas en la historia trajeron consigo profundos cambios; pero las novedades comprobaron ser capaces de empujar también al delito, aunque fuera por medios y en direcciones distintas a las de las causas existentes en el orden reemplazado. Una nueva so ciedad, basada en un nuevo ordenamiento económico, evitará mu chas de las influencias nocivas actuales, pero es seguro que creará otras, sin constituirse, por tanto, en una excepción histórica. Ese ordenamiento tendrá sus propios bienes jurídicos que de fender contra ataques que siempre serán posibles, supuesto que nunca se logrará unanimidad en la conducta de todos los miem bros de la sociedad: la mayoría se mantendrá en el terreno debido; pero otros, no. Muchas de las conductas antijurídicas podrán ser reprimida^ por el derecho' civil, comercial, etc.; pero los ataques más Rraves han de producirse siempre y precisarán ser reprimidos por el medio enérgico del Derecho Penal —se le llame así o no, porque aquí no es cuestión de meros nombres— ; y los individuos culpables serán verdaderos delincuentes, aunque se les llame sim plemente reaccionarios, enemigos de la sociedad, o de cualquier otro modo; pues la palabra empleada no cambiará la realidad, que es la que nos interesa (29).
(29) Ruíz Funes llegó a hacer la afirmación de que hay delitos debi dos exclusivamente al medio, para agregar luego, más concre tamente: "Muchos delitos, desencadenados por el factor econó mico, como producto de situaciones individuales, engendradas por este factor, no tienen nada que ver coa la personalidad de sus autores”, (Conferencias, póg. 134. El subrayado es nuestro). Esta afirmación es tan exagerada que dudamos pueda ser com partida inclusive por marxistas extremos; ni está de acuerdo con afirmaciones acerca del origen múltiple del delito, conteni das en la misma página y en otros numerosos lugares. Preferi mos, por eso, aunque el párrafo citado sea claro y terminante, entenderlo como una exageración de esas que, para llamar es pecialmente la atención, a veces se hacen en las conferencias, sin ánimo de que sean tomadas al pie de la letra. —
289
—
CAPITULO
SEPTIMO
LA P O L I T I C A 1.— ORGANIZACION POLITICA.— La organización del estado según moldes democráticos, dictatoriales de derecha, comu nistas, corporativistas, etc., no puede menos que caracterizar cua litativa y cuantitativamente a la delincuencia que se comete bajo su jurisdicción. Como que cada régimen supone la creación de un medio ambiente que le es propio y que influye en los distintos sec tores de la población; cada régimen crea ciertas oportunidades pa ra dar salida a las tendencias humanas; cada uno de ello* implica tal o cual organización económica, familiar, de prensa y cine, de educación escolar y extraesedar, de ideales sociales e individua les. No es, por tanto, posible hablar sino por necesidad didáctica de lo político como algo independiente; aunque tiene elementos que le son propios —por ejemplo, el sistema de garantías en asun tos no económicos— la mayor parte de ellos se encuentran estre chamente ligados con otros que son de distinto tipo. También desde el punto de vista formal, la organización es tatal y el sistema de gobierno ocasionan indirectamente la baja o 1* de los delit0 6 . Tal sucede porque cada sistema gubernativo crea delitos dictando leyes pata proteger los intereses del grupo dominante; tales leyes —y consiguientemente, los delitos correla tivos— variarán de una monarquía absoluta, a una democracia li beral, a otra popular, al nacismo, fascismo, etc. (I)
y.:
Parme lee: Crtanteafegla, pág. 98. —
291
—
■ No hay régimen político sin delincuencia debida al propio régimen. Pero sería tarea punto menos que imposible el determi nar cómo influye cada uno de los sistemas que han existido y que existen en la superficie del globo. Es preciso simplificar de algu na manera el estudio. Para ello, creemos que nada es tan prove choso como fijamos en las relaciones de deberes y derechos que existen entre el individuo y el estado. En algunas organizaciones, el individuo prima sobre el esta do; éste no funciona sino para asegurar los derechos individuales y los intereses privados; si se dictan reglamentaciones para el ejer cicio de tales derechos, ellas no están destinadas a atentar contra el individuo sino más bien a asegurarle el recto mantenimiento de sus intereses. En estos regímenes individualistas, es norma la li bertad mientras no lesione a otros intereses privados, y la inicia tiva particular mientras no coarte la ajena. Es el ideal perseguido por las denominadas democracias a las cuales, por espíritu de pre cisión, debería agregárseles el calificativo de liberales. En el otro extremo, se encuentran los regímenes autoritarios, en que el derecho del estado o de la sociedad se considera supe rior al del individuo, el cual debe someterse. Libertad y propia iniciativa son restringidas hasta donde se consideren compatibles con el bien general. Las garantías personales quedan reducidas al mínimo mientras la regimentación desde arriba es la regla. Aquí pueden ser incluidos los regímenes que han hecho del Estado una entidad mística que tiene intereses propios, así como aquéllos otros en que se atribuye primacía a la sociedad, cuyos poderes son de legados al Estado,' suponiendo que éste es su natural representan te o, por lo menos, el instrumento necesario para llegar a poste riores etapas de evolución, en que el propio Estado habrá desapa recido, junto con las actuales divisiones de clases. Estos regímenes no puede decirse que sean fácilmente im plantables en forma pura, ya que una cosa es la teoría y otra la realidad. Sin embargo, existen o han existido hasta hace poco, go biernos que pueden ser presentados como exponentes de uno u otro tipo de doctrina. Es verdad que, en la mayoría de los casos, el mundo nos presenta regímenes más o menos intermedios. Pero bastará caracterizar las influencias delictógenas en los ejemplos extremos, para que se pueda deducir qué sucede en otros países. Razón por la cual sólo expondremos con alguna extensión las re laciones que con el delito guardan la democracia —liberal— y las dictaduras. 2.— LOS SISTEM AS AU TORITARIO S Y EL DELITO.— Los gobiernos dictatoriales, una vez consolidados, traen, en gene — 292 —
ral, un descenso de delincuencia común y un aumento en la de lincuencia política. Numerosas son las razones que permiten explicar estos fenó menos. Se han dado, entre otras, las siguientes para explicar la disminución en los delitos comunes: a) Las dictaduras crean ideales populares que arrastran a las mayorías y las unen, facilitando el espíritu de cooperación y da sacrificio y formando un ambiente contrarío al egoísmo. b) Una vez consolidados, estos regímenes suelen asegurar la tranquilidad política y social creando para tal efecto organismos eficaces para luchar contra toda alteración del orden. c) Garantizan cierta estabilidad económica así como un pla neamiento racional que impide o amortigua las crisis periódicas, disminuye la distancia entre las clases sociales, anula la desocu pación y realiza grandes proyectos en beneficio de las masas. Bus can restringir o abolir la libertad económica en sus aspectos per judiciales. d) Refuerzan las leyes penales, tanto sustantivas como adje tivas, las que aumentan la intimidación; la simple sanción de una ley ya tiene la virtud de atraer la atención del pueblo, pues para éste es aquélla la que determina la moralidad o inmoralidad de las acciones; pero no basla dictar la ley para que automáticamente se obtenga, por intimidación, un descenso de la delincuencia; :;e puede lograr mucho sólo si esas leyes son eficaces, es decir, si se cumplen estrictamente; para ello se agiliza el funcionamiento de los tribunales ordinarios, se crean otros especiales y se forma un ambiente en el cual es convicción que el delincuente tiene muchas más probabilidades de ser castigado que de escapar al castigo. Si éste es tenido como segura consecuencia del delito, nada raro que descienda el número de acciones criminales. Por eso, Exner so pregunta con razón, cuánto descenderían los delitos si la gente tu viera la certeza de que a cada uno de ellos le seguiría inmediata e ineludiblemente el castigo establecido (z). e) Aplican adecuadamente las sanciones, lo que no supone simplemente su agravamiento, sino su correlación con la corregibilidad del delincuente. La flexibilidad implícita en estas activi dades es conseguida porque el juez tiene en los países dictatoria les más libertad de acción. En tales países, por la poca consideración que merecen lo* derechos individuales, pueden llevarse a cabo medidas de seguri dad que serían imposibles o muy difíciles en las democracias. Pen semos, por ejemplo, en las ocasiones en que los delincuentes pro (2) V.: Biología Criminal, pp. 197 • 198.
— 293 —
fesionales germanos eran, como medida preventiva, sujetos a de tención indeterminada, así como otros grupos que eran manteni dos, por simple garantía, en estado de reclusión o de vigilancia especial. La esterilización, sobre todo por delitos sexuales, y la castración existieron desde los primeros momentos del régimen na zi y contribuyeron a dificultar y hasta imposibilitar la com isión de algunos delitos (5). f) Educan totalitariamente, buscando formar una conciencia uniforme en todos los habitantes del país; para ello se utilizan to dos los medios de propaganda y se toma en cuenta a todas las edades y clases sociales. Los sindicatos y gremios, los clubes depor tivos, las organizaciones juveniles, la conscripción militar, etc., son grupos que tienden a uniformar la conciencia ciudadana y adap tarla al orden, la obediencia y el respeto por las autoridades cons tituidas. g) Regimentan la vida, la mayor parte de cuyos actos se ha llan bajo supervigilancia de las autoridades. El refuerzo de la po licía y de otros órganos represivos o preventivos, la creación de un derecho penal administrativo amplio, la participación de la po blación entera en el control y vigilancia de la conducta ajena; todo ello dificulta el cometer delitos o el escapar a la sanción consi guiente. La regimentación suele llegar hasta a fijar horas para ciertas actividades, así como límites a las zonas en que uno puede moverse libremente. Como muestra de la eficacia preventiva de algunas reglamen taciones, podemos citar los casos bolivianos en que el Estado de Sitio ha sido acompañado con disposiciones que limitan el hora rio de funcionamiento de lugares de diversión, de expendio de bebidas, etc. Los delitos de riñas y peleas, prostitución clandes tina, etc., disminuyen inmediatamente. h) Asisten a la juventud y a los anormales. Los estados tota litarios no descuidan a la juventud huérfana o mal vigilada por los padres. No sólo se crean orfanatos, sino que las organizaciones juveniles toman al niño desde temprana edad y ofrecen un ambien te en que se educa para la disciplina. En cuanto a los anormales, existen mayores posibilidades que en las democracias, de que sean retirados preventivamente de la vida ordinaria, con un simple trá mite administrativo. Como un ejemplo de este descenso, podemos citar estadísticas referentes a la Alemania nazi; abarcan la etapa inmediatamente anterior a la ascensión de Hitler y a los primeros años de su go bierno (cuadro 1). (3) Sobre la9 sanciones establecidas en los países dictatoriales, pue de verse la obra de Ruiz Funes: Everaelóa del DeBto PoHttea, pp. 251 - 312.
— 294 —
CUADRO
I
(Por 100.000 habitantes responsables, criminalmente condenados)
DELITOS Crímenes y delitos en g e n e ra l.................. De ellos, la juventud . I. Contra el estado y el orden público . II. Contra la persona . III. Contra la propiedad IV. Funcionarios . . . . Fuerza y amenazas con* tra los empleados . Perjurio (falso testimo nio) ........................ Crímenes y delitos con tra la m o ra l.......... A sesinato.................... H om icidio................... A b o rto ........................ Lesiones corporales g rav e s................... Hurto l e v e ................. Hurto g ra v e ................ Apropiación indebida . Atraco y exacción vio lenta ...................... Exacción . . . . . . . . Encubrim iento........... E s ta fa .......................... Falsificación de docu mentos .................. Daños materiales . . . . Incendio doloso..........
Media 1931/32
1933
1934
1936
1.125 592
963 553
761 419
737 404
300 266 556 3,6
273 221 476 3,8
212 174 372 3,4
189 201 344 3,2
36
25
14
13
4,6
5,6
5,2
3,8
26 0,20 0,95 8,1
30 0,32 1,02 7,6
28 0,63 0.7 9
39 0,29 0,5 6.8
66 162 49 78
46 153 49 49
28 120 30 37
32 111 26 29
2,7 2,3 20,3 115
2,6 2,5 21,2 90
1,3 1,9 15 78
U 1,8 12 64
25 21,5 1,3
18 14 1,4
16 8 1
15 9 0,9 («)
(4) Cifras «»signadas por Exner, «b. d t , pág. 187.
— 295 —
Sin embargo, queda como contrapartida el incremento en los delitos políticos. Ello se debe no sólo al hecho de que en los tiempof actuales el ansia de libertad es invencible, sino a que se dic lan toda clase de disposiciones con las cuales se crean nuevos ti pos delictivos, los que pueden ser aplicados generalmente por ana logía. Conductas que en un régimen democrático son lícitas por ser resultado del lógico juego de intereses partidistas, son califi cadas de traición, desacato o sedición en un régimen dictatorial. Todo el nuevo orden es protegido con medidas a veces draconianas. La persona humana es desvalorizada; sus naturales derechos, desconocidos. Sometida al estado, hasta la vida privada —que deja de existir como tal— , El continuo temor de delaciones, ma las interpretaciones, detenciones ante las cuales no caben recursos legales de ninguna clase (s) crea un sistema de represiones inter nas que concluyen o en anormalidades mentales, por causa de al guna tensión insoportable, c en actos de violencia que son una sobrecompensación para el miedo constante en que se vive. Las propias estadísticas de delitos y de detenidos, suelen ser falsas, porque, sólo incluyen a aquellos que han sido condenados por autoridades judiciales. Pero es característico que en los esta-
(S) Es rasgo común que en los regímenes totalitarios exista un orden de garantías para el preso común, pero no para el político, el cual se halla prácticamente indefenso frente al poder del estado. Aun en las apelaciones y ei sistema penitenciario, el reo común resulta un privilegiado en relación con el político; para éste, los campos de concentración) o los campamentos de trabajo forzados o los lugares insalubres de confinamiento, con torturas mate riales y mentales Uenas del más exquisito refinamiento; para aquél, las instituciones modelos, que pueden ser mostradas con orgullo a los visitantes propios y extraños y que son alardes de técnica penitenciaria. Un profesor, refugiado hebreo que huyera de la Alemania nazi, al ser preguntado acerca de las diferencias entre una dictadura y una democracia, se limitaba a comparar hechos de la vida co tidiana; decía: "Si aqui —país democrático—, alguien golpea a mi puerta a hora desusada, mi familia siente fastidio, sobre to do si los golpes cortan el sueño; todos conjeturan: quizá un tele grama; o el lechero que ha venido más temprano que de costum bre. En Alemania, apenas se oía el timbre en la noche, mi espo sa y mis hijos saltaban de la cama, se abrazaban a mis piernas, pálidos de terror y temblando; yo mismo estaba en iguales con diciones, pese a mis antecedentes de oficial que en la primera guerra fue condecorado por su heroísmo. Al fin: un vecino que queria una aspirina. Pero la experiencia era suficiente para que no se durmiera el resto de la noche. Ahí tienen Uds. la diferen cia entre la democracia y la dictadura” .
— 296 —
dos dictatoriales, al lado del Derecho Penal administrado por los jueces, se forme un derecho penal policial, cuyas sancione* son aplicadas por las policías, a las que conceden una inmensa ampli tud para proceder en condiciones de “peligro social o político", sin temer la censura o intervención de los tribunales ordinarios. Los campos de concentración y de trabajo forzado, es corriente que estén llenos de personas cuyo destino ha sido decidido por la po licía política, contra cuyas resoluciones no cabe recurso alguno. Otras veces, ni siquiera existe un derecho penal administrativo: basta la mera costumbre o el abuso de liecho que no puede ser contenido por las víctimas. Esta intervención omnipotente trae por necesaria consecuen cia la comisión de delitos por los vigilantes y por los partidarios del gobierno; no existe ni la más remota posibilidad de denunciar eficazmente los excesos que cometen y que se resuelven muchas veces en lesiones, mutilaciones, violaciones y hasta muertes. Po ro, ¿quién denunciará a tal o cual guardia o al jcl'e de campo? Es tos delitos —que los hay a millares— , lo son desde el punto de vista del ordenamiento jurídico aún de las dictaduras, pero esca pan de las estadísticas. Como escapan todos los delitos de funcio narios, sobre todo altos; por lo menos mientras otros más altos no denuncien el caso. Piénsese, por ejemplo, que en los últimos tiempos se ha de nunciado la “desaparición” de cerca de veinte mil personas sólo en el denominado Cono Sur de Sud América. Naturalmente, tales delitos no quedan consignados en las estadísticas ni sus autores son enjuiciados. Por lo demás, las autoridades no brindan ningu na ayuda, no hacen ningún esfuerzo para que tales culpables sean descubiertos. El orden externo, impuesto por la tuerza y el temor, no trae por consecuencia la aparición de una disciplina de hondo funda mento interno. Si aquella disciplina falla, los deseos largo tiempo reprimidos explosionan como el agua largo tiempo contenida por un dique; testigos las reacciones producidas en los países dicta toriales, cuando el régimen cae. La vida efe continuo temor quita el sentido de responsabili dad personal o lo atenúa; la formación de dicho sentido supone ejercicio de la libertad. De ahí la delincuencia que se presenta, sobre todo en los jóvenes que, acostumbrados sólo a obedecer y a ser llevados de la mano por las autoridades, no saben cómo actuar cuando deben obrar por propia iniciativa. La enorme ola de de lincuencia que se presentó en los países dictatoriales al concluir la última guerra —y cuyas cifras exactas o aproximadas probable mente nunca serán conocidas— ha sido una prueba aleccionadora.
— 297 —
Dentro del proceso de desmoralización personal que se da en las dictaduras, desempeña gran papel la adulación de los jefes —pese a las creencias internas de cada uñó— y la necesidad de someterse a los dictados del partido, inscribiéndose obligadamen te en él, para poder sobrevivir y para evitar ser víctima de abusos y de represalias continuos. A la luz de estas razones hay que examinar las estadísticas arriba mencionadas sobre delitos comunes y al evaluar las que en seguida se dan (cuadro II) sobre la delincuencia política en el Tercer Reich. CUADRO
II
Número de delitos DELITO 1. 2. 3.
Crímenes y delitos contra el estado, orden público, religión, en total .. Alta traición, preparación a la alta tra ic ió n ............................................ Crímenes y delitos contra las órde nes del Presidente del Reich: a) En la lucha de disturbios polí ticos, etc. . . .................... .......... b) Contra el terror p o lític o ........ c) En defensa del pueblo y del es tado ............................................ d) Contra la traición en el pueblo alemán y las maquinaciones de alta tra ició n ............................... e) Para la defensa de ataques insi diosos contra el gobierno de la Revolución N acional................
1932
1933
151.961
137.084
230
1.698
11.547 291
1.128 66
—
3. 133
— .—
954
— .—
3.794 (6)
(8) Estadística» consignadas por Exncr, ib. clt., pág. 180. La tarea de aclarar conceptos ambiguo«, como los da ’‘ataques Insidio sos'*. “defensa del pueblo j del estado” , corresponde al Dere cho Penal, el que nos dirá que esa ambigüedad es intenciona da. Para una visión de la tipíflcadón del delito en loa países to talitario«, puede verse; Huí* Fuñe«, ob. ett., pp. 167 - 290. —
298
—
Este método, de comparar la delincuencia dentro de un mis mo país, que atraviesa por distintas etapas políticas, ofrece flanco a la crítica. Cada régimen se esfuerza por ocultar las cifras que le sean desfavorables. Lo mismo puede decirse cuando se trata de comparar la de lincuencia en regímenes imperantes en distintos países. Tampoco las estadísticas son confiables y, a veces, ni existen. Hay países dictatoriales que hace tiempo arguyen que han poco menos que eliminado la delincuencia; pero no proporcionan datos probatorios. Cuanto se ha dicho de los regímenes autoritarios se refiere, desde luego, a auténticos sistemas, a algo orgánico que correspon de a ideologías bien determinadas. No a los casos, frecuentes en América Latina y otras zonas subdesarrolladas, en que no hay dic taduras sino simples tiranías personales o de grupo, sin sistema ni ideología. Estos casos suelen combinar lo peor de todos los re gímenes políticos. 3.— DEMOCRACIA Y DELITO .— Al revés de lo que su cede en las dictaduras, en la» democracias aumentan los delitos comunes mientras disminuyen los políticos. Las razones para esta inversión son deducibles en buena parte de las que se dieron para explicar la delincuencia en los estados totalitarios. Sin embargo, pueden agregarse algunas, que luego se enumeran, así como insis tir, por la importancia que tienen, en otras que el lector pudo in ferir por sí mismo. Podemos enunciar así las causas que provocan los caracteres del delito en las democracias: a) Libertad comercial e industrial, que provoca competencia la cual no siempre es llevada por caminos legales; la ambición y el deseo de dominio llevan a guerras verdaderas, de las que no quedan excluidos los medios violentos. La paulatina eliminación de los más débiles da lugar a la constitución de trusts y carteles generalmente prohibidos por ley; pero el poderío económico es muchas veces tal, que posibilita el librar luchas contra el propio estado, buscando burlar sus leyes. El ejemplo de la Standard OH en los Estados /Unidos, ofrece muchas enseñanzas a este respecto. b) Inestabilidad económica, que no puede ser controlada de bidamente por las reglamentaciones parciales dictadas, y que con duce a la aparición de crisis periódicas, con sus fenómenos de po breza, desocupación, migraciones, etc. c) Inestabilidad social por las frecuentes luchas entre patro nos y obreros, entre sindicatos y empresas; estas contraposiciones dan lugar a la comisión de muy variados delitos, que van desde la simple desobediencia a órtlenes legales, hasta asesinatos y des — 299 —
tracciones (7). Esta inestabilidad se d^be en buena partcr a que en las democracias liberales tienden a agrandarse las distancias que separan a las distintas clases. d) Poca vigilancia por los intereses del Estado, explicable doiide predomina el individualismo; por eso suelen cometerse defrau daciones y malversaciones en mayor cantidad. e) Corrupción administrativa, lo que ocasiona desconfianza del público en la administración en general, pero especialmente en la de justicia y en la policía. En gran parte, esta corrupción pro viene de la altemabilidad en los puestos públicos; cada político o funcionario echa mano de toda suerte de influencias y malos ma nejos para lograr el apoyo inclusive de los criminales, para con servarse en el puesto; se crea un verdadero sistema de do ut des, en que los políticos reciben apoyo electoral a cambio de granje rias o impunidades (s). Desde luego, también existe una corrupción administrativa en las dictaduras; pero en éstas no se debe a la necesidad de asegu rarse cargos ante elecciones en que se juega todo, sino precisa mente a la omnipotencia de los funcionarios que, mientras cuen tan con el apoyo de sus superiores, se creen impunes y cometen toda clase de atropellos y exacciones; el dictador y sus secuaces suponen una protección tan segura como la de los caciques políti cos; pero en las democracias nunca faltan críticas públicas. f) Mayor inestabilidad política, consecuencia de las periódi cas elecciones; ellaS suelen suponer cambios a veces grandes en las nuevas concepciones del gobierno, en sus ideales, en sus obje tivos prácticos y en sus medios. g) Mayor inestabilidad jurídica, consecuencia de la anterior, pues cada renovación supone un cambio en el régimen jurídico nacional. En este aspecto, las dictaduras muestran mayor estabi lidad. h) Mayor agitación electoral, como fuente de delitos. En las dictaduras, las. elecciones suponen una ratificación de lo que ha (7) V.: Tannenbaum: Crbne and tbe CommunUy, pp. 36 y ss. (8) Para darse una idea de los extremos de podredumbre política a que puede llegarse en las democracias, V.: Id. Id., especialmen te los capítulos V: “Política y Delito” y VI: "Política y Poli cía"; la descripción de los vicios democráticos es tan viva y franca como sólo puede permitirse en una democracia. Bames y Teeters insisten en lfis intimas relaciones existentes entre la política norteamericana, el gangsterismo y el vicio comercia lizado del cual aquél oftiene sus mejores ganancias, V.: New Horizons in Criminology, pp. 65 - 76. "Es más fácil que un rico entre en el reino de Ion cielos y no que un policía de una ciudad grande sea honesto". (Id. id., pág. 258).
— 300 —
decidido el partido. En las dem ocracias las elecciones son realmen te tales; de ahí las fuerzas que se contraponen» a veces violenta m ente, por obtener el triunfo. Fraudes electorales, coh echos, inti m idaciones, están lejos de ser raros. i) Libertad d e expresión que da lugar a críticas, insultos, ca lum nias, etc., con su secuela d e juicios y de duelos Ó , delitos que pueden darse por inexistentes en las dictaduras, al m enos por es tas razones. j) D escuido de las generaciones jóvenes, sobre las cuales las autoridades ejercen una supervigilancia m ucho m enos estricta y a la cual suelen prestarse m enos atenciones, principalm ente del tipo educativo, que en las dictaduras. k) Garantías individuales a veces exageradas y que impiden o dificultan la realización de una adecuada política crim inal. A que llas perm iten que delincuentes profesionales; queden im punes en virtud de su habilidad. Por ejem plo, no ha dejado de causar se rias reflexiones del hecho de que un contrabandista y jefe de ase sinos tan notorio com o Al C apone, terminara su vida en la cár cel. . . condenado por evasión de im puestos. Son esas garantías las que dificultan, principalm ente, ia aplicación de m edidas de se guridad en gran escala. Y las que se aplican siem pre lian de tener en cuenta el principio in d u b b io pro reo. Pero los delitos políticos dism inuyen; sobre todo aquéllos no vinculados con la defensa del estado com o tal (ejem plo, el de se dición o resistencia a las autoridades), sino los creados en defensa de tal o cual partido o ideología. Las actitudes, y no sólo ideas discrepantes y de oposición, existen, pero no se hallan cubiertas por el D erecho Penal; con lo cual se da una causa formal que ex plica el escaso núm ero de este tipo de conductas. La persona humana obtiene una valoración más alta, así co mo su libertad, en todo lo que no dañe a la sociedad; esle daño es concebido dentro de lím ites más estrechos que en las dictaduras. Las contrarias ideas políticas, sociales y económ icas dan lu gar a luchas de propaganda o electorales que significan una salida legal para las propias ideas.
(9) Lo que las estadísticas digan al respecto, sin duda está muy por debajo de la realidad; los politicos aludidos se hallan tan acos tumbrados a la propaganda injuriosa que no reaccionan ante ella a menos que se trate de asuntos muy graves: la mayor par te de estos delitos quedan así, impunes. Lo mismo dígase de los duelos: la mayor parte de las legislaciones consideran que ta les conductas son delictivas; pero nadie se preocupa de llevarlas ante los tribunales, porque hoy se han convertido en luchas ino fensivas.
— 301 —
La vida se desarrolla dentro de una normalidad mayor por que no existe temor ante abusos de las autoridades y, en todo caso, existen mecanismos legales para recurrir contra ellos. Estas razo nes son tanto más de tomar en cuenta, si el número de delitos po líticos en las democracias, se aproxima mucho a las estadísticas, pues casi todos ellos son sentenciados por autoridades judiciales y van a parar a aquéllas; las democracias no han engendrado un Derecho Penal Administrativo comparable en extensión al de los países totalitarios (10) y (")•
(10) Por desgracia, en los últimos afios, también los regímenes demo cráticos han comenzado a dar impulso a este Derecho Penal Ad ministrativo, generalmente sujeto a lo que digan autoridades policiarias o especiales; ante estas aberraciones, poco p u ed a apli carse las garantías procesales consignadas, en el derecho común. (11) Para todo este capitulo consúltese, sobre todo, Exner, ob. dt., pp. 183 - 202.
— 302 —
C A P IT U L O
OCTAVO
QUERRAS Y REVOLUCIONES 1.— ALTERACIONES SOCIALES EN EL ESTADO DE GUERRA.— La lucha armada entre dos o más estados, que re cibe el nombre de guerra, causa profundas alteraciones en la mar cha normal de la sociedad. Los factores capaces de impulsar al de lito varían no sólo en relación con los tiempos de paz, sino tam bién Kgún sean las etapas de guerra. Para juzgar adecuadamente la delincuencia en estos períodos excepcionales, es preciso tomar en cuenta varías consideraciones. La guerra supone un cambio total de la actitud del hombre frente a grandes grupos de sus semejantes. La civilización impli ca un proceso de inhibición del odio y de sus manifestaciones vio lentas; aquél, cuando existe, halla vías de salida compensatorios que no atentan contra la integridad física o la vida del adversario: por lo menos, si.se producen estas conductas ellas son censuradas por la comunidad y castigadas por los tribunales. En cambio, du rante la guerra, el odiar se convierte en un deber patriótico; el matar es un recurso necesario y si se realiza en gran escala puede convertirse en causa de fama; el que se niega a odiar merece el ca lificativo de débil o cobarde; el que rehúsa matar es fusilado por traidor. Así, los daños por los cuales normalmente se iría a la cár cel, en la guerra merecen alabanzas. Todos se horrorizan si uh hombre mata a cinco personas o dinamita una casa en tiempo de paz; pero está dispuesto a aplaudirlo si aniquila a un ^batallón, incendia una fábrica o desmenuza una ciudad del enemigo. En
— 303 —
otras palabras, la guerra se basa en la creación de hábitos total mente contrarios a los propios de la vida normal en sociedad. La civilización también ha significado el mayor respeto por la persona humana frente a los intereses del grupo y la constitu ción de una escala racional de valores; la guerra los altera y tien de a mecanizar a los hombres y mujeres, sometiéndolos a una dis ciplina externa que es difícil de soportar por largo tiempo. Lo anterior es tanto más digno de ser destacado hoy, cuando la guerra no alcanza sólo a pequeños ejércitos nacionales. Ahora, el frente absorbe a millones de hombres en lo mejor de la edad, los que abandonan familia y bienes. La retaguardia participa en el esfuerzo bélico, no sólo porque contribuye a sostenerlo median te la fabricación de armas y municiones, sino porque los ataques del enemigo se extienden a las ciudades e industrias que son co mo el nervio impulsor de las actividades en el frente de batalla. La existencia de tales industrias, capaces de muniF de recursos a los ejércitos por largo tiempo, la constitución de reservas adies tradas que abarcan a millones de hombres, causan la prolonga ción de las guerras por años, inclusive cuando las fuerzas de los contendientes son desproporcionados entre sí. La creación de industrias bélicas, de centros de adiestramien to militar y de embarque, los traslados de tropas y la evacuación de lugares peligrosos, ocasionan olas migratorias que involucran a grandes sectores de la población, los cuales, una vez concluida la guerra, tienen que volver a su lugar de origen, ocasionando nuevas olas migratorias. La economía queda trastornada pues debe colocarse al ser vicio del esfuerzo guerrero; se dejan de fabricar productos de paz; los puestos de los movilizados son llenados por mujeres, ancianos y adolescentes. Eso no sólo causa alteraciones durante la guerra, sino principalmente en la etapa de readaptación postbélica. Los salarios se elevan, pero por escasez de mano de obra; cosa que suele alterarse al producirse la desmovilización. En momentos tan irregulares, no es posible pedir gran exac titud a las estadísticas en las cuales no ingresan, desde luego, lo? innumerables delitos cometidos por las fuerzas armadas o dentro de ellas, ya sea contra el enemigo o contra los propios. Las únicas que podrán servirnos de guía, son las estadísticas referentes a los delitos cometidos por los civiles y contra las disposiciones pena les corrientes (*).
(1) Para un análisis de estas alteraciones, v.: Hentig, Criminología, pp. 391 - 404 y Ruiz Funes: Conferencias, pp. 176 -177.
— 304 —
2.— FLUCTUACIONES DE LA DELINCUENCIA DURANT E L A GUERRA.— Observaciones qiie se han llevado a cabo ya por más de un siglo y que se han tomado más detalladas en la primera y segunda guerras mundiales, han mostrado que en ge neral, la delincuencia sigue las mismas lineas en cuanto a fluc tuaciones cuantitativas y tipos de delitos. Sin embargo, hay algu nas variaciones. Hay que tener en cuenta, además, que las esta dísticas pueden contener muchos errores debidos a las más varia das causas; por ejemplo, a que los policías son movilizados y, por tanto, se descubren menos delitos, o a que surgen ambientes de gran tolerancia o intolerancia respecto a tales o cuales delitos. Léauté ha hecho notar que la gráfica de la evolución cuan titativa de la delincuencia tiene la forma de una “V ” mayúscula (2). Se parte de un determinado nivel de preguerra, al comenzar la guerra hay un descenso considerable, pero luego un alza continua que puede llevar y muchas veces ha llevado, a que el brazo de recho de la “V” sea más alto que el del izquierdo o del comienzo de las actividades bélicas. Esta alza sé da principalmente en la delincuencia juvenil, luego, en la femenina y, en menor propor ción, en la de los ancianos o personal no movilizado. Al iniciar la guerra, la delincuencia disminuye notoriamente. Ello se debe a que la movilización retira de la circulación a mu chos delincuentes profesionales o simplemente reincidentes y ha bituales, al mismo tiempo que arrastra a la población masculina precisamente en los períodos vitales en que muestra mayor incli nación al delito. Existe un gran entusiasmo que unifica al país y ahoga los sentimientos egoístas. La situación económica no ha desmejorado, sino todo lo contrario: existen aún artículos de pri mera necesidad en cantidad suficiente, las destrucciones no son grandes, las industrias de guerra crean un auge económico repre sentado por altos salarios y por la absorción de todos los desocu pados. Inclusive mujeres y adolescentes participan del auge, por que son llamados a reemplazar a obreros y empleados moviliza dos; por su parte, éstos tienen asegurada la satisfacción de sus principales necesidades. Lo que se ha tenido que padecer aún no es tanto como para que las perturbaciones mentales aparezcan en cantidades mayores que en tiempo de paz. Pero el tiempo pasa y poco a poco el desánimo cunde en los sectores menos resistentes de la población: primero entre los niños y adolescentes y luego entre las mujeres. Los primeros ven a su hogar desquiciado, tienen que ser iniciados en el trabajo prema-
(2) V.: Léauté: Crlminologie et Science Pénltead*tre, pág. 210.
— 305 —
furamente y son más afectados por la propaganda bélica. Si sus hogares son bombardeados, sufren graves shocks nerviosos. Las industrias son destruidas o transformadas para la producción d : guerra con lo cual escasean los artículos de consumo civil; las mu jeres tienen que conseguirlos para mantener al hogar y eso las lleva a cometer actos ilegales. Por su parte, todo sistema de racionamiento hace aparecer enseguida un mercado negro, con su secuela de falsificaciones de cupos, corrupción de funcionarios públicos, primeras protestas con tra aquellos a quienes se consideran privilegiados, etc. Se firman contratos para el aprovisionamiento de armas, mu niciones y alimentos o ropa para los soldados; ellos son rápidos medios de enriquecimiento —que, al ser notado por el pueblo, incide contra el entusiasmo guerrero del mismo— a través de com pra - venta de influencias y, a veces, de graves delitos porque las provisiones implican no sólo estafas económicas, sino peligro pa ra los propios soldados y las operaciones que llevan a cabo (J). Los obreros, especializados o no, tienen que trasladarse a los lugares donde funcionan •las industrias privilegiadas det momen to, lo que ocasiona gigantescas migraciones. Comienzan a aparecer las primeras influencias de la guerra en las anormalidades mentales; ellas se extienden a la población civil que vive bajo la continua presión de la propaganda, cuando no de los bombardeos enemigos. Algunos meses más y surgirán los primevos síntomas de des aliento. La crisis de artículos agrava los delitos anteriores. Niños y jóvenes llegan a dar cifras altísimas de delincuencia. Las muje res y funcionarios se ven cada vez más tentados a ella. Los mejo res optan por la política de resistir resignadamente a los saci'ficios impuestos. Crece el número de enfermos mentales. La insegu ridad por el mañana, inclusive por si se vivirá o no para verlo; las largas abstenciones sexuales en los soldados, la continua pro paganda sobre sus sacrificios, lleva a muchas mujeres, sobre todo jóvenes, a contribuir con su pudor al esfuerzo bélico; de ahí el aumento de delitos sexuales (4), de los cuales, dado el espíritu del momento, llegan a las estadísticas, por haber sido denunciados y condenados, una proporción menor a la de los tiempos de paz, que ya es baja. La desmoralización general cunde por los nume rosos casos de adulterio.
(3) Pueden verse datos en Bames y Teeters: New Horizona in Ciimlnotogy, pp. 52 - 53. (4) V.; Ruíz Funes: Conferencias, pp. 185 - 186.
— 306 —
Después de años de soportar la tensión, el escepticismo cun de; las destrucciones y muertes son cada vez más numerosas; la crisis de artículos de consumo se agudiza; el patriotismo se res quebraja poco a poco y aparece la necesidad de reprimir fuerte mente el desaliento: fusilamientos y encarcelamientos están a la orden del día. Se ejerce cada vez menos vigilancia sobre la juven tud y los funcionarios corrompidos. En los países que llevan las de perder, surgen los primeros conatos de revolución. La reta guardia se llena de mutilados y de anormales mentales. Luego vie ne la distensión, en los últimos momentos de la lucha. El retomo a la paz, suele no ser tal. Si bien han cesado los combates, los hombres que han vivido por años en un ambiente de odio y violencia, tienen dificultad para cambiar de la noche a 1a mañana su actitud mental para readaptarse a la sociedad nor mal (5). En los países vencidos hay revoluciones, cambios de gobier no, desorden y amargura. En los vencedores, desilusión ante los resultados conseguidos, siempre menores que los que se esperaban. Hay Una violenta crisis por la readaptación de la producción; las industrias prescinden de sus obreros muy jóvenes y de las mu jeres, para reacomodar a sus trabajadores que vuelven del frente. Las familias quedan truncas en gran escala. Se producen gigan tescos movimientos migratorios de retorno al lugar de origen; mi graciones que ya no tienen como perspectiva los altos salarios y (5) "Sabemos poco de la psicología y de la sociología del odio. En la evolución humana, el odio se ha desvanecido gradualmente hasta el punto que sólo sirve para raras emergencias. Pero el mecanismo existe todavía y puede ser puesto en función. Con permiso oficial e incitación a odiar, volvemos con fruidóq a nuestro pasado espiritual. Los que están m is próximos a las ¿ta pas pasadas de desenvolvimiento mental vuelven a caer en ellas antes y permanecen asi más tiempo. El odio tiene tendencia a hastiarse de los objetos gastados y pedir estímulos cada vez más fuertes, como una droga. Cuando ha pasado la guerra y no que dan enemigos a quienes odiar, comenzamos a odiar a algún otro. Ese es el momento de iniciar una cura de odio por la retirada; pero los hombres de estado temen los síntomas de la abstinen cia y no se ha desarrollado todavía una técnica para reducir las dosis diarias de la droga mental. Resultan de ese estado de co sas la intranquilidad interior y los movimientos revolucionarios. Uno de los efectos menores es la desorganización social. “Otra efecto de la guerra —escribió un juez—, fue la amplia disemi nación del odio. P ara fines de conveniencia, fue creado el odio y alimentado cuidadosamente contra el enemigo. Los aeres hu manos, encerrados en el odio, no tuvieron dificultad para dirigir luego esa emoción a los que tenían más cerca” Hentíg: Cri minología, pág. 396.
— 307 —
la ocupación segura, sino el paro y la miseria. Aun en los países vencedores hay fenómenos de inflación y de trastornos sociales; esos síntomas se dan centuplicados en los vencidos. Los frentes de combate y la abolición dé los frenos en la po blación civil, desencadenan olas de delincuencia, en parte por las condiciones sociales alteradas; en parte, porque son reintegrados a la circulación los delincuentes profesionales que fueran retira dos de ella al comenzar la guerra; en parte, porque las anomalías mentales han aumentado en el seno de la población (6). Es preciso, sin embargo, dar, de manera general, más impor tancia a los factores sociales, en los cambios cuantitativos y cua litativos que la guerra produce. Hay autores que se inclinan a ha cer resaltar, entre tales factores ambientales, a los económicos (7): otras, insisten especialmente en tos familiares. Ya Exner vio que la guerra puede dividirse en varios perío dos distintos: refiriéndose a la guerra de 1914-18 consideró que, desde el punto de vista criminológico podía dividirse en cuatro etapas: “la época del entusiasmo patriótico, en el otoño de 1914, con su descenso de la criminalidad conjunta; la época del cumpli miento del deber y del “resistir”, con iniciaciones de desmayo en la juventud; la época del cansancio y fatiga, con su tendencia al empeoramiento y con los primeros relámpagos del movimiento de insurrección, en alza continua; la época del derrumbamiento po lítico y militar, con la catástrofe económica que sigue a ello, épo ca en la que se inicia una ola gigantesca de criminalidad hasta la estabilización de la moneda” (8). El esquema de clasificación dado por el autor germano puede ser utilizado para casi todas las guerras, mutatis mutandis. Puede aplicarse, con los retoques necesarios, inclusive a los países ven cedores. Las oausas anteriormente expuestas, con su distinto peso se gún el momento de que se trate, ocasionan las variantes estadísti cas propias de la guerra en cuanto al número y calidad de los deli tos y de los delincuentes. Vamos a dar algunas de esas estadística^. (6) Para las influencias que cambian en la guerra a los civiles y militares, puede verse: Mira y López: Psiquiatría en la Gaerra; especialmente las pp. 25 - 31. En cuanto a las psiconeurosis, los factores que a ellas conducen y sus características entre los ci viles y militares, extensamente en Gillespie: Efectos Psicológi cos de la Guerra en los Civiles y en los Militar**, pp. 152 -174. (7) Asi, por ejemplo, Parmelee: Criminología, pág. 108. Para Mezger, entre las causas de la delincuencia en estos periodos, “el peso decisivo yace en e! momento económico” ; Criminología, pág. 214. (8) Resumen de Mez¿er: ob. clt., pág. 213.
— 308 —
no sin antes volver a recordar que, en realidad, los delitos aumen tan más de lo que dicen las estadísticas; escapan a éstas los sol dados que cometen delitos comunes y no son sancionados; los de litos militares. Las policías y los jueces relajan su severidad hacia los delitos comunes para centrarla en los que pueden dificultar la buena marcha de la guerra C). Podemos comenzar con el cuadro 1, referente a la delincuen cia alemana de la primera guerra mundial. “CRIMINALIDAD EN LA GUERRA DE LOS EXENTOS DEL SERVICIO” (Sin transgresiones contra las prescripciones de guerra) DELITO
1912/13 media
1914
1915
1916
1917
46.902 284
63.127 261
80.402 329
95.701 320
1.346
1.168
1.126
786
5.680 14.544
5.134 29.271
5.543 36.493
4.400 44.806
1.295 1.488
2.410 1.720
3.027 2.496
4.185 2.828
13
276
450
443
90.058 1.047
77.870 943
75.397 986
3.017
3.123
2.524
I. La Juventud Crímenes y deli tos en general 54.565 Resistencia . . . 365 Delitos contra la moral . . . . 1.388 Lesiones corpora les graves . . 6.682 Hurto leve . .. 22.996 Encubrimiento 1.449 le v e .............. Estafa ............... 1.786 Delitos de los fun cionarios. . . 10 II. Las mujeres Crímenes y deli tos en general Resistencia . . . Delitos contra la moral . . . .
86.400 102.808 1.224 1.256 2.431
1.699
(0) Sobre este problema: Booger: b tr a d s c d h a U Cr&nlMtagíi: pftg. 170.
— 309 —
Lesiones corpora7.106 les graves . . Hurto leve . .. 19.-185 Encubrimiento 2.419 le v e .............. E sta fa .............. 3.824 Delitos de los fun cionarios. . . 43
6.107 16.572
6.454 21.176
7.107 25.453
6.189 37.735
2.195 3.461
3.054 3.563
4.862 4.371
7.734 4.774
45
67
162
409
32.113 1.032
27.418 881
28.045 658
25,346 550
1.054
980
862
438
3.714 2.353
3.379 3.017
3.340 3.540
2.718 4.656
239 1.224
633 949
945 1.024
1.370 857
109
128
217
III. Hombres de más de 50 años Crímenes y deli tos en general 36.954 Resistencia . . . 1.055 Delitos contra la moral . . . . 1.530 Lesiones corpora les graves . . 4.333 2.804 Hurto leve . . Encubrimiento 499 le v e .............. E sta fa .............. 1,319 Delitos de los fun cionarios. . . 118
296 O2
Antes de seguir adelante, se pueden hacer dos observaciones a las cifras anteriores. La primera toca a los delitos contra la mo ral, que aparentemente disminuyen mucho en cantidad; es muy probable que ello se deba a que la especial moral existente en tiem po de guerra toma más tolerante a ta gente en este aspecto, sien do denunciados y condenados menos actos de este tipo. La segun da se refiere * delitos propios de funcionarios; el aumento de ellos, en las categorías correspondientes a la juventud, las mujeres y los mayores de 50 años, no depende sólo de que existen mayo res ¿citaciones, sino de que esos tres sectores de población con tribuyen entonces con mayor porcentaje de funcionarios. El movimiento de la criminalidad general, siguió las mismas líneas en otros países europeos, según puede notarse por las si guientes estadísticas, en las cuales el número índice 100 corres ponde a 1915. (10) Exner, *b. clt, p&g. 188. — 310 —
Año
Inglaterra
1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
100
100
90 80 81 90
67 53 59
88 88 102
Francia
68
83 93 98 (1!)
En la segunda guerra mundial, se ha notado un alza más rá pida y aguda después del descenso inicial. En general, los índices de la preguerra habían ¡.ido superadas al mediar la guerra {‘-) . 3 — DELINCUENCIA INFANTIL Y JUVENIL.— Un ca pítulo que merece lugar aparte es el de la delincuencia infantil y juvenil. Es la que más pronto vuelve a los niveles de paz, para luego superarlos ampliamente, dejando muy atrás a la delincuen cia de los otros grupos de población. Si eso ya se hizo evidente en la primera guerra mundial, el fenómeno resultó mucho más desolador durante la última, por las especiales características que asumieron las operaciones bélicas, los bombardeos y la participa ción de la población civil en el esfuerzo industrial. Para el año 1943, la delincuencia juvenil femenina en los Estados Unidos subió, en cifras generales, en un 57,4% siendo el incremento más notable en delitos contra la propiedad y contra la moral; en este último tipo delictivo, el aumento llegó al 69,9%. Tomado el incremento medio de varones y mujeres menores de 17 años, aquél fue del 19,9% (■’). A continuación damos las cifras de delincuencia infantil en los cinco barrios de Nueva York; las últimas cifras de la derecha se refieren a los tinco primeros meses de 1944; las otras dos co lumnas reproducen la criminalidad por igual período en los años anteriores:
(11) Cifras consignadas por Hentig, ob. cit., pfig. 405. (12) Barnes y Teeters, «b. ctt., pp. 981 - 982. (13) V.: Léauté. ob. ctt., pp. 254 - 270.
— 311 —
BARRIO
Manhattan Brooklyn Bronx Queens Richmond TOTALES
1942
1943
1944
761 752 358 233 58
955 962 577 331 72
1.027 1.020 615 353 51
2 .1 6 2
2.897
3 .0 6 6 (14)
En Inglaterra y Gales, en 1939, el número de delincuentes ocho y dieciséis años, llegó al total de 30.543; para 1942, tal se elevó a 38.181, o sea un aumento del 25% . Si se toma menores de 17 años, en Inglaterra hubo un incremento del <«). Las razones que se han dado para estos aumentos, están re lacionadas con las condiciones que provoca la guerra. En prim er lugar, se halla el desplazamiento de las poblacio nes. EUo sucede no sólo porque tienen que acompañar a sus pa dres en las migraciones ocasionadas por el surgir de algunas in dustrias y la paralización de otras, sino porque cuando los niños habitan en ciudades sujetas a peligros de bombardeos u otros sí mil ?qs, son evacuados en grandes cantidades. La evacuación pro voca tipos especiales de reacciones; se rompen las relaciones nor males con la familia, lo que causa traumas psíquicos; los niños experimentan incomodidades internas porque caen en casas de asflo u hogares de distinta situación social, lo que implica la ne cesidad de adaptación a nuevos cánones de conducta, adaptación que no siempre es posible o querida; a ello hay que agregar la ines tabilidad emocional derivada de las relaciones con los nuevos "pa dres” y "herm anos” en el hogar que recibe a los evacuados (l6). El hogar se encuentra relajado y destruido; el padre, en las fuerzas armadas y la madre, en las fábricas. Esto acarrea la falta de vigilancia y de control, precisamente en momentos en que otras agencias educativas reducen sus actividades, como sucede con las entre cifra a los 41%
(14) Datos consignados en Abrahamsen: Delito y Psique; pág. 199. (15) Id. M., pág. 200. (18) Para un estudio detallado de los fenómenos experimentados por la evacuación, v.: Freud (Ana) y BurBngham: La Guerra y lar attas, pp. 37 - 00; alli se dan casos concretos,
— 312 —
escuelas, cuyos profesores van también a las fuerzas armadas o a las auxiliares. “ La desintegración de la familia provocada por la guerra, priva al niño de la atmósfera natural necesaria para sü desarrollo mental y emocional0 (1T). Pero aunque la familia se conserve unida, por excepción, 5a vigilancia y la disciplina se relajan. Existe entre los padres y en tre los profesores y las autoridades, el criterio de que es necesario pasar por alto algunas faltas de niños y jóvenes, las que en tiem pos normales hubieran ocasionado reacciones disciplinarias. Dé ahí esa sensación de libertad de que gozan en la guerra todos los menores y que generalmente no usan bien, por carecer de la for mación adecuada. Las escenas de destrucción y de muerte ya no se reducen a los campos de batalla; los menores tienen que asistir a derrumbes, incendios, mutilaciones, muertes lo que no sólo ocasiona una exci tación nerviosa exagerada para organismos no totalmente forma dos, sino que provoca estados de angustia y desequilibrios emocio nales de variada especie (18). La ausencia de vigilancia, la relajación disciplinaria y el uso indebido de la libertad dan sus peores resultados cuando el ado lescente es ocupado en las labores de guerra. Eso es frecuente por la movilización de los adultos; aquéllos, entonces, no sólo poseen libertad, sino medios económicos muy superiores a los normales y, no sabiendo en qué manera normal invertirlos, y alentados por el relajamiento moral propio de estos períodos, buscan una vida alegre, llena de emociones prematuras, en que el sexo, el alcohol y las drogas desempeñan un gran papel. La situación es tanto nías propicia, por cuanto los centros usuales de diversión y pasatiem pos: teatros, estadios, parques, etc., se hallan cerrados o dedica dos a otros fines. Además, la propaganda de guerra, con sus prédicas de odio y de intolerancia, de vida fácil y de culto al héroe, deforman la mentalidad juvenil y crean nuevas barreras para reintegrarse a la vida de paz. Hay todavía otras razones que podrían apuntarse. Por ejem plo, la destrucción de habitaciones por los bombardeos, así como la acumulación de población en ciertas ciudades, ocasionan fatal mente promiscuidad; la misma situación se da en la vida de los
(17) M. id., pág. iu; sobiE la influencia de la familia, v.: pp. 13 -17. (18) V : Id. W., ;p . ¡S5 -35.
— 313 —
refugios, donde hay ocasiones para llevar a cabo o iniciar actos de pequeños hurtos o contra la moral; lo mismo puede decirse de los oscurecimientos (1J). 4.— LAS R EVO LU CIO N ES .— O tro fenómeno, que inter fiere la marcha normal de la sociedad, es la revolución. Estas alteraciones sociales llamaron la atención desde hace tiempo por sus relaciones con el delito. En principio, toda revolución es un delito, prefigurado como tal en las disposiciones penales. Pero ya desde hace tiempo se vio que el problema no era tan fácil, como no lo es en todos los actos que son, de manera general, calificados como delitos políticos. En estos, parece existir una relatividad tal, que el definirlos de manera exacta ha sido siempre un problema para los penalistas (;0'. Ya Lombroso intentó poner orden en estos problemas (21). Para él y para Laschi, el espíritu humano está transido de miso neísmo, de odio a las innovaciones en todo orden, incluyendo al político (32); el filoneísmo no es sino una excepción. Por eso, las sediciones y revueltas son delitos que chocan contra la sociedad. Pero los autores hacen una distinción entre lo que es revolución y lo que es una revuelta o sedición; la prim era no es sino el últi mo momento de una larga evolución social a cuyas necesidades responde, es como el nacimiento después de la gestación; la se gunda es una mera alteración del orden que no corresponde a las bases sociales del momento; es una anormalidad en la marcha de la sociedad, mientras la revolución no es sino evolución acelera da (2]); por eso, la revolución no es delito, mientras la revuelta lo es (Z4). En cuanto a las condiciones que llevan a las revoluciones, los autores consideraron que el frío y el calor excesivos disminuían su
(Id) Sobre las causas del incremento de la delincuencia infantil y juvenil fuera de las fuentes citadas, pueden verse: Barnes y Teeters, ob. cit., pp. 119 -120; Tappan: Juvenfle Deitaqwncy, pp. 154 - 158; Neumeyer: Jnvenile Delinqoency In Modera So ciety, pp. 46 - 51 y 152 - 154; Carr - Saunders, Mannheim y Rho des: Yonng Offenders, pp. 12 -17. (20) Puede verse, como excelente resumen: Eusebio Gómez: Delin cuencia Político - Social. (21) V.; Lombroso y Laschi: Le Crfane PoHtlque et Ies Révolotians. (22) Ob. cit., T. I., pp. 1 - 35. (23) Ob. cit., T. L, pág. 49. (24) Ob. cit., T. I., pág. 55. —
314
—
número, el que era aumentado por el calor moderado (Z5). Por eso, si bien existen causas concurrentes, el“mayor número de sedicio nes se da en los raes^s cálidos y el menor, en los fríos (“ ). Tam bién se nota la influencia de la raza: los dolicocéfalos y los rubios son los más revolucionarios (27). En lo que toca a la edad, la ju ventud es más inclinada a las sediciones que a las revoluciones auténticas (2S). Las mujeres participan poco en las revoluciones geniales, a menos que sean de tipo religioso; pero sí participan mucho en las revueltas, en las cuales se distinguen por su exage ración y violencia (®). Lombroso y Laschi hicieron notar — y en ello aciertan— que los estallidos revolucionarios dan lugar a mu chos arrebatos pasionales, para bien o para mal, para crear már tires o asesinos í30); en las revoluciones auténticas intervienen po co los criminales natos, pero sí en las sediciones, donde suelen ser los más exagerados y los que a veces ilevan la voz cantante (31). Trataron de llevar al estudio de las revoluciones la clasificación de los criminales, en general, que ya dejamos consignada al tratar de Lombroso. Este estudio adolece de los mismos errores que señalamos en su lugar a la doctrina lombrosiana en general; no es el menor de ellos, el haber prescindido de la valoración jurídica, lo que obliga al autor a hacer consideraciones que a nada conducen, en lo pe nal o criminológico, como sucede con su distinción entre revolu ción y sedición (32). Sus conclusiones acerca de la mayor tenden cia a la evolución progresiva de m bios y dolicocéfalos son alcan zadas por caminos llenos de sutilezas y con datos que no son imparcialmente manejados. Y así puede seguirse con un análisis que
(25) Ob. Cit., T. I., pp. 60 - 66. (26) Ibtdem, T. I., pp. 68 - 78. Lombroso admite que existen algunas pocas excepciones; entre ellas podríamos señalar a nuestro país. (27) Ibidem, T. I., pp. 130 -135. (28) V.: Ibidem. T. II., pág. 29. (29) V.: Ibfdem, T, II., pp. 5-21. (30) V.: Ibidem, T. I., pp. 171, 181 y 194. (31) V.: Ibidem, T. n ., pp. 42 y ss. (32) Por ejemplo, acude a principios puramente naturales para de terminar lo que es delito político, al que define así: “todo aten tado contra el misoneísmo político, religioso, social, etc., de la mayoría, contra el orden gubernativo que de ello resulta y de las personas que son sus representantes oficiales” ; IMdem, T. I, p¿g. 58. — US —
nos llevaría a la conclusión de que Lombroso tampoco en este sector alcanzó el éxito que esperaba. Gómez considera que las revoluciones, la delincuencia polí tico - social, en general, se deben fundamentalmente a causas so ciales cambiantes (” ) aunque también atribuye importancia a cau sas individuales, tales como la edad, el sexo, la raza, etc. (M). Pe ro no hace ningún aporte real a la Criminología. En verdad, desde nuestro punto de vista, no tiene objeto el tratar de las causas de las revoluciones como delitos, pues tales causas no son distintas a las que arrastran a otras conductas de* lictivas. Si se tiene en cuenta cómo operan tales factores y, prin cipalmente, la psicología de las multitudes y de las asociaciones organizadas, se tendrán los datos necesarios para comprender las revoluciones. En cambio sí es preciso dedicar algunas líneas a las revoluciones como causas de delito. En prim er lugar, debemos recordar que la revolución es un factor de desorden político, de inestabilidad social y de alteración de la marcha normal de la colectividad. Si los cambios de gobier no y de tendencias son frecuentes, se crea un gran escepticismo que no puede actuar como fuerza social positiva. En este caso, habrá que pensar también en el trastorno de la administración pú blica y en la desmoralización de los funcionarios; éstos no se sien ten seguros en sus puestos, por lo cual se inclinan al cohecho o a otras formas de asegurarse el porvenir; o tendrán que acallar su conciencia y sus opiniones para cambiar de color político cada dos o tres años, buscando así el conservar el puesto. En pocos secto res la inestabilidad es tan perjudicial como en el ramo judicial, pues, para justificar las destituciones, se calumnia e insulta, lo que crea desconfianza hacia la magistratura y la dependencia de ésta en relación con quienes pueden influir en el reparto de caigos. Pocas veces los cambios revolucionarios se dan sin luchas san grientas. Durante ellas, hay gente que sacia sus más hondos d e seos de destrucción y de saqueo o que, simplemente, en la exacer bación del momento halla incentivo para vencer los débiles fre nos de una naturaleza mal inclinada que en tiempos normales po día ser contenida dentro del respeto a la ley. Se producen muer tes, ncendios, robos, sin la menor conexión con el triunfo de la revolución. Los malhechores carecen de vigilancia y, a veces, has-
(33) V.: Ob. cit., pág. U. (34) V.: Ibidem, pp. 12-13
— 316 —
ta su» excesos son aplaudidos como muestras "de heroísmo o de pureza revolucionaria (35). El delito político ocasiona muchos delitos comunes a los cua les ampara o sume en el anonimato. De ahí por qué, con la es peranza de la impunidad, sean los criminales habituales y profe sionales, los más activos y visibles en las perturbaciones sociales.
(35) Los casos bolivianos que podrían citarse, llenarían volúmenes. En la revolución de 1930 la casa del presidente depuesto y de sus más conspicuos colaboradores y partidarios fueron asalta das con objeto de robo: largas filas de ‘revolucionarios’ sa lían de las casas, con todo lo que podían cargar. En 1943, la ca sa dei presidente depuesto fue destruida y saqueada; toda una biblioteca de obras históricas valiosas fue distribuida entre las personas qtie asistieron al hecho. A raíz de la revolución del 21 de julio de 1946, los excesos fueron numerosos: destrucción e in cendio de muebles y casas de los depuestos. En la Plaza Muri11o, a las seis de la tarde, pasada ya toda actividad armada ha cia horas, una persona, reconocida como delincuente común, ametralló a un agente policial civil por el cual habla sido arres tado en otras épocas; en una de las calles adyacentes se acusó a un joven de ser militar vestido de civil; bastó eso para que se le ordenara ponerse contra una pared p ú a ser fusilado; no fue matado, pero una de las balas le atravesó una pierna. Esto pa ra no hablar de hechos públicos que se transmitieron a todas partes.
— 317 —
C A PITU LO
N Ü V tN O
ASOCIACIONES CRIMINALES 1.— IM PO R TAN C IA DE LAS ASO C IA CIO N ES CRIM I N ALES .— La importancia de las asociaciones criminales es evi dente, sobre todo hoy cuando las grandes compañías industriales y comerciales legales parecen tener un exacto paralelo en los gru pos que se dedican a las actividades delictivas. Los estudios científicos sobre los fundamentos sociales y psí quicos de este fenómeno no se realizaron sino a partir de fines del siglo pasado y comienzos del presente. Fue notoria la influen cia ejercida sobre estos estudios por la escuela positiva. Hay que anotar no sólo la existencia de grupos criminales sino la importancia que tiene, para llegar a ellos o mantenerse alejado de ellos, la elección, relativamente iibre, de las asocia ciones a que uno ha de pertenecer: grupo de amigos, clubes, ceñ iros de diversión y otras asociaciones del más diverso tipo, entre las cuales se hallan las criminales o antisociales. Hay, por ejem plo, bandas, especialmente juveniles, dedicadas a que sus miem bros hallen facilidades para drogarse o beber alcohol. El fenómeno de las asociaciones criminales es principalmen te urbano aunque no faltan casos rurales. Por ejemplo, la mali fue inicialmente un fenómeno campesino; entre nosotros, en los últimos tiempos, son numerosos los casos en que los campesino¡> se han dedicado a la elaboración de cocaína. En cuanto a las investigaciones acerca de la delincuencia asociada, aún hoy sirven las llevadas a cabo por Escipiótr Sighele, j
— 319 —
secuaz de la escuela positivista a la cual hizo contribuciones qui zá de menor vuelo que las de Lombroso, pero seguramente más sólidas en sus fundamentos empíricos. Sighele fue continuado por otros autores y el tema por él tan brillantemente iniciado, ha susci tado cada vez mayor interés porque se ha podido comprobar que la delincuencia asociada es mucho mayor, en número y gravedad, que la llevada a cabo por criminales aislados; sin exagerar pode mos decir que el delincuente que opera solo es hoy una verdadera excepción que sólo se presenta con alguna frecuencia en ciertos delitos, por ejemplo, los pasionales. Aun el delincuente que actúa solo suele necesitar luego de un encubridor, de alguien que coloque los objetos del delito, etc. Hay algunos hechos que vale la pena anotar en relación con !a delincuencia asociada. Por ejemplo, son relativamente escasas las bandas o sectas integradas exclusivamente por mujeres aunque abundan las constituidas exclusivamente por hombres. Hay ma yor número de mujeres en grupos pequeños, como ías parejas; eso sucede en el aborto y el infanticidio. En cuanto a la edad, se ha observado que la ejecución en grupo es mucho más frecuente en los adolescentes y jóvenes; a medida que la edad aumenta, hay mayor tendencia a la ejecución individual ('). La asociación, en terrenos legales o ilegales, tiene su funda mento en la psique humana. En efecto, el hombre posee una serie de instintos cuyo funcionamiento supone la sociedad, como, por ejemplo, los instintos genésico, familiar, paternal, de dominio y prestigio, de sumisión, de lucha, etc. Por eso tenía razón Aristó teles cuando decía que el hombre es naturalmente un ser social. Esos instintos desempeñan gran papel en las asociaciones y también en muchos delitos, como en su momento vimos. Pero, sin desconocer su importancia, debemos fijamos en tres de ellos que están en toda asociación, como creando las condiciones para que se establezcan las relaciones de subordinación y unificación que aquélla supone: son la sugestión, la simpatía y la imitación (2). (1) Sobre estos puntos y los que siguen, ver especialmente: Léauté, Criminologie et sclencie pénltendaire, pp. 588-599; Goeppinger. Criminologia, pp. 467 - 488; Tyler, art. The crime corpora tion, pp. 192 - 209, incluido en Carrent perspectives on criminal behavior, dirigida por Blumberg; Hood y Sparks, Key innés ln criminologo, pp. 80 - 109; etc. La bibliografia sobre el tema es enorme lo que demuestra la importancia de éste. (2) No desconocemos que es discutible llamar instintos a estas ca pacidades de reacción, sobre todo cuando se trata de seres bumanos. El instinto es fijo en sus formas de manifestación, lo que no sucede con la sugestión, simpatía e imitación que se pre sentan como meras tendencias generales capaces de adaptarse a los más variados contenidos. Por esto, se suele preferir ha — 320 —
Estas tres funciones suponen una copia sea de ideas ajenas, de sentimientos o de acciones, respectivamente. Las tres implican necesariamente la existencia de por lo menos dos personas, agen te y paciente, el copiado y el copiador, el influyente y el influido. Me Dougall define la simpatía como " . . .un sufrimiento con, la experiencia de cualquier sentimiento o noción cuando y por que observamos en otras personas o criaturas la expresión de ese sentimiento o emoción” (’). En cuanto a la sugestión, ella “es un proceso de comunicación que resulta en la aceptación de la pro posición comunicada en ausencia de bases lógicamente adecuadas para tal aceptación” C). La imitación es la copia de conducta, de actos externos; como sucede, por ejemplo, en la moda, el lengua je, los gritos, etc. (5). “En cada caso el resultado del proceso es la asimilación en cierto grado, de las acciones y estados mentales del paciente, a los del agente” (6). Es excepcional que una de las capacidades se ponga en mar cha sin arrastrar a las demás. Generalmente se dan unidas, y unu facilita la acción de la otra. Por ejemplo, tomemos a un individuo que participa en una manifestación política; ella choca con algu nos oponentes, se oye un disparo y un manifestante cae herido
(3)
(4) (5) (6)
blar, en el hombre, más que de instintos, de tendencias instin tivas. Usamos, sin embargo, una de las denominaciones más co munes. Para su discusión, v.: Me Dougall, Social P&ycholoKy, pp. 77 - 91. La importancia de la imitación como factor social, fue amplia mente reconocida y estudiada por Tarde; sobre sus concepcio nes psicológicas, véase el resumen,/contenido en Blondel, Psico logía Colectiva, pp. 85 -108, fuera de lo que quedó dicho sobre ese autor. Tanto al leer a Tarde como a otros autores, es preciso tener en cuenta que muchas veces dan el nombré de sugestión o imitación a todos los fenómenos de copia psíquica y no a una sola categoría de ellos. Me Dougall, ob. cit., pág. 79. Desde luego, queda descartado, dentro de un uso estricto, el significado de la voz simpatía como mera inclinación sentimental de una persona hacia otra. La sim patía, como el origen etimológico de la palabra lo pone en cla ro, es un co - sentimiento. Asi, diremos que hay simpatía cuan do. en una manifestación pública, el individuo A, siente ira y actúa en consecuencia, y el individuo B, al ver esas manifes taciones, siente también ira. Naturalmente, la inclinación sim pática, a que primero nos referíamos, puede resultar de la co munidad de sentimientos a que nos referimos en segundo lugar; pero no siempre es así. Id. Id., pág. 83. También existe entre los animales; por ejemplo, cuando un pa to de una bandada levanta vuelo, los demás lo siguen. Me Dougall, ob. cit., pp. 77 - 78.
mientras los del bando contrarío huyen; aquel individuo se enfu rece, grita que un amigo ha sido asesinado por los rivales y se lanza en persecución de ellos para golpearlos; otros manifestan tes lo siguen inmediatamente. Es evidente que éstos últimos pue den haberse indignado por su cuenta, en cuyo caso no hay sim patía (hay sentimientos similares entre el prim er individuo y les demás, pero no relación de causa a efecto entre esos sentimien tos). Pero puede ocurrir que otros manifestantes, que ni siquiera han visto caer al herido, se enfurezcan al ver que otro se enfure ció, que en tal estado de ánimo disminuya su sentido crítico y acepten sin discusión la afirmación de que hay un asesinado y que, movidos por esa convicción y ese sentimiento, imiten a quie nes se lanzan a golpear a los contrarios. Estos fenómenos de copia hemos de encontrarlos continua mente en la delincuencia asociada. 2 — CLASES DE ASO C IAC IO N ES CRIM INALES.— Pode mos citar la clasificación que hace Sighele, siempre con la adver tencia de que existen tipos intermedios difíciles de encasillar (7). Por un lado, tenemos las asociaciones en los cuales el delito es una obra planeada, en que existe una racional distribución de medios y actividades; en otras palabras, en que se da una orga nización previa a la acción delictiva; organización que, mutatis mulandis, es similar a ia que tienen las asociaciones legales para dedicarse a sus actividades comerciales, industriales, ctc., o la pa reja familiar, para educar a los hijos o planificar el trabajo hoga reño y extrahogareño. Dentro de este grupo se hallan la pareja delincuente, la ban da criminal y la secta. Por otro lado, tenemos las asociaciones meramente circuns tanciales y pasajeras (8); en ellas no existe una planificación cui dadosa ni una organización permanente; tampoco una previa de terminación clara de los fints a perseguir; la distribución de me dios entre sus tomponentes es cambiante, así como lo pueden ser los objetivos. Se trata de masas relativamente amorfas sin estruc turación definida.
(7) V.: Sigbele, La Muchedumbre Delincante, T. I, pp. 32. En el mismo sentido y con referencia a las concepciones sociológicas de Tonnies y von Wiesse, Constancio Bernaldo de Quiroz, Cri minologia, pp. 188 -191. (8) Lo cual no significa que en ellas todas las causas sean acciden tales; véase más adelante e! párrafo respectivo.
— 322 —
Dentro de este grupo se halla la muchedumbre delincuente. La clasificación de Sighele nos parece aceptable hoy miismo aunque pueden hacerse observaciones a la explicación que él ad mite en cada caso. Hay que anotar que existen asociaciones pasajeras como en el caso de amigos que se juntan sólo para cometer determinado delito — un asalto, una violación, etc.— pero que luego se disuel ven. Son delitos circunstanciales que hay que distinguir de los cometidos por bandas profesionales. 3.— LA PAREJA D ELINCUENTE. — La sugestión es la ba se de la pareja criminal, sea ella de cualquier índole: de dos m u jeres, de dos hombres o de hombre y mujer y cualquiera sea el motivo que las mueve: amor, odio común, codicia, etc. í9). La sugestión deriva en prestigio y así se crean en la pareja las relaciones de subordinación y división del trabajo que la ca racterizan; son poco frecuentes los casos en que la sugestión no existe por tratarse de individualidades fuertes que no se dejan influir mutuamente. La sugestión encuentra campo propicio para implantarse, por que existe simpatía entre los cómplices; por ejemplo, ambos odian a un enemigo común, ambos codician el bien ajeno, etc. Lo anterior no implica desconocer la existencia de factores personales de los delincuentes, factores que determinan la sugestionabijjdad de aquéllos y su manera de reaccionar ante las ideas sugeridas. Se trata simplemente de que aquí suponemos conocidas esas condiciones individuales y nos limitamos a detallar lo espe cífico de las relaciones en la pareja. Las parejas pueden ser clasificadas desde dos puntos de vis ta: tomando en cuenta el sexo de sus componentes y el móvil que motiva la asociación. Desde el primer punto de vista hay parejas homosexuales (1l1) y heterosexuales. En el primer caso, son mucho más frecuentes las parejas de hombres que las de mujeres. Desde el segundo punto de vista, el móvil es frecuentemente el amor entre hpmbre y mujer, resuelto muchas veces en delitos que tratan de destruir las dificultades de ese amor. El hecho es el más común en las parejas heterosexuales.
(9) Para redactar este párrafo tomamos en cuenta a Sighele: Le Crlme a Denz. (10) Aquí, la palabra significa simplemente que está integrada por dos personas del mismo sexo, sin prejuzgar al existen o no re laciones sexuales anormales; cosa que podría también suceder.
— 323 —
Usuales también son las parejas que se forman por amistad por codicia, por deseo de venganza, etc. La pareja ofrece varios caracteres típicos. En primer lugar hay que hacer notar que ella actúa como una unidad, aunque con cierta división del trabajo. Salvo cuando lambas personalidades son igualmente fuertes — lo que es excepcional, según dijimos— hay claras relaciones de subordinación. Sighele, tomando sus de signaciones de la demonología, habla de un íncubo y de un súcubo; el primero, demonio masculino, activo, desempeña la tarea direc tiva; induce, sugestiona, arrastra el otro; el segundo, demonio fe menino, pasivo, es sugestionado, inducido, arrastrado; el primero planea, el segundo ejecuta. Es corriente que la verdadera tenden cia criminal se encuentra en el íncubo, mientras el súcubo sea sólo un elemento poco resistente, que posee cierto grado de mo ralidad, que se opone en un comienzo a las solicitaciones crimi nales a las cuales sólo se suma por debilidad, cometiendo luego el delito con carencia de aplomo y precisando, muchas veces, ha cer varias tentativas antes de consumarlo; después del delito, se arrepiente, llora, confiesa y hasta se suicida, mientras la actitud del íncubo es más firme y persistente en el mal. Sin embargo, sería erróneo tomar en cuenta sólo al íncubo o sólo al súcubo o considerar que la pareja es mera suma de am bas personalidades. En realidad, surgen elementos típicos de aqué lla, que no se encontrarían en las individualidades aisladas. Ya de por sí la mera colaboración abre nuevos horizontes, fuera de que ¿rea mayor tendencia criminal común — que no es igual a la del íncubo más la del súcubo, dividida por dos— y debilita las resistencias personales. A la pareja puede sumarse, a veces, un nuevo elemento que generalmente se limita a prestar ayuda en el momento de la ejecu ción material del hecho, pero que no altera mayormente las re laciones existentes entre los dos primeros comprometidos. Entre las variedades más corrientes de pareja criminal, tene mos las siguientes: La de la mujer casada que tiene un amante; lo corriente es que mujer y amante se unan para eliminar al marido, aunque tam poco faltan casos en que la conspiración se urde contra el aman te. Los casos prácticos demuestran que en esta pareja heterosexual — como en las similares dedicadas a otros delitos— no es posi ble afirmar a priori quién es íncubo y quién súcubo; varón y hem bra se presentan indistintamente en cada función. Pero siempre representan su papel de acuerdo a las condiciones de su sexo. Por ejemplo, si la mujer es súcubo ejecutor material, no escogerá los medios violentos sino los fraudulentos (veneno), salvo circunstan-
— 324 —
cías especiales. Lo contrarío ocurrirá si el súcubo es el hombre. En esta clase de delitos son corrientes las mutilaciones simbólicas. La pareja heterosexual movida por codicia, odio, etc. En este caso, la vida familiar íntima facilita el camino de la sugestión; lo mismo puede decirse de las comunes condiciones de vida de las cuales ambos son conscientes. Como ejemplos más conocidos, te nemos los de la pareja de ladrones o estafadores. No es raro tam poco, el delito de homicidio contra parientes o extraños de cuya m uerte se piensa extraer beneficio (V. gr., una herencia). La pareja infanticida o que provoca un aborto. En el infanticio propiamente dicho, es usual que la m adre u otro interesado actúen solos. Pero en el delito de aborto la complicidad es fre cuente sea para realizar las maniobras abortivas, sea para elimi nar las pruebas del delito. Las situaciones son sumamente varia das. Pero los más numerosos son los casos en que los parientes — sobre todo la madre— y el amante obran como íncubos incita dores: dada la extensión que el oficio especializado h a adquirido, también ocurre muchas veces que, sobre una leve disposición de la madre futura, operen las incitaciones de matronas y médicos inescrupulosos. Los afectos familiares o eróticos, así como el pres tigio profesional, desempeñan importante papel para que la su gestión se acepte. Menos frecuentes son las parejas de madre e hija aliadas con tra el padre, movidas por el odio o la codicia (herencia). Podemos citar, por fin, la pareja de amigos, generalmente am bos barones, qu& se dedican a variados tipos de delitos; a veces el terreno se halla abonado a la sugestión, porque fuera de la amis tad existen relaciones eróticas aberradas. Fuera de estas parejas criminales, strictu sensu, existen otras en las cuales las relaciones psíquicas son semejantes; por ejemplo, eso sucede en las parejas de suicidas. Para no hablar de aquellas otras que se mueven en el campo de las asociaciones no delictivas, pero cercanas al delito, como sucede en la formada por la prosti tuta y su rufián (n ). 4.— L A BAN D A C R IM IN A L .— En la vida comercial e in dustrial de hoy, individuo aislado tiene, salvo excepciones, un lugar secundario; las grandes empresas descansan en el poderío de las sociedades, capaces de hacer lo que aquél nunca lograría. Esas ventajas de la asociación lícita existen también en el te rreno criminal. De. ahí por qué las sociedades delincuentes de hoy (11) Véase, sobre este último tema, lo que expone extensamente Sighele; id. id-, pág. 139 y ss. Sobre la pareja suicida, especial mente: Ferri, Homicidio - Suicidio, pp. 62 -185.
— 325 —
cometan la mayor parte de ios delitos, incluyendo los más graves. En la organización actual de las empresas industriales y co merciales existe la tendencia a la especialización y también a la integración. Lo mismo sucede en el mundo criminal donde inclu sive se da la lucha contra los competidores. Se han formado así, bandas que, a veces, cubren con sus actividades ilícitas todo un gran barrio de una gran metrópoli, toda la ciudad o aún todo un país; sin que falten tampoco los trusts cuyas actividades se extien den a varias naciones y a diversos continentes. De esta manera, al lado de la pequeña asociación de rateros, existen gigantes del crimen, cuyas entradas se computan por millones. Taft transcribe la opinión de que las entradas anuales de Al Capone, eran de 30.000.000 de dólares; Barnes y Teeters consideran que ellas lle gaban a 6.000.000 de dólares por semana (l2); cifras difíciles de comprobar, sin duda, pero que dan una idea aproximada de los intereses que se hallaban en juego durante la vida del pandillero. Y transcribimos datos relativos a una sola banda, si bien de las mayores; pero hay otros campos que han sido explotados con mayores utilidades aún; por ejemplo, en el ramo de colocación do pólizas de seguro fraudulentas, se calcula que los pandilleros ga naron cerca de 25.000.000.000 de dólares en diez años (13), o sea, una cantidad superior anualmente, a los presupuestos de muchos países medianos. Inclusive entre nosotros se han decomisado a fabricantes ilegales de cocaína, cantidades de estupefacientes cu yo valor en el mercado negro era de muchos miles de dólares. Goeppinger cita cifras según las cuales el ingreso de la ma fia que opera en Estados Unidos equivalía, en 1968, al 40% del producto bruto de la economía alemana (I4). Pero podemos descender ai campo del pequeño ladrón o ra tero; también en su mundo es necesaria la asociación; el delin cuente precisa cómplices que lo ayuden, aunque sólo sea como vigías; precisa de un encubridor y de un receptador de los objetos robados; y corrientemente, también le urge el disminuir, comprán dolos, la agudeza visual y mental de los policías. Las bandas pueden ser clasificadas, en cuanto a su organi zación interna y los medios usados, en dos tipos: m ilitar y civil. (12} Véanse: Taft, Crbninoigy, pág. 178; Barnes y Teeters: New HorUtma in Crimlnology, pág. 32. Existen allí mismo muchos otros datos sumamente instructivos acerca de la extensión de las ban das criminales y de las asombrosas cantidades con las cuales operan, sobre todo en ciertas industrias acaparadas por ellas, -el juego, el contrabando de licores y estupefacientes y el trá fico internacional de mujeres.
(13) V.: Taft, toe. d t.
(14) V.: ob. cit., pág. 466.
— 326 —
Las primeras fueron históricamente lqs más antiguas: piratas, sal teadores de tierra, etc.; forman el bandolerismo propiamente di cho, que aún se eneuentra, si bien en cantidades limitadas, en algunos países de amplio territorio y escasa población, sobre to do en el campo. Su medio de acción es fundamentalmente la vio lencia. Las segundas, las de tipo civil, se desarrollan como las so ciedades mercantiles, sin uso de violencia, sino más bieh del frau de, compra de influencias, etc. (ls). Sin embargo, de manera natural dado el campo sobre el cual se mueven, es corriente que hoy exista una alianza entre ambos tipos de asociaciones delictivas; el aspecto fundamental suele ser el civil, pero detrás se coloca la fuerza, para los casos en que el simple fraude es infructuoso o cuando se deben combatir ciertas amenazas contra las cuales no cabe otra defensa. A este respecto, creemos que puede aplicarse a cualquier país, la distinción que efectúa muy claramente Taft, acerca de los tipos actuales de bandas criminales existentes en Estados Unidos. Por un lado, habla de las bandas criminales propiamente dichas, organizadas para cometer crímenes y que son universalmente re pudiadas; por ejemplo, las bandas de rateros, raptores, ladrones de autos, etc. Por otro, están las asociaciones que en el país del norte se denomina “rackets”; en éstas, hay “un delito organizado en el cual los elementos criminales prestan o, al menos, dicen pres tar, un servicio a los miembros de la sociedad normalmente com prometidos en actividades legítimas*’ (16). Por ejemplo, hay juegos muchas veces legales y gente honra da que desea jugar; o personas que desean tener relaciones extra matrimoniales; o que desean beber. El “racket” se organiza pa ra suplir esas necesidades. Naturalmente, hay otros individuos que desean prestar iguales servicios y a los cuales es preciso eliminar; o clientes deudores a quienes es necesario cobrar sin los previos trámites judiciales, a veces legalmente imposibles; o policías y jueces demasiado interesados en limitar esas actividades, a los cuales es preciso silenciar o eliminar, etc. Esos negocios no son todos, en principio y mirada sólo la su perficie, criminales. Pero llegan s Serlo en cuanto a los medios que utilizan f 7). (15) V.: Bemaldo de Quiroz. ob. cit., pp. 178 - 184. (16) Taft. ob. cit., p¿g. 180. (17) Sobreentiéndase: no todos los medios; a veces sólo eventualmen te y en escasísimos casos, porque basta la fama de lo ya hecho para que las victimas no quieran dar ocasión para que el poder de la banda se manifieste de nuevo; corrientemente, ni siquiera son necesarias amenazas expresas ni las meras alusiones.
— 327 —
Por ejemplo, un día un comerciante recibe la visita de una persona que desea colocar un seguro contra la rotura de vitrinas u otros riesgos similares; si el comerciante se niega a aceptar el seguro aduciendo que ese riesgo le parece remoto porque no ve que se produzca en la realidad, no tardará una semana antes de que sus vitrinas sean rotas o algo semejante relacionado con los otros riesgos contra los cuales se ofrece protección; naturalmente, se inclinará en seguida a asegurarse. Al poco tiempo, todos los co merciantes del barrio o de la ciudad se habrán sometido, por la razón o la fuerza, a pagar su cuota para evitar accidentes. £1 carácter de los rackets ha hecho pensar a muchos en su entroncamiento con el actual sistema económico, pues a veces es muy difícil trazar la línea divisoria entre los procederes de aquella aso ciación y los de ciertas sociedades legítimas; por ejemplo, cuan do éstas hunden, vendiendo bajo el precio de costo, a los rivales débiles; o cuando, utilizando medios de presión política, un pe riódico obliga a los comerciantes a conceder avisos. En esta línea divisoria se hallan también quienes comercian valiéndose de fa voritismos políticos, los profesionales, sobre todo abogados, que tienen bufetes en las cuales más que eficiencia se venden influen cias y un cúmulo de otras actividades similares que en nuestro país se conocen desde hace tiempo. Las actividades señaladas son riesgosas; pueden ser interve nidas por policías, fiscales, jueces o denunciadas por la prensa o la radio. Pero como las bandas tienen grandes ingresos, siempre cuentan con recursos para hacer callar a las personas peligrosas; en algunos casos, pequeños en número, tiene que recurrirse a la violencia; pero lo común es que se utilice el dinero como medio de corrupción; así, el poder judicial, funcionarios administrativos, políticos protectores, etc., son comprados y, lejos de defender a la sociedad, aseguran la impunidad de los malhechores (18). Es natural que esa impunidad aliente a los delincuentes; al mismo tiempo, hace que los criminales individuales abandonen pronto su aislamiento peligroso — las autoridades dan muestra de (18) Sobre la enorme extensión de la compra de influencias y de im punidad cómplice, véanse los capítulos dedicados al tema en las siguientes obras: Taft, ob. cil., pp. 177 - 198; Barnes y Teeters. ob. cít., pp. 22 -76; Reckless, Criminal Behavior, pp. 122- 139; Sutherland, Principies of Crimibology, PP- 187 - 192 y —princi palmente para la corrupción de poücias y politicos— Tannen baum: Crime and the Commmüty, pp. 87 -173. En cuanto a la protección política y hasta sindical, repásese la prensa diaria nuestra para comprobar la impunidad en que quedan muchos delitos cometidos por ^efes de secciones partidistas o por diri gentes sindicales.
— 328 —
gran vigor coa ellos, para justificar su puesto—■e ingresen en las bandas que tan bien saben proteger a sus miembros. O tra razón de más para explicar la decadencia de la criminalidad aislada. En cuanto a la organización de las bandas, es de hacer resal tar su disciplina interna. También aquí la sugestión obra en gran manera para m antener las relaciones de subordinación; el jefe es el más prestigioso, sea por su inteligencia, su valor, su capacidad organizativa, sus conexiones, etc., o por varias de estas razones juntas. Tampoco en ellas es todo inmoralidad; existe un código ético que es observado con suma estrictez; ese código señala una serie de faltas y sus codignos castigos; se observa gran honradez, por ejemplo, si así se puede hablar, en el reparto de ganancias y es un crimen interno, punible hasta con la muerte, e! tratar de engañar. El espía y el traidor son especialmente detestados y pa ra ellos se reservan las peores sanciones. Se forma un cierto espí ritu de cuerpo — lo que, en verdad, no excluye ciertas rivalida des y envidias— cuyas manifestaciones más salientes son la pro tección y la ayuda mutuas. El pequeño mundo, que es la banda, concluye por formar en sus integrantes un particular criterio pa ra enfocar a la sociedad normal, lo que hace que sea raro el pan dillero que puede ser corregido en los penales, en el caso de que concluya en ellos. Por fin, hay que notar que en la banda existe una verdadera estructura jerárquica y una división del trabajo. Cuando la asociación es grande, cuenta con abogadds, tenedores de libros, médicos, clínicas especiales, falsificadores, hombres de armas, etc.; esto es tanto más evidente, cuando las actividades delictivas son cubiertas por actividades lícitas. Por fin, hay que anotar que la impunidad y el contagio obran de tal manera en las bandas, que individuos que aisladamente no llegarían a cometer delitos, por lo menos delitos muy graves, se arriesgan-a hacerlo cuando se sienten alentados y apoyados por sus consocios. 5.— LA SECTA C R IM IN A L .— La asociación criminal pue de estudiarse también entre las que se han llamado sectas. Con la ventaja, derivada,de dar consideración especial al tema, de que en este caso resalta claramente hasta dónde puede ser fuente de delitos el que ciertas agrupaciones posean ideales de vida opues tos a los aceptados por la sociedad corriente. En efecto, lo que caracteriza fundamentalmente a la secta cri minal, en cuanto grupo social, es la admisión de un código de con ducta que, de ser llevado a la práctica, coloca a sus miembros ipso facto en la ilegalidad. Eso sucede también en las asociaciones es tudiadas en el párrafo precedente. Sin embargo, la actitud mental
329 —
de los pandilleros es claramente opuesta a toda concepción reinan te, se notan inmediatamente sus fines criminales, lo que es tam bién conocido, más o menos oscuramente, por los propios delin cuentes; es difícil que entre éstos exista la convicción de que al cometer un acto prohibido lo hagan en aras de la instauración de una moral superior a la remante; menos aún existe la convicción de que el castigo, de llegar a sufrirlo, equivale a un martirio en aras de los ideales soñados. En cambio, el sectario obra en virtud de ideales que él consi dera superiores, tan superiores que por ellos pueden atacarse la moral y la legalidad vigentes; el castigo, inclusive, no es siempre evitado, sino hasta buscado, y se convierte fácilmente a los ojos del delincuente, en un medio de dar testimonio de la profundidad de sus creencias y de hacer resaltar las injusticias reinantes. Está convencido de su ideal y busca implantarlo sin pararse en medios ni en riesgos. Por otro lado, mientras los componentes de las pandillas usua les son personas de moralidad calificable de inferior, los sectarios es frecuente que la tengan en alto grado no sólo desde su particu lar punto de vista, sino del de la sociedad general (salvo en lo to cante, en este último caso, al delito mismo). Lucro, deseo de fi guración propia, etc., se hallan ausentes o meramente larvados, por lo menos en el auténtico sectario, si no en quienes se sirven de ellos. El elemento moral de las sectas se centra en una ideología, sea ella ética, religiosa, política, social, etc. La prédica constante del código respectivo es la que crea las condiciones requeridas para que la sugestión criminal halle fácil camino. Loe casos que pueden citarse son numerosos. Así, por ejem plo, tenemos el de los thugs de la India, cuya divinidad principal era honrada mediante el sacrificio de vidas humanas, las que de bían ser eliminadas sin derramamiento de sangre, por lo cual los sectarios recurrían al estrangularaiento en cuya ejecución existía inclusive una división del trabajo. Los anarquistas dieron muchos ejemplos durante el siglo pa sado, especialmente en algunos países, como Rusia. Hombres deseosos de prontas y radicales reformas sociales también suelen organizarse en sectas de las cuales reciben órde nes y las cumplen, con la esperanza de que su sacrificio sirva pa ra apresurar el advenimiento de las reformas soñadás. En los últimos tiempos, han conseguido amplia difusión las organizaciones guerrilleras, con motivaciones políticas y sociales. Para no hablar de las “revoluciones” y golpes de estado que tan frecuentes son en muchas naciones latinoamericanas (19).
— 330 —
Algunas organizaciones han surgido parar combatir los deli tos cometidos por los miembros de un extremismo. Ese es el caso de la AAA — triple A argentina— que ha ejecutado a centenares y probablemente millares de izquierdistas a los que se sindicaba de llevar a cabo actividades criminales contrarias a los intereses de la patria. Otras veces, las asociaciones buscan imponer una jus ticia estricta a los delincuentes comunes, no castigados por los tri bunales ordinarios; tal el caso de los “escuadrones de la muerte" brasileños, que han ejecutado, torturas inclusive, a centenares de criminales y personas de la mala vida. En varios de los ejemplos monstruosos de torturas contra opo sitores políticos, los ejecutores no son simplemente sádicos o anor males sino personas nonnales pertenecientes a organismos respe tables — como las fuerzas armadas y la policía— que se asocian para desalentar, por cualquier medio, o para suprimir a los que supuestamente debilitan a una nación o, de cualquier modo, la ponen en peligro. Dentro de las policías especializadas en la repre sión política, se dan muchos de estos casos, en los cuales hay in clusive acciones llevadas a cabo en otros países, como en el ase sinato de Letelier y de otros políticos. Dado el tipo de su actividad, considerada peligrosa por las autoridades, y consiguientemente perseguida, se impone el secreto en las deliberaciones y la bien planeada ejecución de las órdenes. La traición y hasta la simple debilidad son consideradas faltas gra vemente castigadas por los mecanismos internos con que la secta cuenta. Hay una estructuración sumamente rígida y una discipli na aún mayor que en las pandillas corrientes. La conservación del prestigio — nueva fuerza para im pulsar a los sectarios— hace n e cesario que se recurra a un cierto ritualismo impresionante: pro cesiones, juramentos, reuniones sólo en condiciones especiales, etc. Al mismo tiempo, se ha observado que se procede como en la ma yoría de las religiones antiguas y en las logias modernas: que hay una división entre lo esotérico, sólo conocido por unos pocos in (19) Podría hablarse de que aquí la fuerza que mueve a los delin cuentes es fel fanatismo religioso, político, social, etc. Preferi mos, sin embargo, dejar de lado esa palabra “fanatismo", por dos razones. La primera, que se le da un contenido demasiado elástico, al extremo de utilizarse inclusive para censurar a quien tiene convicciones firmes y vive de acuerdo a ellas, como si el no fanático, el individuo loable, fuera el que tiene alma de Jun co inclinable hacia aquí o allá, según la dirección momentánea que lleve el viento. La segunda: que cambios súbitos de situa ción convierten a los fanáticos del dia anterior en los héroes de hoy, como frecuentemente sucede en las luchas políticas y so ciales y, menos frecuentemente, en las religiosa».
— 331 —
dividuos de confianza, y lo exotérico, librado al consumo de la generalidad de los adherentes. Nuestro país, en su historia reciente, ofrece algunos ejemplos acerca de crímenes cometidos al servicio de ideales, principalmen te políticos. Entre los que más han llamado la atención pueden citarse dos. Los fusilamientos de noviembre de 1944, de que fueron víc timas conocidos políticos de la oposición, condenados a la última pena por un grupo de oficiales del ejército integrantes de una lo gia. Se prescindió de la acción de los tribunales de justicia y la ejecución del mandato siguió inmediatamente a la sentencia. El fondo que posteriormente muchos de los culpables invocaron pa ra justificar su acción, fue la necesidad de dar un ejemplo que impidiera las continuas conspiraciones que imposibilitaban la ac ción salvadora del gobierno. Es verdad que, en este caso, la pre sión de la opinión pública dejó poco tiempo satisfechos a los au tores, los que concluyeron, más bien, por tratar de rehuir respon sabilidades antes que de asumirlas, como hace el sectario más con vencido de haber obrado conforme a las normas que de antema no ha aceptado (20). El segundo caso, lo tenemos en los millares de detenciones y . destierros con que se sancionó, sin forma alguna de juicio previo, a opositores, durante el período 1953 - 56. Tales actos represivos eran evidentemente delictivos conforme a leyes vigentes; pero se los juzgó hasta loables en aras de los ideales políticos y de las re formas sociales que se intentaban. En los ejemplos mencionados, a los cuales podrían agregarse muchos más, es claro que hay un elemento sectario, idealista. Sin descuidar, desde luego, el hecho de que muchas veces ese idealis mo es fríamente utilizado por personas que saben que se está obrando mal y que nunca faltan ni entre los sectarios ni entre quienes influyen sobre ellos desde fuera dé la organización (Z1). (20) Es de lamentar que si juicio posteriormente iniciado a raiz de los fusilamientos de noviembre, baya arrojado pocas luces so bre la forma en que obró la logia mencionada. El tinte político ha limitado las posibilidades de llegar a la verdad. En cuanto al otro ejemplo, el bandería partidista es posible que cree igua les dificultades en lo futuro, aún en el supuesto caso de que alguna forma de juicio se Instaurare. (21) Sobre secta, puede verse Constancio Bernaldo de Quiroz, ob. cit. pp. 184 -188. Fue Sighele el primero que dio gran extensión, de dicándole un libro especial, a la delincuencia sectaria. Los au tores norteamericanos, ea general, no bacen la distinción que. sin embargo, es necesaria, entre las pandillas criminales y las sectas, involucrándola« en el mismo capítulo y juzgándolas con el mismo metro; véase, como claro ejemplo, la obre citada de Reckless, loe. cit.
— 332 —
6.— L A MUCHEDUMBRE DELINCUENTE.— Al hablar de muchedumbre hemos de comenzar por distinguirla del mero agregado de personas (22). Diez mil personas am bulando por el paseo de moda, no constituyen una muchedumbre. Cien personas, aún relativamente esparcidas, pueden constituir una muchedum bre; es decir que, para- que ella se forme no se precisa de proxi m idad material; un periódico que predica ciertas ideas, puede hacer que sus lectores dispersos constituyan una m uchedum bre^3): lo mismo puede decirse hoy de la radio, que quizá tenga mayor in fluencia que los propios periódicos (2+). No basta, en efecto, que exista una multitud de personas; es preciso que entre ellas surjan ciertos lazos comunes, lo que se ha denominado alma colectiva; que la multitud piense, sienta y, por consiguiente, tome una actitud común frente al tema de que se trate. Al mismo tiempo, que surja una cierta organización, sin du da no tan bien estructurada ni tan duradera como la de otros tipos de asociaciones, pero que existe y se manifiesta por conciliá bulos entre algunos sectores de los miembros integrantes, discur sos, incitadores y frenadores que desempeñan, a veces por sólo breves minutos y mediante dos gritos, el papel de jefes; esa orga nización se manifiesta asimismo por cierta división del trabajo (:5). Las muchedumbres así formadas pueden ser heterogéneas <1 homogéneas, es decir, formadas por elementos más o menos simi lares o por otros diversos. Por ejemplo, una manifestación calle jera de estudiantes varones puede ser considerada muchedumbre homogénea, lo mismo que un parlamento o una reunión interna cional de sabios; en cambio, la muchedumbre que ahorcó a los mayores Eguino y Escóbar puede ser considerada heterogénea pues estaba formada por niños, adultos y viejos, cultos y analfa betos, hombres y mujeres, profesionales, artesanos y obreros; di
(22) Mucho se ha escrito sobre el tema, si bien es posible afirmar que, en los últimos decenios, muy poco se ha agregado a lo que habian establecido obras clásicas de hace medio siglo. Nos he mos guiado especialmente por: Gustave Le Bon, Psicología, de Us Multitudes; Sighele, La Muchedumbre Delincuente; Rossi, Psicología Colectiva Morbosa y Sociología y Psicología Colec tiva; Tarde, L’Opinlón et la Fonle; Freud, Psicología de las Ma sas (en el tomo IX de las Obras Completas). (23) V.: Tarde, ob. d t., pp. 2 -4 . (24) Recuérdese, como ejemplo demostrativo, el p&nico colectivo, con todos los caracteres de una reacción de muchedumbres, cau sado en diversos países por las emisiones no pre anunciadas, de una novela radioteatralizada acerca de la invasión de la tierra por marcianos. (25) V.: Tarde, ob. dt., pp. 167 - 179: Le Bon, ob. clt., pp. 29 -21.
— 333 —
rectore!) o altos miembros de partidos políticos, así como política mente neutrales. Sobre la multitud amorfa cae una idea y prende en ella: de allí ¡esu!tu la unidad mental capaz de anular inclusive la perso nalidad y tendencias individuales de áeres relativamente bien for mados. Parece que surgiera un nuevo ente, distinto de los com ponentes, a los cuales impone sus propias concepciones. Los miem bros de la muchedumbre realizan, así, actos que jamás intentarían aislados; hay un cambio tan notable en la psique particular, que ría sido notado inclusive por quienes no han hecho estudios es peciales; ya los romanos decían; senatores, boni viri, senatus autem mala bestia. Surge, inmediatamente, una pregunta: ¿De dónde salen esos elementos que hacen de hombres tímidos, héroes, y de honrados ciudadanos, criminales incontenibles? La respuesta es más o me nos uniformemente admitida: surge del descenso de los poderes críticos y del imperio de tendencias instintivas a las cuales se des pierta y fortifica por medio de los mecanismos de sugestión, sim patía c imitación. Así lo hacen resaltar Le Bon (26), Rossi (27), Sighele (:s), etc., para no hablar de Tarde toda cuya concepción se apoya en estos mecanismos de reproducción de lo ajeno. Freud, por su parte, pone en relieve que las tendencias instintivas pri mitivas son comunes a los seres humanos, mientras las inhibicio nes dependen de la experiencia individual, como también sucede concias formas más elevadas de conducta; el fundador del psico análisis considera que el hombre en medio de la masa, deja de lado esos caracteres individuales y que quedan operando sólo lós inconscientes instintivos (2I}). La masa se mantendría unida, según Freud, por lazos emi nentemente afectivos, cuya base es la libido sexualis (30); ello sin desconocer, sino todo lo contrario, el papel fundamental que des empeñan los caudillos, por pasajeros que ellos sean en tales fun ciones (Jl); la muchedumbre actual es vista, por el autor mencio nado, como simple resurrección de la horda primitiva, en que el caudillo tiene Jas mismas funciones que el macho - jefe antiguo (32).
(261 (271 (28) (29> (301 (31) (32)
V.: V.: V.: V.: V.: V.: V.:
Ob. cit. pàg. 35. Psicologia Colectiva Morbosa, pàg. 14. Ob. cit.. T. I. pp. 35 - 82. Ob. cit., pàg. 34. Ibidem, pp. 37 ■40. Ibidem, pp. 73, 41 - 48 y 77 ■84. Ibidem, pp. 78 - 79.
— 334 —
Queda establecido el hecho de que el lipmbre en la muche dumbre, realiza actos que no realizaría solo. Las razones que se dan para ello son las siguiemes, según las resume Le Bon (i3). 1.— El individuo que integra una muchedumbre adquiere por ello mismo un sentimiento de poder incontenible que anula todos los complejos de miedo o timidez que cáda uno experimen taría si obrara solo. El propio temor de la sanción no opera por que la muchedumbre facilita el anonimato y, consiguientemente, asegura una alta probabilidad de quedar impune. 2.— En la muchedumbre existe una especie de contagio que constituye‘una fuerza tan poderosa como para empujar al indivi duo a cometer toda clase de extremos. De ahí que un valiente, a la cabeza de la muchedumbre, arrastre al heroísmo a los demás; y que un criminal, impulse a los más atroces delitos. El contagio es tal que crea una especie de estado hipnótico (máximo grado ds la sugestión) del cual muy pocos escapan. 3.— El poder crítico queda anulado o poco menos. Si en !a vida normal se nos sugiere algo, intervienen procesos mentales que analizan la sugestión de tal modo que entre su presentación y la respuesta existen un lapso. Pero en las muchedumbres se observa la tendencia a transformar inmediatamente lo sugerido en acto. Oe estas circunstancias se pueden deducir los caracteres esen ciales de las muchedumbres. Por ejemplo, si priman ios impulsos instintivos, si no existen interferencias en el camino que va del estímulo a la reacción, es lógico que la muchedumbre sea impulsiva. Pero siendo muchos y de variada índole, los estímulos que pueden actuar sobre la mu chedumbre de manera profunda o, por lo menos, suficiente para provocar una reacción, es también lógico que se presente una gran movilidad de sentimientos y pensamientos. Tal hecho proviene de la carencia de crítica pues, en la vida normal, ella nos per mite conservar cierta uniformidad de conducta e impide los cam bios bruscos de emociones o pensamientos; opera a manera de freno que lentifica los cambios. Impulsidad y variabilidad expli can la forma en que los obstáculos son triturados o cómo la mu chedumbre se (leja triturar por ellos; o cómo huye ante los más fáciles de vencer. (33) En lo que sigue, nos atenemos principalmente a la clara expo sición de Le Bon, aunque incluyendo los aportes de otros auto res; ello sin olvidar que muchas ideas del pensador francés fue ron tomadas de Sighele. aunque desarrolladas con mayor ex tensión; al respecto, véase lo que quedó dicho acerca de los dos autores recién nombrados, en la parte histórica de esta obra.
— 335 —
Supuesta la carencia de sentido critico y la consiguiente sugestionabilidad, es fácil comprender la credulidad infantil pro pia de las muchedumbres: en este momento, aplaude a un orador porque ¡o considera veraz; al minuto siguiente lo silbará, lo gol peará o lo matará, simplemente porque ha circulado la voz de que es un traidor, o un provocador (*). Es característico el descen so del poder mental; las reglas lógicas no valen para la muche dumbre; ella no enlaza ideas sino imágenes; las conclusiones más absurdas son aceptadas como verdades irrefutables. Y si alguien, por medio de razonamientos rigurosos, pretende convencerla, está destinado de antemano al fracaso. £1 gran conductor de masas no es el lógico frío capaz de escribir libros llenos de bellos razona mientos, sino el hombre de fuerte personalidad, capaz de suges tionar, de servirse de imágenes impresionantes, de imponer su per sonalidad Los sentimientos son simples y exagerados. No existe capa cidad para captar o establecer matices. Subsiste la ley primitiva del todo o nada; por eso las muchedumbres desconocen la duda y la incertidumbre. Tienen certeza de todo. Si se presenta un sos pechoso, es ya culpable y excita el odio y la agresión. Esta se efec túa porque la muchedumbre se siente juez y verdugo incorrup tible; enjuicia y sanciona sin mayores trámites. A menos, desde luego, que se presenten sentimientos en contra sugeridos por una persona capaz de imponerse. (34) La revolución del 21 de julio de 1946 presta grandes materiales, que aún están a la espera de ser sistemáticamente investigados y elaborados, acerca de la psicología de las muchedumbres. Por ejemplo, era extraordinaria la facilidad con que grupos aisla dos creyeron que en la puerta de la Municipalidad hablan sido colgados varios estudiantes universitarios; y eso que muchos de los crédulos habían pasado por alli después del momento en que se decia había comenzado la exhibición de los ahorcados; para no hablar de aquellos que, a fuerza de oír los rumores, eran capaces de jurar que hablan visto personalmente el maca bro espectáculo; y al obrar así ciertamente no mentían inten cionalmente, sino que estaban equivocados. En cuanto a la ma nera cómo estas creencias operan luego, puede verse lo suce dido con el presidente Villarroel y sus mas fieles acompasan tes; si fueron colgados, aun después de muertos, se debió en buena parte, sino en todo, a que mucha gente quería ejecutarlos o mostrarlos en la misma forma en que se suponían muertos los estudiantes arriba mencionados. ¿35) De ahí que cuando se leían en la prensa informativa los dis cursos de grandes conductores de masas —Hitler, Mussolini— apenas se sentía uno impresionado; más impresionaba, por in comprensible, la actitud fanática de las masas que oían de pre sente esos discursos.
— 336 —
La importancia de los sentimientos en lasjnuchedum bres, la exaltación de los mismos, explican por qué en ellos tienen tanta participación los adolescentes, jóvenes y mujeres así como algu nos anormales, todos los cuales pertenecen a sectores que no se caracterizan por el predominio de la fría razón. Si la muchedumbre no tiene dudas, es comprensible que no admita ni tolere discusiones; tanto más, si tiene conciencia de su propio poder omnímodo. Impone sus creencias sin adm itir oposi ciones. Si éstas se producen, aunque sólo sean de simple palabra, inmediatamente comienzan las amenazas seguidas luego de hechos. Los razonamientos son inútiles. Pero lo curioso es que la intole rancia y el autoritarismo son también fácilmente sufridos por la muchedumbre; de ahí que no sean los hombres de palabra benig na y bondadosa los que dominen, sino los caudillos que gritan, halagan, amenazan y golpean (K). La moralidad de las muchedumbres se halla también bajo la ley del todo o nada. Es lo corriente que los psicólogos se refieran en sus estudios sólo a las muchedumbres criminales o destructo ras. Pero esa exposición es unilateral. A veces, actos de sublime heroísmo, altos sacrificios son llevados a cabo por las multitudes, precisamente por ser multitudes ya que, probablemente, la inmen sa mayoría de los individuos, de haber estado aislados, no hubie ran osado tanto. Las muchedumbres originaron las cruzadas; ellas llenan los cuarteles en los momentos de peligro para la patria; ellas asaltan una posición enemiga bien defendida, ellas defien den una trinchera hasta que no quedan fuerzas. Y cuántas veces por ideales que son apenas comprendidos. (36) Citemos un ejemplo. Durante los días previos a la revolución de 1946, existía un ambiente de enorme tensión. Un estudiante cayó muerto; desaparecido el cadáver, se realizó una manifes tación simbólica de duelo que recorría el centro de la ciudad concluyendo en el cementerio. En un lugar del camino y cuan do la multitud ya se hallaba enardecida, uno de los manifes tantes señaló a una persona que se hallaba en la acera, acu sándola de ser policía y espía; sin requerir pruebas, comenza ron las amenazas y unos segundos lespués, los golpes que en sangrentaron a la víctima; fue inút la intervención de algu nos estudiantes que habían conservado su sangre fría y que ar güían que se estaba cometiendo un atropello, ‘un hecho indigno de los universitarios, etc. Pero la solución vino como un rayo. Un dirigente estudiantil de prestigio, corpulento y expeditivo, se dirigió al grupo, apartó violentamente a los agresores, puso a la víctima a sus espaldas y rechazó con dos golpes a dos nue vos agresores; en seguida gritó que aquel atropello era propio de bestias y que, además, aquel hombre no era ni pollda ni espía. Nadie pidió explicaciones; los ánimos se serenaron; el hombre fue dejado, sin que nadie se opusiera, en una casa cercana. Y la manifestación prosiguió como si nada hubiera sucedido.
— 337 —
lisa moralidad se refiere a veces a ideas sumamente abstrac tas, a teorías sumamente elaboradas. Pero han sido captadas sólo en sus líneas más superficiales y generales, más como frases car gadas de poder sugestivo que como ideas o teorías muy abstrac tas. El meterlas en la cabeza de las muchedumbres suele ser ta rea de años; como luego será el arrancarlas. Demás advertir que al lado de esas ideas fijas, deambulan movedizamente otras; aquí no hay contradicción; lo que pasa es que se aceptan e interpre tan hechos siempre a la luz de la teoría o idea general, sin que se noten las contradicciones. Así puede suceder que una muchedum bre descosa de im plantar la paz, la justicia y el respeto a la ley, juzgue que la mejor manera de lograr esos ideales sea el ahorcar a los que encaman o se supone que encam an las ideas opuestas. Estos caracteres generales valen también para las muchedum bres criminales, en especial. Para comprender los delitos colectivos es necesario informar se acerca del ambiente general. En efecto, hemos hablado de que la muchedumbre se forma cuando se crea una unidad mental; pe ro para que la sugestión cunda, es claro que se precisan condicio nes sociales preparatorias; para que la semilla fructifique rápida mente, es preciso que el terreno se halle bien abonado. Acá tiene que ser recordado todo lo ^ue se ha dicho acerca del ambienta de cada criminal. Crisis políticas, épocas de hambre o gran nece sidad, de inestabilidad de las instituciones, de amenazas de gue rra o de desastres en la misma, de opresión insoportable, de lu chas electorales, etc., son sumamente propicias para que se for men muchedumbres criminales (” ). De allí resulta que los jefes circunstanciales tampoco tienen un campo ilimitado ante sí: tienen que circunscribirse al círculo de sugestiones para las cuales la masa está sensibilizada. Por eso, si el caudillo influye sobre la muchedumbre, ésta también lo hac¿ sobre aquél, de modo que, a! final, integran una unidad. Si quien quiera oficiarlas de conductor sólo toma en cuenta los propios in tereses fríamente calculados y no los de la masa, el divorcio está a la vista, así como el fracaso del director que enseguida será reemplazado por otro u otros que se hayan dado mejor cuenta de lo que la muchedumbre quiere y puede. 37) Por lo visto, se deducirá que es un error comenzar una exposi ción acerca de la criminalidad colectiva, haciendo resaltar el predominio actual de las masas asi como las grandes aglome raciones urbanas, en las cuales hay alta técnica industrial. Lo corriente es que en las grandes ciudades y en los pueblos muy desarrollados, exista demasiada control para que sea fácil co meter delitos colectivos (queremos decir de muchedumbres, no de asociaciones criminales): la policía es rápida, fuerte y ex peditiva. Por eso, las muchedumbres criminales son fenómenos
— 338 —
La amplitud de los males comunes que preparan el terreno pueden ser tal que una muchedumbre excite a otra, hasta a cente nares de quilómetros, y que se presenten delitos colectivos seme jantes a reacciones en cadena. Sucede especialmente en épocas de hambre, revoluciones, liberación de un poder despótico y odiado, etc. En cuanto a los componentes, es claro que hay elementos con los cuales difícilmente se formará una muchedumbre delincuente. Por ejemplo, una asamblea de investigadores de astronomía. Pero la persona que solemos calificar de corriente o normal, puede per fectamente integrarla; le basta ser relativamente débil de volun tad, lo suficiente para que la sugestión la arrastre (*). Pero es evidente que la muchedumbre llega a los peores excesos cuando entre sus componentes existen criminales habituales o cargados por una grave tendencia a la fuerza, o anormales mentales; los excesos son frecuentes sobre todo cuando esas personas toman el carácter de jefes, si bien no es raro que precisamente a la vista
frecuentes donde ese control no existe, donde las aglomeracio nes no son tan grandes como para que en ella exista ya una potente fuerza pública. Si comparamos, por ejemplo. Bolivia con Inglaterra, resultaría, según aquella tesis, que nuestro país debiera tener menos criminalidad de muchedumbres; pero ya sabemos que no es asf, sino todo lo contrario. Y comparación igual puede hacerse dentro de ur¡ mismo país entre sus sectores regionales más industrializados y urbanizados y los más atra sados. Belbey, en su obra La Sociedad y el Delito, pp. 31 - 34, cae re dondo en este error tanto por el deseo de encajar los fenóme nos criminales multitudinarios en la actual sociedad caracteri zada por el papel protagónico de las masas, como por la tácita creencia de que una muchedumbre delincuente debe ser inmen sa y, consiguientemente, sólo reclutable en lugares muy pobla dos; cuanto más poblados, mejor. En realidad. las multitudes delincuentes rarisimamente están formadas por decenas de mi les de personas; raras son, inclusive, las que cuentan con algu nos miles; lo común es que se cuenten sus componentes sólo por decenas o centenas. Sin que por eso dejen de ser muchedumbres. En realidad, Belbey ha dado exagerada importancia a un fac tor secundario. Sobre las condiciones predisponentes, véanse: Rossi, Psicología Colectiva Morbosa, pp. 108 -119; Tarde, ob. cit., pp. 203 - 213; etc. (38) Rossi, en su obra recién citada pág. 14, dice que los fenómenos de psicología colectiva morbosa suponen "estímulos anormales por su naturaleza e intensidad... (que) recaen sobre espíritus anormales". Evidentemente, esta afirmación es exagerada, so bre todo si se entiende lo anormal no como lo que simplemente se aparta del término medio en cualquier sentido, sino lo que se inclina a la morbosidad.
— 339 —
de los excesos, las personas normalmente dispuestas reaccionen y tomen conciencia de lo que están haciendo. El enjuiciamiento final de la actitud de quienes integran una muchedumbre delincuente, no puede efectuarse sólo con los da tos anteriores. Preciso será tomar en cuenta la naturaleza del m ó vil que arrastró a los delincuentes; tales móviles suelen ser algu na vez sórdidos, pero otras veces se acercan a lo moral, siendo condenable sólo la forma en que se oretenden hacer valer autén ticos derechos vulnerados. Eso hay que tomarlo en cuenta muchas veces en los casos de revoluciones, motines o huelgas violentas. De las consideraciones hechas, resulta patente la dificultad de establecer el grado proporcional de responsabilidad de los com ponentes de la muchedumbre, inclusive cuando desempeñan la función de jefes o caudillos. Sin embargo y salvo casos especialísimos, es posible afirmar que existe base para determinar, dentro del espíritu corriente en nuestros códigos, la responsabilidad de los miembros de multitudes criminales. Salvo esos casos extremos, hay acuerdo para considerar que se conserva cierta capacidad de resistencia, que la personalidad propia no es totalmente anula da, por lo menos en las personas normalmente honestas. Es posi ble que otras, con especial propensión al delito, más bien se sien tan a sus anchas en medio de los actos ilegales y que éstos repre senten algo así como la oportunidad para dar salida a tendencias antisociales; pero se supone que tal tendencia no puede servir de disculpa, salvo los casos de anomalías mentales determinadas por los mismos códigos. LOS COLGAMIENTOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE La. agitada vida institucional de nuestro país, lo hace inde seablemente rico en ejemplos acerca de criminalidad colectiva, en que la muchedumbre se desborda y tiene la intención y la pre tensión de actuar como juez incorruptible. Dentro de los muchos casos que podrían citarse, el de los col gamientos del 27 de septiembre de 1946 se distingue como clásico. Durante el régimen del presidente Villarroel, fueron fusila das sin juicio previo varias personas acusadas de tomar parte en una conspiración revolucionaria. Las circunstancias de dichas muertes y la peregrinación posterior de los cadáveres hirieron fuer temente la imaginación popular porque algunas personas hicieron circular rumores acerca de los sufrimientos y torturas que se ha brían infligido a aquellos políticos, antes de matarlos. Fueron designados como principales culpables de estos atropellos, los mayores Eguino y Escóbar.
— 340 —
Triunfante !a revolución del 21 de julio d e-1946, dichos mi litares fueron arrestados, incoándoseles las acciones criminales res pectivas ante los tribunales ordinarios. Durante dos meses, no se había pasado de la instructoria, mientras la prensa acumulaba y publicaba diariamente detalles acerca de la conducta de los dos presos, atribuyéndoles toda clase de abusos sádicos. La opinión que difundieron fue la de que, pese a los trámites iniciados, la im punidad sería el resultado, como había sucedido ya muchas veoes en el pasado. La opinión general se inquietaba cada día más, se sembraban odios y deseos de pronta justicia, mientras se hablaba de que el partido derrocado preparaba una contrarrevolución pa» ra dentro de breve plazo. Un dato que merece ser destacado es el del método de ajus ticiamiento: el colgamiento. Esta idea seguramente surgió de un antecedente: durante los sangrientos disturbios que precedieron a la revolución de julio, se habló de que el gobierno había hecho ahorcar a varios estudiantes a fin de dar un escarmiento a los per turbadores. Esa denuncia nunca fue comprobada, pero el mismo día de la revolución dio origen al colgamiento del presidente Villarroel y de sus más fieles seguidores. Había transcurrido dos meses desde la revolución. El 27 de septiembre, poco después de medio día, el presiden te de la Junta de Gobierno, Monje Gutiérrez, notó desde su des pacho que unos vidrios eran rotos en la habitación contigua, mien tras se oían fuertes voces; salido a investigar, se encontró con un hombre joven que, empuñando un revólver, pretendía adueñarse del poder. Se trataba del teniente Oblitas, persona que, a todas luces, padecía de alguna anormalidad mental y cuya presencia en el interior del palacio se debía a un descuido de la guardia. Después de breves momentos de confusión, en que la vida del presidente de la Junta corrió inminente peligro, O blitas fue dominado, recibiendo un golpe de fusil en la cabeza. Inmediata mente fue conducido a la central de Policía, sita a cincuenta me tros del Palacio de Gobierno; allí comenzó a hacer sus declara ciones preliminares. En el ínterin, las radios habían dado la noticia y poco a po co comenzaba a reunirse gente curiosa. De pronto, alguien sugi rió, como coronamiento de algunos gritos de indignación, que el pueblo tomara justicia por sus propias manos y que el alentador fuera colgado inmediatamente de un farol. La m ultitud, que osci laba entre quinientas y mil personas, se dirigió inmediatamente al local de la Policía; las puertas externas fueron derribadas y se comenzó a buscar al culpable. Este se hallaba en una habitación interior.
— 341 —
Entre tanto, llegaron al lugar del hecho algunas autoridades las que quisieron hablar a los linchadores; se les oyó por cinco minutos; pero las razones, muy sólidas objetivamente, que se die ron para que se asumiera una actitud más serena, fueron desoídas: los silbidos cortaron las palabras apaciguadoras del director de Policías y de otras personas; en cambio los aplausos fueron sono ros cuando uno de los manifestantes afirmó que se estaba per diendo tiempo y que lo único que procedía era que el pueblo eje cutara prontamente al culpable y a todos sus cómplices, sin es perar la tardía e ineficaz acción de los tribunales ordinarios. La turba rompió nuevas puertas y llegó hasta donde estaba el tenien te Oblitas. Lo sacó inmediatamente a la calle a fin de conducirlo hasta los faroles que se hallan delante del Palacio, de uno de los cuales se pretendía colgarlo. La desesperación hizo que el preso intentara huir por una calle lateral, aprovechando un descuido de los captores. Estos lo siguieron. Oblitas intentó subir a un co lectivo en marcha, pero fue arrancado del mismo, yendo a caer al suelo; allí, un manifestante que tenía varios procesos criminales en su historia, le disparó tres balazos que ultimaron a la víctima. La multitud, más enardecida que nunca, arrastró el cadáver hasta un farol, lo desnudó y procedió a colgarlo. Como la prim e ra soga cediera al peso del cuerpo, se buscó inmediatamente otra. El segundo colgamiento, el definitivo, se verificó sin que se to maran en cuenta los pedidos y protestas que varios miembros del gobierno hacían desde un balcón del Palacio. En ese momento, apareció el Presidente Monje Gutiérrez, siendo recibido con grandes aplausos por la multitud que ya lle gaba a tres o cuatro mil personas. En un discurso, pidió que la re volución no fuera desprestigiada por hechos de violencia y que los manifestantes volvieran a sus hogares sin cometer otros actos del tipo del anterior. Nuevos aplausos, y la multitud comen zó a disgregarse. Sin embargo, en pequeños grupos que aún per sistían, comenzó a hacerse notar que seguramente el acto del te niente Oblitas-no era sino parte de un plan mayor de asesinatos y que no era posible ahorcarlo sólo a él mientras otros más cul pables, como los mayores Eguino y Escobar, se estaban tranqui lamente en la cárcel, con todas las garantías. Inmediatamente sur gió la idea de ahorcarlos también a ellos. La muchedumbre se encaminó entonces al Panóptico Nacio nal, cuyas autoridades, advertidas aunque algo tarde de las in tenciones de los manifestantes, ocultaron en una remota sección del penal, a los buscados. Los primeros que llegaron ante la puer ta de la penitenciaría — situada ésta a casi un kilómetro de cami no del Palacio— eran no más de doscientos; pero pronto se les
— 342 —
sumaron algunos grupos mayores que anoticiados de las intencio nes “justicieras” del primero, venían a prestar su colaboración. Los gritos arreciaron y pronto las puertas fueron atacadas. Tres ministros de estado que pretendieron contener con buenas pala bras a la muchedumbre, fueron silbados y arrastrados por ella. Pronto comenzó la cacería; varios presos fueron confundidos con los buscados y golpeados; pero se los dejaba tranquilos al reco nocerse el error. Al fin se encontró a los presos buscados. Estos, en un primer momento, pidiendo clemencia, pero nadie quiso oírlos; más bien, con tono de mofa, comenzaron a serles recordados los atropellos que habían cometido cuando eran supremas autoridades de la Policía. El mayor Escobar recibió algunas bofetadas y quedó desma yado por la impresión. La gente lo sacó del Panóptico y lo arras tró hasta la Plaza del Palacio, donde fue inmediatamente ahor cado. Por otra vía crucis. llegó al cabo de un momento el segun do grupo conduciendo al mayor Eguino, que sangraba de una he rida que le había sido abierta en la cabeza. Llegado junto al farol que se le había destinado, el mayor Eguino pidió que se le dejara hablar por breves momentos por que allí, al borde de la muerte, deseaba hacer algunas declaracio nes importantes. Gritos de que se le deje hablar y de que se lo cuelgue en seguida. Se imponen los primeros y, entonces, Eguino comienza su declaración, arguyendo que los fusilamientos del 20 de noviembre de 1944 habían sido una necesidad, porque los im plicados habían ofrecido a un país extranjero compensaciones te rritoriales si vencían, u cambio de ayuda para preparar la revolu ción. En un momento, Eguino dice que no puede hablar porque tiene la boca reseca; entonces, no se sabe cómo ni de dónde, a través de una masa compacta de gente — quizá ya se habían reunido die/ mil personas— se hace llegar al condenado una botella de re fresco y un helado; alguien le alcanza un pañuelo para que se limpie la sangre que sigue manando de la cabeza. Eguino pide dos días de plazo para comprobar lo que decía. La gente se im pacienta. Surgen gritos para que se cuelgue al culpable en segui da. Otros se oponen. La gritería arrecia. Llega un momento en que, pese a la oposición de algunas personas que conservaban su serenidad, la mayoría consigue que se inicien los aprestos para el colgamiento. Ante la sentencia de muerte, que se juzga ya dic tada, se pide un sacerdote, el cual llega hasta el condenado y lo confiesa. Después logra imponer un instante de silencio y pide clemencia para la futura víctima. Su voz es cubierta por los sil bidos y los gritos de excitación y cólera. Algunos que se animan
— 343 —
a ¿Ltgcnr un aplazamiento, reciben inmediatas amenazas y alguien
hasta varios golpes. En vista de lo que juzgaba fatal, Eguino pidv que se le permita m orir no c o la d o : que uno de los presentes le dispare o que se le dé una pistol« suicidarse. La muc ¿mbre no accede: tiene que ser precisamente colgado. Varias perso nas agarran a la víctima, que se resiste. Se lo levanta de un farol, pero la soga cede. Eguino cae al suelo, donde una persona, para evitar mayores sufrimientos, le dispara dos tiros y lo mata. La muchedumbre no se aplaca. Exige que el cadáver sea colgado, lo que se hace en seguida. Pasado el momento y, según su parecer, cumplida estricta mente una tarea de justicia, la multitud obliga a todos los presen tes a quitarse el sombrero por respeto a los muertos. En seguida, en un clima de gran recogimiento, todos entonan el Himno de La Paz, que había sido canto de batalla durante la revolución de julio. La multitud comienza a disgregarse, aunque nuevos curiosos reemplazan a los que se retiran.
Ya al anochecer, unos soldados quieren descolgar los cadáve res; diez mil personas se oponen y amenazan a aquéllos. Pero se presenta un raro fenómeno natural: gruesas gotas comienzan a caer de repente; dos rayos cruzan el firmamento a corto término uno de otro, seguidos de dos truenos formidables; causan algún desperfecto en la luz eléctrica, porque ésta comienza a parpadear por breves segundos y concluye por apagarse. La multitud se desorienta. El segundo relámpago muestra el macabro espectácu lo de los cuerpos suspendidos. Cunde una ola de terror. Breves instantes después la plaza está vacia, la gente corre en la oscu ridad, se pisotea y aplasta, gritando en algunos lugares. Poco des pués los cadáveres son descendidos sin mayor dificultad.
— 344
r'PIT U L O
DECIMO
VICTIMOLOGIA
1.— PROBLEMAS D E R IV A D O S DE LA RELACIO N EN TRE EL DELINCUENTE Y SU VICTIM A.— Las relaciones en tre el criminal y su víctima constituyen el objeto de estudio de ese nuevo capítulo de las Ciencias Penales al/qua se ha llamado Victimoiogía. Aunque tales relaciones han sido tomadas en cuenta desde hace mucho tiempo en las Ciencias Penales, no han recibido aten ción sistemática sino en los últimos tres decenios. Pero, como ha sucedido frecuentemente con las novedades, no han faltado exa geraciones que amenazan con desnaturalizar este tema de estu dio. De ahí la necesidad de señalar algunos principios básicos pa ra evitar desviaciones. Tanto más si, como se reconoce umversal mente, es poco lo que se ha ahondado en estos problemas, sobre todo en el que toca a los aspectos criminológicos, que todavía se hallan en sus primeros momentos. Sin embargo, la importancia del asunto se demuestra por el hecho de que ya se hayan reali zado dos congresos internacionales sobre la materia, numerosos simposios, seminarios, y publicaciones y se haya creado este nue vo capítulo en la Criminología actual. La Victimoiogía, como totalidad, suele analizar o, al menos, pretende hacerlo, todos los aspectos referentes a las relaciones entre el criminal y su víctima. En ese sentido, toca tantos aspec-
— 345 —
los como algunos tratados de delincuencia juvenil que exponen las normas penales, las causas de la delincuencia y la ejecución de las sanciones, incluyendo la responsabilidad civil. Considerar así, unitariamente, la Victimoiogía, no nos parece condenable; por el contrario, puede ser muy constructivo ('), pero no puede ser el camino que sigamos en este capítulo, que tratará fundamen talmente del lado criminológico del problema. Para evitar confusiones, derivadas de una carencia de deli mitación de campos, señalaremos que los grandes capítulos de que la Victimoiogía puede ocuparse son fundamentalmente tres; a) El campo de la responsabilidad penal, es decir, de la que corresponde al delincuente en relación con el Estado y la socie dad de que aquél es representante. Toca especialmente a la defi nición del tipo penal y al orado de la pena, en cuanto ambos as pectos jurídico - penales toman en consideración condiciones de la víctima. Esta resulta, entonces, importante desde el punto de vis ta de la valoración de la conducta criminal y de las consecuen cias que la misma debe acarrear al culpable. Es en este terreno jurídico - penal donde la víctima hizo su primera aparición, hace ya siglos. F1 Derecho Penal ha tomado en cuenta relaciones per manentes o pasajeras, situaciones momentáneas, para defihir ti pos delictivos o grados de responsabilidad. Tal ha sucedido, por ejemplo, en la muerte dada a un pariente próximo, el derecho de corrección en la familia, el homicidio perpetrado por el esposo ante la infidelidad de la esposa, los delitos sexuales cometidos contra menores o anormales mentales, homicidios o heridas re sultantes de la provocación de la víctima, la situación del delin cuente que se convierte en víctima cuando ocurre un exceso en la legítima defensa. Los ejemplos podrían multiplicarse y se ha llan hasta en el derecho más antiguo. b) El campo de la responsabilidad civil, es decir, el de la restitución y la compensación que el delincuente debe a su víc tima por los daños materiales — corporales— financieros o mo rales que le hubiere causado. Esta responsabilidad estuvo, duran te mucho tiempo, confundida con la penal allí donde la sanción fue manifestación de la venganza privada o donde rigió el siste ma de la composición, cuando un pago extinguía las consecuen cias penales y civiles del delito. La compensación del daño se ha lla contemplada también desde las más antiguas legislaciones pe-
(1) Así lo hace, por ejemplo, un libro fundamental de la materia; el de Schafer, Vfcttmology: The rietba u d U l criminal.
— 346 —
nales. Pero, gen ’ • • • « ■ únación de indemnización a las víctimas amplitud en los últimos cien años (2). Ahora se tiende a que, inclusive cuando el crimi nal no es capaz de pagar la indemnización, sea el Estado el que lo haga, tanto por su obligación de tomar medidas para que las leyes se cumplan como por razones de justicia. Este es un asun to de enorme interés en la actualidad y se extiende hasta el mo mento de la ejecución de la pena, por ejemplo, cuando se dispo ne que parte del salario del penado se destine al resarcimiento de daños y perjuicios. c) El campo criminológico, es decir, aquel en que la víctima opera como causa del delito. Este es el problema que aquí nos interesa y el que menos ha sido analizado hasta el momento. Mien tras los aspectos jurídicos antes expuestos existen desde hace si glos, el criminológico fue apenas rozado por los fundadores de la Criminología. La relación causal ha comenzado a ser sistema tizada sólo en los últimos tiempos si bien se está lejos de haber adelantado tanto como en otros factores del delito. Sin embargo, el relieve que la víctima tiene, especialmente en algunos delitos, es obvio. Por ejemplo, la mayoría de los conyugicidios, seduccio nes, riñas, etc., no pueden explicarse si no se consideran de modo especial las condiciones o la conducta de la víctima; ésta puede ser, en muchos casos, la causa principal o una de las principales, para que el delito se hubiera cometido. No tomarlo en cuenta puede llevar a que la ley penal se aplique con exagerado objeti vismo y descuide aspectos subjetivos fundamentales del delito. Si ahora se exige que, para determinar la sanción, se tome en cuen ta la personalidad general del delincuente y su situación en el mo mento del delito, prescindir de la víctima puede llevar, en muchos casos, a desnaturalizar la realidad, a no comprender lo que ha sucedido (3). En cuanto al lugar que la Victimología tiene que ocupar en la Criminología sistemática, caben algunas consideraciones. Cono cer a la víctima nos llevará a analizarla desde el punto de vista
(2) Ya se hallaba reglamentada, de una manera notable para su época, en nuestro Código Penal de 1834. (3) Schafer, ob. d t., considera que la Victimología está integrada sólo por los aspectos de la responsabilidad civil y la causación; pero nos parece que el primero, tocante a la responsabilidad penal, es indispensable porque los otros dos dependen an algu na medida < el. Ver pag. 3
— 347 —
biológico, social y psíquico: como a cualquier persona, inclusive el criminal. Pero ése es el estudio de la víctima en cuanto perso na; en Criminología debemos encararla como causa del delito. Entonces, concluiremos que la Victimoiogía tiene que estudiarse en Sociología Criminal ya que la víctima es, como dice von Hentig, un elemento del mundo circundante (4). Las causas que de ella provienen son parte del ambiente en que el criminal se halla. Son estímulos externos que actúan sobre él. Esta situación se presenta también y quizá de manera parti cularmente destacada, cuando es el Estado la víctima directa del delito. Por ejemplo, es patente que muchos delitos contra la ad ministración pública se cometen a causa de la forma en que esa administración tienta y hasta impulsa a que se atente contra ella. Ciertos tipos de organización estatal son la condictio sine qua non para que se cometan determinados delitos políticos. Cierto tipo de terrorismo no se podría explicar sino dentro de algunos regímenes represivos. Sin embargo, repetimos, es poco lo que se ha avanzado en este novedoso campo, objeto de estudio especialmente después .le la II Guerra Mundial. El primer autor que, según la mayoría de los expositores, hizo un estudio amplio, fue von Hentig (’)- El tí tulo de fundador ha sido disputado por Mendelsohn quien, por lo menos, fue el primero que utilizó la designación, no por todo* aceptada, de Victimoiogía (6); su pretensión de que ésta consti tuya, al menos el presente, una ciencia autónoma, ha sido, en ge neral, rechazada. 2.— EL NUM ERO DE VICTIM AS.— Este es un aspecto que puede llevar a que se entienda cuál es la función que la víc tima desempeña en la aparición del delito. Por ejemplo, es ins-
(4) V. £1 Delito, II. pp. 408 • 570. Este amplio capitulo lleva preci samente por título: La victima como un elemento del mundo _ circundante. (5) Con su obra: The criminal and hia victim, atadles in the Sociobiabgy oí crime; New Haven, 1948. (6) V. The órlela oí the doctrine of Vlcümolocr, en Excerpta Cri minológica, vol. 3, Ni 3 (mayo-junio, 1963). Vale la pena re cordar que consideraciones acerca de la victima como causa del delito han sido hechas, aunque no sistemáticamente, inclu sive por los creadores.de la Criminología, hace aproximada mente un siglo.
— 348 —
tiuctivo que, en el sur de Estados Unidos, la mayoría de las víc timas de linchamientos hayan sido negros. Las diferencias cuan titativas pueden llevar a encontrar diferencias cualitativas y a es tablecer una siquiera relativa tipología de las víctimas. Sin embargo, no es fácil encontrar estadísticas confiables. Eso sucede por varías razones entre las cuales se destacan espe cialmente dos. La primera, que cuando se trata de estadísticas criminológicas, se concede mayor importancia al autor, al delin cuente, que a la víctima; ésta es frecuentemente descuidada, se la deja de.lado. La segunda, porque inclusive allí donde se pres ta atención a la víctima, las “cifras negras” son considerables: muchas de las deficiencias de las estadísticas se deben a que las víctimas no denuncian los delitos de que han sido objeto; eso puede suceder por interés — un banco que no denuncia estafas o abusos de confianza cometidos por sus empleador— por ver güenza — como ocurre con las víctimas de delitos sexuales— por falta de interés — como cuando se ha sido víctima de un hurto pequeño— . Las razones de las fallas podrían ser fácilmente am pliadas. Ellas son lo suficientemente importantes como para que se pueda afirmar, sin exageración que, en lo que toca a víctim as las cifras negras son más notorias que cuando se refieren a los delincuentes. En ambos casos, puede decirse lo mismo: las fallas no son iguales en relación con todos los delitos; por ejemplo, son menores en los delitos violentos graves; son mucho mayores en los delitos contra la honestidad, la buena fama, etc. Hay algunos aspectos en los cuales ya se ha trabajado con fruto, en cuanto a cantidades de víctimas. Eso sucede, por ejem plo, en la comparación del número de autores con el de víctimas — para establecer si éstas son las numerosas que aquéllos—•; en relación con la edad, tomando en cuenta que los menores suelen estar especialmente protegidos por la ley y que hay edades su que, por ejemplo, la debilidad de la víctima — ancianos, niños— es un aliciente para el criminal; en relación con el sexo pues si la mujer da cifras menores en cuanto autora de delitos, habrá que establecer si sucede lo mismo en las estadísticas de víctimas Y a se han hecho investigaciones en otros campos similares. Queda todavía mucho por hacer, sin duda, ya que el com portamiento no es igual en relación con todos los delitos, inclu
(7) V. von Hentig, “El DeHto” II, pp. 425 y ss.
— 349 —
sive por razones legales; por ejemplo, cuando la ley define cier tos delitos tomando en cuenta la edad o sexo de la víctima. Si en materia de estadística sobre víctimas hay fallas y va cíos, estos defectos son mayores todavía en lo que toca al aspecto causal explicativa, el más propio de la Criminología. Por ejemplo, las cifras que reproduciremos enseguida indican que, en varios delitos, la edad de 20 a 29 años es aquella en que se presenta la mayor cantidad de víctimas; pero resulta muy difícil establecer por qué sucede eso. Lo mismo ocurre en relación con otros datos numéricos para los cuales faltan explicaciones basadas en la ex periencia y, quizá, sobran las asentadas en especulaciones, a ve ces muy sutiles, pero que no son fáciles de adecuar a la realidad. En este campo, se ha avanzado poco y es mucho lo que queda por hacer. En cuanto a cifras totales, en relación con todos los delitos, el número de víctimas es muy probablemente mayor que el de aulores. Eso quiere decir que son más los casos en que un delin cuente comete varios delitos y, así multiplica el número de vícti mas, que los casos en que varios delincuentes cometen un sólo de lito contra una sola víctima. Por ejemplo, es mucho más común que un solo carterista robe a decenas de personas y no que un grupo de jóvenes viole a una muchacha. Este ejemplo nos lleva a otro asunto. Como von Hentig hace notar, hay delitos en los que se dan pocas diferencias entre el n ú mero de criminales y el de víctimas; tales los casos de asesinato y de incesto. Lo contrario ocurre en los delitos contra la propie dad; el lu?vto corriente, los robos de partes de autos y las estafab llamadas “cuentos del tío” son ejecutadas por los mismos delin cuentes contra muchas personas. Es un hecho comprobado por las estadísticas que el mayor número de reincidencias se da entre los que cometen delitos contra la propiedad. En cuanto a las diferencias por sexos, ya vimos que los varo nes son autores de delitos con más frecuencia que las mujeres. Algo semejante sucede en cuanto al número di. víctimas. Por ejem plo, en Estados Unidos, como se advertirá por las cifras que lue go reproducimos, hay aproximadamente una víctima de sexo fe menino por cada tres de sexo masculino. Las estadísticas que siguen han sido extraídas de la obra "The challenge of crime in a free society”; es el informe de la Comisión Presidencial sobre cumplimiento de la ley y la admi nistración de justicia, un trabajo oficial estadounidense conside rado ejemplar en su clase.
— 350 —
VICTIMACION SEGUN EL INGRESO (Números por cada 100.000 personas de cada grupo) INGRESO De $ 0 De $ 3.000 De $ 6.000 Más de a $ 2.999 a $ 5.999 a $9.999 $ 10.000
DELITO TOTAL V io lació n .......................... R o b o ................................. Agresión g r a v e ............... Violación de domicilio . Hurto (más de $ 50) (8) . Robo de automóviles . . .
2.369
2.331
1.820
76 172 229 1.319 420 153
49 121 316 1.020 619 206
10 48 144 867 549 202
2.237 17 34 252 790 925 219(9)
VICTIMACION POR RAZA (Por 100.000 habitantes de cada grupo)
D E L I T O S TOTAL
Blancos
No blancos
1.860
2 592
22 58 186 822 608 164
V io la c ió n .......................... R o b o ................................. Agresión g r a v e ............... Violación de domicilio . Hurto (más de $ 50) . . . Robo de automóviles ..
o2 204 347 306 367 286 («•)
(8) Siempre hay dificultades para caracterizar un tipo penal a fin de dar notas que faciliten comparaciones internacionales. La dificultad es especialmente grave con el derecho vigente en Es tados Unidos donde ni siquiera suele haber uniformidad legis lativa. Hemos traducido forcible rape por violación (cuando hay fuerza y no otras características, por ejemplo, imposibilidad de dar asentimiento legalmente válido); robbery por robo, gene ralmente con violencia en las cosas; assault lo traducimos por agresión y supone ataque violento contra una persona o ame naza de realizarlo; burglary, como violación de domicilio que. en derecho estadounidense, se liga con la intención de come ter otro delito; tarceny, hurto, apropiación de una cosa contra la voluntad de su dueño; motor vehicle theft como robo de au tomóviles. Nos hemos guiado por las definiciones contenidas en la Encyclopedla of Criminology, dirigida por Branham y Kutash. (9) V. pág. 135. (10) V. pág. 136.
— 351 —
VICTIMACION POR SEXO Y EDAD (Por 100.000 habitantes de cada grupo)
VARONES D E L I T O
TOTAL
10-19 20-29
30-39
40-49
50-59
más Todas de 60 las edades
951
5.924
6.231
5.150
4.231
3.465
3.091
R o b o .............................. 61 A gresión ....................... 399 V iolación de d om icilio 123 H urto (m ás de $ 50) 337 31 Robo de a u to m ó v iles
257 824 2.782 1.54« 515
112 210 337 263 3.649 2.365 1.628 1.839 505 . 473
181 181 2.297 967 605
98 146 2.343 683 195
112 287 1.583 841 268
M U J E R E S TOTAL V io la c ió n ...................... R o b o .............................. A gresión ...................... V iolación de dom icilio H urto (m á s de $ 50) Robo de au to m ó v iles
334
2.424
1.514
1.908
1.132
1.052
1.059
91
238 238 333 665 570 380
104 157 52 574 470 157
48 96 286 524
0 60 119 298 536 119
0 81 40 445 405 81
83
0 91 30
122 0
620 334
r< 118 314 337 130(1')
El documento resume así las estadísticas anteriores: “Los ha llazgos de la investigación nacional muestran que el riesgo de vic timación es el más alto entre los grupos de ingresos más bajos en todos los índices de delitos, salvo homicidio, hurto y robo de vehículos; es más pesado para los no blancos en todos los delitos, salvo hurto; es sufrido más por los hombres que por las mujeres excepto, naturalmente, en el caso de violación, y el riesgo es ma yor entre los 20 y 29 años, salvo en el caso de hurto contra muje res y violación de domicilio, hurto y robo de vehículos contrn varones” (1Z). Hay otro punto interesante y es el de las relaciones previas que hubieran existido entre la víctima y el delincuente. En los de(11)
V. p ág. 137.
(12) V. pág. 138.
— 352 —
Utos contra las personas — homicidios, heridas, agresiones, viola ción— , en la mayoría de los casos, ha habido un conocimiento, siquiera circunstancial, entre víctima y delincuente. Las relaciones previas suelen ser mucho menores en el caso de los delitos con tra la propiedad (1J). En cuanto al lugar, se han hecho investigaciones por la Co misión Presidencial nombrada. Los lugares en que se da mayor frecuencia en los delitos graves contra las personas son: la calle, 46,8% ; la residencia, 20,5% (muchos de estos delitos provienen de disputas en la familia); tabernas y lugares de expendio de li cores, 5,7%' (son numerosos los delitos cometidos por personas alcoholizadas). De manera general, es muy difícil que la calidad de la víc tima o las circunstancias que la rodean sean absolutamente indi ferentes para el criminal. Factor tan fundamental del medio am biente es muy difícil que no sea tomado en cuenta por el actor. De ahí la necesidad de analizar también los rasgos cualitativos de las víctimas y la posibilidad de establecer una tipología de las mismas. 3.— TIPO S DE V ICTIM AS .— Las priitieras clasificaciones criminológicas de los delincuentes se plantearon hace un siglo; pe ro todavía no hay acuerdo acerca de ellas. Si eso sucede en el cam po de los autores, menos difícil y mucho más investigado, no lla mará la atención el que las dificultades y desacuerdos sean mu cho mayores tratándose de las víctimas. En verdad, hasta el mi*mento se han presentado tipologías de la víctima tan variadas que un acuerdo entre ellas parece muy lejano, si es que llega a pre sentarse. Las víctimas pueden ser clasificadas desde tantos pun tos de vista que los tipos resultan exageradamente numerosos. Al gunos de los propuestos pecan de excesivamente teóricos, poco cer canos a la experiencia; otros, en cambio, se basan en algunos con tados casos concretos y llevan a tal multiplicación, que las clasi ficaciones resultan poco útiles para la teoría y la práctica. Algo se ha hecho, sin embargo, que puede servir de base pa ra nuevos avances y para que se llegue a algún acuerdo futuro, siquiera en cuanto a algunos tipos fundamentales, como más o menos ha ocurrido en lo que toca a delincuentes. (13) Véanse también. Schafer, ob. cit., especialmente las pp. 54-88; von Hentig, ob. clt., especialmente las pp. 441 - 488; el análisis, en muchos aspectos modelo, contenido en el artículo Victime precipitated criminal homicide, de Wolfgang, incluido en el T. I, pp. 280 - 292, de la obra Crtme aad Ju tte e , dirigida por Radzinowicz Wolfgang; Gusppinger, Crimbmlogfa, pp. 384-375.
— 353 —
Se ha hablado, por ejemplo, de víctimas fáciles y difíciles; aisladas y colectivas; con condiciones permanentes (v. gr., ser mu jer) o transitorias (v. gr., hallarse en estado de ebriedad); que denuncian y que no denuncian el delito de que fueron objeto; que se encuentran en situaciones de inferioridad (débiles mentales, ni ños, enfermo? físicos y mentales) o que se destacan porque está» en situación de notoria superioridad (en cuanto a belleza, ri queza, posición social o política, etc.). Vamos a referimos a tres clasificaciones que, sin duda, ser virán de base a otras y que se hallan entre las más comúnmente citadas en la actualidad: las de Mendelsohn, Schafer y von Hentig. Mendelsohn toma como punto de partida el grado de parti cipación “culpable1' de la víctima en el delito. Distingue seis tipos principales (M). 1) “Víctim a completamente inocente ”, como los niños, al gunos enfermos o que se hallan en estado inconsciente. Tal el ca so de una niña de tres años que, descuidada momentáneamente por su madre en un almacén de Obrajes, barrio de La Paz, fue secues trada por un joven esquizofrénico y luego matada. 2) "Víctimas con culpabilidad m enor”, como la mujer que provoca una reacción de la que resulta su muerte. 3) La víctima “tan culpable como el d e l i n c u e n t e tales los casos de quienes incitan a actos de suicidio, homicidio - suicidio, eutanasia, etc. 4) La “ víctim a más culpable que el delincuente”; en este tipo se hallan la víctima que “provoca” al delincuente y la “vícti ma im prudente”, que lo incita. En los trabajos prácticos de nues tra cátedra de Criminología, se dieron dos casos típicos; en uno, ocurría que las victimas de ciertos “cuentos del tío” participaban en el delito creyendo que estafarían al delincuente; en otro, sobre violaciones de menores, resultó que, en la mayoría de los casos, podía admitirse que las muchachas víctimas, demasiado despier tas o sin saber lo que su conducta podía ocasionar, actuaban co mo coquetas tentadoras que luego sufrían las consecuencias (in vestigaciones sobre denuncias presentadas en tribunales de La Paz). 5) La “víctim a más culpable” o la que es, “ella sola, culpabie”, aquella que, por su agresividad, desencadena el delito. Por ejemplo, el agresor injusto que es matado porque otro usa de la legítima defensa. 6) La “víctim a simulada o imaginaria". Se trata de aque llas personas que acusan sin fundamento a otras, para conseguir
(14) Un resumen en Schafer, ob. cit., pp. 35 - 38.
— 354 —
que sean injustamente castigadas; tal ocurra con algunos para noicos, histéricos, seniles y niños. O tra de las clasificaciones es la de von Hentig, quien emplea criterios psíquicos, sociales y biológicos para crear su* tipos; és tos son, en conjunto, los trece siguientes: 1) Los menores, por sus especiales condiciones de indefen sión, debilidad, poca experiencia, etc. 2) La mujer, por su debilidad física y, en especial, como víctima de ataques sexuales. 3) Los ancianos, débiles físicos y, a veces, también con pro blemas mentales; inclusive por su posición económica y social suelen ser tentadores para los delincuentes. 4) Los mentalmente defectuosos, incluyendo débiles men tales, insanos, drogadictos, alcohólicos, psicópatas, «te., que ion más fáciles víctimas de los delincuentes. 5) Los inmigrantes, que tienen difícuiiades de adaptación a nuevas culturas, problemas económicos, hosdlidad, aislamiento inclusive porque no hablan la lengua de la nueva comunidad, etc. 6) Las minorías, que tienen dificultades semejantes a las de los inmigrantes por causa de raza, nacionalidad, etc. 7) Los *tontos* normales, que son víctimas frecuentes de engaños. 8) Los deprimidos, con lo cual ingresamos al campo de los tipos psíquicos. La depresión se manifiesta en síntomas de des adaptación, desesperación y otros que rebajan el rendimiento fí sico y mental por lo cual los individuos ofrecen poca resistencia al delito de que son víctimas. 9) La personalidad “adquisitiva”, la que quiere conseguir algo; eso puede llevar a cometer delitos, pero también a ser víc timas porque se las puede tentar con facilidad. 10) El ligero, negligente. 11) Los solitarios y desgraciados suelen se; víctimas de los delincuentes que se presentan con la fingida intención de ccnsolar a quienes después serán víctimas. 12) El atormentador, que origina reacciones delictivas de otras personas., 13) L o s'“bloqueados” y que luchan; por ejemplo, alguien que es chantajeado y se halla imposibilitado de recurrir a la pro tección policial; el que lucha contra una agresión delictiva, pero es vencido (I5). (15) Esta clasificación se halla resumida en Schafer, ah. ett., pp. 30 • 40. Puede compararse provechosámente coa las distintas éli ses de victimas que von Hentig detalla en su obra "D MMew, loe. d t —
355
—
Por su lado, Schafer ha dado su propia clasificación tom an do al criterio que era fundamental en Mendelsohn: el del grado de responsabilidad que la víctima tiene en la comisión del delito; la víctima es parte del mismo y puede ser clasificada conforme al grado de su participación. Schafer propone los siguientes siete tipos: 1) Víctimas sin relaciones con el criminal como no sea la resultante del propio delito. Hay muchos casos en que las relacio nes previas no existen y en que las características de las víctimas carecen de importancia para el delincuente. 2) Víctimas provocativas que hacen algo contra el delin cuente, cuyo acto es simple reacción: las que se burlan, ofenden, atacan de hecho, etc. 3) Víctimas que precipitan el delito no por medio de un ataque o provocación, pero sí por medio de tentaciones, ocasio nes en que se facilita el crimen, etc. Por ejemplo, quien camina de noche por un lugar solitario rfnnde se sabe que se han come tido asaltos. ' 4) La víctima biológicamente débil, en lo físico o psíquico y que por tal condición, despierta o fortalece la idea delictiva en otra persona. 5) Víctimas socialmente débiles como los integrantes de minorías, inmigrantes, personas discriminadas, etc. 6) Víctimas de sí mismas; son los casos en que la víctima realiza el acto que la perjudica. No se trata sólo del suicidio o de automutilaciones, sino también de los casos de drogadicción, al coholismo, homosexualidad, juego, etc. 7) Víctimas políticas que sufren en manos de sus adversa rios políticos. En estos casos, frecuentes entre los revolucionarios, ellos sufren por su posición ideológica (16). En esta clasificación como se advertirá, ya se nota la asimi lación de lo que otros autores dijeron, lo que demuestra que, aun que la tipología dé las víctimas se halla en sus comienzos, ya se van encontrando algunos puntos comunes y de acuerdo. Sin. duda el criterio principal que tiene que seguirse, para una clasificación criminológica, es el señalado por Mendelsohn v Scfiafer ya que el mismo resalta la actuación de la víctima como causa del delito. Pero es obvio que, para establecer tipologías, pueden tomarse en cuenta otros criterios, según sea la finalidad que se busca.
(18) V. Schafer, ob. d t , pp. 45 - 47
— 356 —
Sección T ercera
Psicologia C rim inal
C A P IT U L O
I
LAS FUNCIONES PSIQUICAS 1.— LOS FENOMENOS PSIQUICOS.— NORMALIDAD Y ANORMALIDAD.— La persona humana funciona como un to do y es éste el que confiere sentido y determina el exacto valor de las partes o factores aislados intervinientes ('). Si queremos ser exactos habremos de agregar que tales factores aislados o partes no existen por sí mismos sino que siempre se nos presentan integrando un todo del cual pueden ser separados sólo como resultado de un proceso de abstracción. Reconocido lo anterior como verdadero, es, sin embargo, evi dente que para realizar un estudio de la psique humana se impo ne la necesidad de recurrir a dicha abstracción, como sucede en todo caso en que se utiliza un análisis para la exposición; habre mos, pues, de proceder a presentar aisladas las distintas funciones psíquicas (2) mostrando tanto sus caracteres normales como los (1) Acerca de este criterio que coloca primero el todo y luego las partes, véase lo que dicen la psicología de la forma y de la di námica del delito. (2) Lo que aquí se dice supone admitir la posibilidad de distinguir claramente los fenómenos psíquicos de los de otra especie, ad misión que está lejos de tener alcance puramente teórico. Esa distinción es la única que justifica la disposición sistemática de las partes de la Criminología. Pero, pese1a su importancia, ob viamente el tema no puede ser tratado aquí. Al respecto pueden verse: Roustan: Lecciones de Psicología, pp. 10-68; MÜUer, Psi cología, pp. 47-58; Messer: Pitcologia, pp. 101 -109.
— 359 —
anormales, pero siempre con la advertencia de que, si bien tales caracteres insinúan — en nuestra obra es lo que nos interesa— esta o aquella afinidad con ciertos delitos, su evaluación final sólo se rá posible cuando los integremos en tal o cual totalidad. Así, por ejemplo, si algo general puede deducirse en un análisis de los de lirios de persecución o de celos, la repercución que ellos hubieran tenido realmente, en el delito concreto, no puede adelantarse mientras los demás componentes de la totalidad no hayan sido igualmente conocidos. Si lo anterior prevendrá que se nos acuse prematuramente de ser partidarios de un atomismo psíquico, es también necesario precaver otro error de interpretación. Tal error podría presentar se como consecuencia de la extensión que se da en las páginas si guientes al estudio de los fenómenos psíquicos anormales. Eso no debe ser interpretado en sentido de que se sostenga aquí la vieja, pero aún no totalmente desarraigada idea de que todo delincuen te es un anormal. Nuestra intención no es esa. Se trata simple mente de que tales rasgos anormales, como los normales, integran la personalidad y la caracterizan y, por tal razón, contribuyen a explicar por qué se comete un delito. Pero no se trata tampoco sólo de esto sino también de que los rasgos anormales son mucho más comunes de lo que corrientemente se cree con un error de apre ciación debido a que solemos considerar usualmente como anorma les Jos rasgos que lo son en extremo y que impiden al sujeto pro seguir su vida en la sociedad corriente; pero ese criterio, que tiende a dividir a la humanidad en dos sectores tajantemente se parados, normales y anormales, no puede ser ya admitido porque desconoce la indudable realidad de los estados intermedios que son más comunes que los de extrema anormalidad. Cameron cita estadísticas según las cuales, en Estados Uni dos, sólo los anormales internados en manicomios llegan a 600.000, casi todos ellos psicóticos (3). Por su lado, Brown estima que al rededor del 10% de los habitantes del país citado padece de gra ves anomalías mentales; basado en su larga experiencia, asegura que no hay estudiante que, a raíz de los esfuerzos realizados, no sea merecedor siquiera una vez en su carrera, de un tratamiento psiquiátrico C). Datos convincentes por sí solos — y podrían agre garse otros— para justificar la extensión dada a las anormalida des psíquicas (’). Otra razón, en fin, reside en el hecho de que las (3) The Psycholu¿y of Behavior Disorders, p. 4. (4) V. The PsycMaymanies of Abnonnal Behavior, p. 5. (5) En cuanto a la disposición de los párrafos, había que atenerse a la efectuada por algón especialista, con modificaciones de de talle; en las páginas siguientes se notará que ha sido tomado com o texto fundamental la Psiquiatría de Mira y López. —
3CÚ
—
personalidades anormales no son radicalmente distintas de las normales, sino que más bien, muchas veces, ayudan a compren derlas (6). En las páginas que siguen, los distintos tipos de fenómenos psíquicos serán expuestos en este orden: fenómenos de la vida re presentativa, de la vida afectiva y de la vida volitiva (que otrüs prefieren denominar vida activa). 2.— CAPTAC IO N DEL M U N D O E X T E R N O El mundo externo es cpptado por medio de la percepción dentro de la cual, como componentes que es posible separar por medio de la abs tracción, se hallan las sensaciones a su vez ligadas con el cuerpo a través de los denominados órganos de los sentidos (')• La percepción es la reproducción en la conciencia de un ob jeto externo (s). De esta noción resultan varias consecuencias; en prim er lugar, que la percepción es un conjunto de sensaciones, supuesto que sólo los sentidos permiten captar el mundo externo. Pero esas sensaciones evocan recuerdos y se ligan con ellos; eslos recuerdos ayudan a interpretar y dar significado a las sensaciones; en efecto, en la percepción las sensaciones no se me dan aisladas entre sí ni tampoco meramente yuxtapuestas, sin orden ni con cierto; por el contrario, se encuentran relacionadas integrando un todo pleno de sentido dentro del cual cada una ocupa armonio samente su lugar. Es evidente que tal sentido no me es meramen te impuesto por el estímulo externo como si éste fuera mecánica y pasivamente recibido, sino que la psique actúa, opera y reaccio na de acuerdo a sus propias cualidades, experiencias, gustos y tendencias preexistentes. Así, por ejemplo, si ante un cerro se en cuentran un militar, un pintor, un agricultor, un geólogo, un mís tico y un excursionista, seguramente tendrán aproximadamente las mismas sensaciones o datos proporcionados por los sentidos; pe ro cada uno percibirá una cosa distinta a la del vecino porque ca* da uno habrá dado un sentido destinto a la realidad externa per
(6) Cabe otra justificación para ello en esta obra que es elemental y principalmente dirigida a los estudiantes; se trata de que és tos suelen ya tener previamente conocimiento de la psicología normal, lo que no sucede con los fenómenos anormales. (7) Por eso Mira López las llama funciones sensoperceptivas. V Psiquiatría, p. 92 y ss. (8) Nótese que aquí la palabra objeto no sirve para designar tal o cual "cosa" aislada sino a la entera y estructurada situación que es captada por el sujeto.
— 361 —
cibida (5). Porque es tan importante el sentido del todo es que debemos rechazar cualquier interpretación puramente atomista que pretenda explicar la percepción como mero aglutinamiento mecánico de sensaciones que se impone a un receptor pasivo. La importancia de este punto se extiende hasta el terreno criminal; por ejemplo, cuando tratamos de reconstruir el proceso causal de un delito, podemos llegar a no comprender las razones por las cuales un sujeto reaccionó de tal o cual manera ante un estímulo; frecuentemente la dificultad estriba en que a los datos de hecho les damos una interpretación nuestra y pretendemos que las aje nas sean absolutamente iguales: en tal caso, es muy probable que la conducta ajena nos resulte incomprensible; pero podrá intro ducirse claridad apenas tratemos de averiguar cuál fue la forma en que el delincuente mismo interpretó los datos que le ofrecía el mundo exterior. Es sólo luego, por un nroeeso posterior, que podremos aislar las sensaciones abstrayéndolas del todo primariamente experi mentado (10). Ante la imagen perceptiva no sólo creo que corresponde a un objeto externo, sino que así es realmente; es decir que aquélla no es mero producto de mi fantasía sino que pretende ser la re presentación, la traducción en la conciencia, de algo extraconciencial. La percepción, en cuanto estado puramente representativo, ya supone también un análisis; en la vida psíquica real aquélla se halla siempre acompañada de un sentimiento y relacionada con la
(9) Esta concepción totalitaria ya se encuentra expuesta en Aris tóteles y Santo Tomás de Aquino. Ha sido mérito de la moderna corriente denominada de la pslcologfa de la forma (o Gestalttheo rie), ei haberla redescubierto apuntalándola ahora con el apara to de las ¡numerables experiencias nuevas. En cuanto al problema de la variedad de interpretación de acuer do a la propia personalidad, ese es el tema central de la biotipologfa de base axiológica que Spranger ha desarrollado en su ~ obra Formas de vida de donde se ha sacado la idea del ejemplo presentado. El libro de Spranger abarca toda la realidad aní mica. razón por la cual introduce los valores sin los cuales todo intento de comprender la conducta humana está destinado a fracasar (10) No juzgamos necesario, por lo menos en una obra elemental como la presente, ingresar en un estudio detallado de las sensa ciones.
— 362 —
voluntad y la acción. No hay percepción emotivamente indiferen te, como lo demostrado el psicoanálisis (u). En cuanto a las anormalidades de las funciones sensoperceptivas, ellas pueden ser cuantitativas y cualitativas (i:). Entre las cuantitativas se hallan, por un lado, el anormal au mento, en intensidad y 'número, de las percepciones, lo que su cede, por ejemplo, en los estados de manía y de euforia; por otro lado, la anormal disminución, en número e intensidad, de las percepciones, fenómenos que se dan principalmente en los casos de depresión, astenia, melancolía, confusión, despersonalización y en las etap&s iniciales de la esquizofrenia. A veces, se llega a la abolición de las funciones sensoperceptivas, como en el sueño y ti ensueño, pudiendo la imaginación remplazar a la percepción. En los demás casos patológicos, la abolición se debe a transtomos ner viosos; pero, en los histéricos, pueden presentarse casos de agnosia inconsciente. Desde el punto de vista psiquiátrico y especialmente de) cri minológico, tienen mayor importancia los transtomos cualitativos; ellos se relacionan con los llamados juicios de realidad (acerca de la realidad del objeto que se presenta como estímulo externo y lue go contenido intencional de la imagen perceptiva). Según más arriba expusimos. !a percepción implica la exis tencia de uh objeto extraccnciencial que es captado; pero, a veces, una representación meramente interna es aceptada como provenien te de un objeto externo sin que éste exista: entonces podemos d;-cir que se ha producido una alucinación (l3). Otras veces la ima gen psíquica tiene ciertas bases reales, pera adquiere un carácter erróneo por haber sido deformada por causas internas: falta de atención adecuada, estados afectivos fuertes, intervención indebida de la fantasía; con frecuencia, se da una conbinación de estas cau sas que inducen a interpretaciones erróneas de los datos ofreci
(11) Este descubrimiento es muy anterior a la aparición de Freud y sus discípulos; pero ha sido el psicoanálisis el que ha puesto énfasis en (el tema. (12) Véase fundamentalmente Mira y López, Psiquiatría, p. 95 y ss. (13) Por eso, y dejando de lado la contradicción interna de la fra- se, suele denominórselas percepciones sin objeto. Para evitar equívocas interpretaciones se hace necesario insistir, con Baruk (Précls de Psychiatrie, p. 248) en que el estado alucinatorio no implica el mero darse de una imagen sin objeto externo, sino también la creencia de que ese objeto existe; de otro modo po dría tratarse de una elaboración fantástica perfectamente nor mal.
— 363 —
dos por los sentidos (M); en este caso nos hallamos únte una ilu sión. También en las ilusiones el sujeto cree que la imagen defor mada corresponde fielmente a la realidad. Ilusiones y alucinaciones pueden referirse a distintos senti dos; pero las más abundantes son las auditivas y las visuales si guiéndolas las referentes a los sentidos cuya base orgánica es la piel (contacto, frío, calor y dolor); menos frecuentes son las ilu siones y alucinaciones olfativas y gustativas y es lo corriente que se den asociados con otras de otro tipo. Ultimamente y siguiendo el compás de los descubrimientos de nuevos sentidos, se admite la existencia de pseudopercepciones cenestésicas (de sed, hambre, fatiga), quinestésicas (de que las partes del cuerpo se mueven u ocupan tal o cual posición), de posición corporal (se cree estar continuamente echado, y de equilibrio (se cree estar girando como un trompo). La importancia de las alucinaciones es grande en sus reper cusiones sobre la conducta criminal. En las alucinaciones auditivas, suelen oírse voces cuyo con tenido injurioso o desesperante provoca la reacción violenta del alucinado que puede llegar a cometer delitos contra las personas; igual importancia revisten las alucinaciones que Moglie califica de imperativas (15) y que implican órdenes que arrastran al sujeto a la acción (supongamos a suicidarse, inferirse heridas o inferirlas a otros, a matar, incendiar, etc.); habrá que tomar en cuenta, en cier tos casos, el que se atribuya origen divino a las voces oídas las que, con tal fundamento, son inmediatamente obedecidas; en estos casos, frecuentemente asociados con delirios místicos, pueden re cibirse, por ejemplo, órdenes de eliminar a los indignos o destruir sus propiedades.
(14.' La psiquiatría moderna tiene como uno de sus postulados la creencia en la insensible transición de la normalidad a la anor malidad y entre los grados de.ésta última; como justificativo, podernos mostrar lo que sucede con las ilusiones, como luego lo haremos con otros fenómenos psíquicos'; nuestro juicio no ofre ceré lugar a dudas cuando se refiera a tal individuo que conti nuamente malinterpreta la realidad y, consiguientemente, malo gra adecuarse a elia; pero antes de llenar a tal extremo-habrá que recorrer toda la escala que se inicia en cualquier persona a la que consideramos normal, pero que segurárnoste de vez en cuando sufrirá de Ilusiones. Añora bien: ¿quién se Animará a determinar cuál es la ilusión que, agregada a las averiores, sirve para atravesar claramente la línea oue separa a la persona normal de la anormal? V si se piensa mas en la intensidad que en el número, ¿cuál es aquel gramo espiritual que permitirá emitir un juicio tan tetminante? (15) Moglie. La P.sicopatoUogEa Forense p. 100.
—*»364
—
Tam bién las alucinaciones visuales tienen — m utatis m utan dis— la misma capacidad para provocar reacciones; por ejemplo cuando el sujeto ve armas en m anos de enem igos, o anim ales ate rradores que, si en un primer m om ento lo obligan a huir, pueden provocar reacciones agresivas desesperadas cuando se siente d e finitivam ente acorralado com o suele suceder entre los cocainóm a nos y durante el delirium tremens alcohólico. A lgo semejante puede decirse de los demás tipos de alucina ciones. Pero hem os de agregar dos palabras sobre las que se rela cionan con las percepciones sexuales tales com o las de sentirse cas trado, violado, etc.; m uchas denuncias calum niosas se presentan por esta causa, principalm ente en mujeres histéricas. En cuanto a las ilusiones, demás insistir en la importancia que tienen para causar el delito a través de las falsas interpreta ciones a que dan lugar; piénsese en el caso en que un m arido ve juntos a su esposa y a un tercero y, bajo el im pulso de los celos, " v e” que se hallan traicionándolo: o en el de aquel otro que, pues to ante un presunto enem igo que se lleva la mano al bolsillo, "ve" que saca una pistola para matarlo. Las pseudoper cepeiünes son causa de muchos delitos de fal so testimonio, perjurios, calumnias, denuncia:- falsas, etc. ( Ir). En general, podemos decir que t a mo alucinaciones como ilu siones facilitan el d ar respuesta.- inadecuadas uno de lo- f undame nt os de la vida social la que supone un cierio apr endizaje cons er vada para reaccionar adecuadam ente. T odo fenóm eno, para poderse decir que es recordado, debe atravesar por las siguientes etapas: I) fijación de! f enómeno; 2) conservación del mismo. lo que asegura su per manenci a, a u n qu e sólo sea latente; 3) evocación en virtud de la cual c¡ hecho pasad i retom a a la conciencia; la evocación o l l amada puede ser cons ciente o inconsciente, o, com o otros prefieren, voluntaria o invo luntaria; 4) reconocim iento del recuerdo que consiste en darse exacta cuenta de que el hecho pasado está r ep r oduci d o tal
(16) Véase lo que dice en la primera nota del próximo capitulo acerca del problema que significa el calificar de delincuentes a los anormales. —
365
—
cuino originalm ente se presentó (por ejemplo, si ahora escribo una frase que hace tiempo oí a otra persona, pero que actualmente considero m ía, puede afirmarse que ha habido fijación, conserva ción, evocación, pero no reconocimiento y, por tanto, el recuerdo es incom pleto, imperfecto; más frecuentemente sucede que algu nos hechos m eramente imaginados son tenidos, al cabo de un tiem po, por realm ente sucedidos; aquí también se cumplen las tres primeras etapas, pero no el reconocimiento, ya que lo producido por la im aginación es tom ado com o proveniente de una perceoción). 5) Localización en el tiempo, sobre todo señalando el antes y el después en relación con otros fenómenos. Lo contrario del recuerdo es el olvido o ausencia de memo ria para lal o cual acontecimiento. El olvido suele ser distinguido en total y parcial. En el primer supuesto, lo pasado desaparece to talmente (ejem plo: un encargo que desaparece totalmente de '.a
memoria actual cuando se trata de cumplirlo); en el segundo, ’a memoria actúa, pero no puede determinar su contenido, como su cede cuando llego al lugar donde debía cumplir el encargo, sé que tenía que hacer algo y ello me inquieta, pero soy incapaz de precisar aquello que se me encargó. Entre las anorm alidades de la m em oria tenem os las q ue si guen. ; En primer lugar, podem os hablar de la amnesia o carencia de recuerdos; ella puede ser parcial o total. En la amnesia pardal, el olvido se extiende a sectores lim itados de hechos y generalmente se halla relacionada con lesiones nerviosas; en la amnesia total, el olvid o cubre todo el cam po de actividad pasado si bien, salvo pro cesos dem enciales graves, sólo es alcanzado tal o cual período. Si se toma en cuenta el tipo de falla que causa la amnesia, se las suele distinguir en am nesias de fijación y de evocación. Por fin, si se considera la distancia que separa el m om ento de amnesia de aquél otro en que se produjeron los fenómenos olvidados, pueden distinguirse la am nesia anterógrada, la retrógrada y la anteroretrógrada; en la primera, son olvidados los hechos inmediatamente anteriores: en la segunda, los alejados en el tiempo; en la tercera, la anormalidad es mixta.
A veces no hay desaparición de la capacidad mnémica sino una notoria disminución, como suele suceder en ciertos estados psiconeuróticos y en las primeras etapas de los procesos que con cluyen en demencia; esta disminución del poder memorativo se denomina hipofflnesia. El polo opuesto está representado por la hipermnesia que es una capacidad memorativa exagerada: los recüerdos se presentan
— 366 —
en número excesivo, se suceden y atropellan los unos a los oíros y provocan estados de confusión m ental (,7). Las anorm alidades anteriores pueden ser referidos fundam en talmente a las tres primeras etapas de la memoria; pero existe otra, tocante al reconocim iento del recuerdo, que asume especial reliove crim inológico; se trata de la param nesia, caracterizada por la confusión m emorativa y la dificultad o im posibilidad del recono cim iento. Podemos, por fin, citar el recuerdo obsesivo en el cual una imagen mnémica ocupa persistentem ente el foco de la conciencia y no puede sev desplazada de allí, por lo cual tiñe de cierto co lo rido toda la actividad psíquica del individuo, Es un fenóm eno q u ’ suele presentarse, en pequeña escala, hasta en las personas nor m ales. La memoria es la que da continuidad a la vista psíquica y fa cilita la adecuación social por m edio del uso de experiencias pa sadas; por tanto, sus defectos facilitan la desadaptación. El indi viduo tendría que aprender a vivir cada día, porque lo aprendido en el pasado no le sería aprovechable. Sin embargo, principalm ente en el caso de am nesias, el pa ciente trata de rellenar el vacío; a falta de datos verdaderos, co mienza a im aginarlos. Al cabo de un tiem po, acepta com o real mente sucedido lo que es m eramente una fantasía, por fuerza de un querer angustioso del sujeto. Es esto lo que se llama confabu lación, falta de reconocim iento que se halla en la base d e m uchas conductas condenadas com o calum nias, injurias, perjurio, etc. Xa hem os m encionado aquí la carencia de reconocim iento; ella, en general, puede arrastrar a la com isión de los delitos recién enum erados. Com o es un fenóm eno que puede darse, en pequeña proporción, aún en personas norm ales, júzguese la importancia ex plicativa que asume en tales delitos y en otros — com o los de falsa denuncia y falso testim onio— aun en sujetos de buena fe en los cuales el psiquiatra, si es consultado, no puede hallar dentro del criterio que generalm ente siguen los códigos, razón alguna para opinar por la irresponsabilidad del delincuente a causa de una en fermedad m ental.
(17) Si ta hipermnesia ha de ser calificada, como se hace aquí, co mo una anomalía, es evidente que hay que considerarla con los caracteres recién mencionados. Si se trata de una persona ca paz de recordar precisamente todo e] pasado, de reproducirlo y de hacerlo servir normalmente dentro de la vida, habré una cualidad anormal, en el sentido de poco usual, pero no en el sentido patológico, que es el que aquí tomamos en cuenta.
— 367 —
4.— CO M PREN SIO N Y A SO C IA C IO N DE IDEAS.— Comprender, para Mira y López, es la capacidad de dar significado a las cosas, poner orden en la multiplicidad de los datos senso riales unificándolos en un todo armónico y lleno de sentido. Es capacidad no poseída por lus idiotas y sólo parcialmente poseída por imbéciles y los débiles mentales y desaparecida en las demen cias y en los estados confusionales; se altera cualitativamente en ¡a esquizofrenia (18). La falta o disminución de la comprensión ocasiona la des orientación, que tiene cuatro variantes: “ Las personas que se des orientan en el espacio no saben dónde están, las que se desorien tan en el tiempo no saben en qué momento viven, las que se des orientan en el ambiente psíquico no saben quiénes las rodean y las que se desorientan respecto a sí mismas no saben quiénes son” ( i9).
Los fenómenos psíquicos se ligan entre sí, se atraen, imbri can y ayudan a evocarse mutuamente, es decir, se asocian de acuer do a tendencias internas que ocasionan el que las asociaciones to men cierta dirección (:0). La conexión entre los fenómenos psíquicos puede efectuarse mecánicamente, por su exterioridad, o por su significado y conte nido; en el primer puesto, se da una sucesión mecánica de elemen tos (:i); en el segundo, el carril está dado por la comprensión y (18) V: Psiquiatría, pp. 124 125. Sin embargo, recuérdese lo que se dijo hace poco acerca de la percepción y de la función signifi cativa que ella tiene. A decir verdad, no existe total acuerdo acerca de la función mental a que ha de adscribirse la compren sión; ni eso debe causar escándalo ya que el espíritu —si se nos permite la palabra— también actúa como un todo entre cuyas actividades es difícil establecer distinciones tajantes. Al res pecto, puede recordarse que Binet, al explicar el ámbito al cual eran aplicables sus tests de inteligencia, incluyó entre las fun ciones de ésta la comprensión. (19) Mira y López: Psiquiatría, p. 126; subrayado en el original. (20) Se ha habfcdo de asociación de ideas, pero entonces la palabra “idea’ es tomada, como lo hacía la psicología asociacionista inglesa —que unlversalizó la expresión- “asociación de ideas”— como equivalente a “fenómeno psíquico" en general; en tal sentido amplio, la asociación de ideas abarca la asociación de recuerdos, imágenes fantásticas, conceptos (que podrían consi derarse con el nombre de la idea, en sentido estricto), etc. “Aso ciación de ideas” es expresión equívoca, como se tornará evi dente cuando, en seguida, se estudien las anomalías particulares de la asociación. Desgraciadamente, tiene carta de ciudadanía en la inmensa mayoría de los textos de psicología y psiquiatría; y decimos desgraciadamente porque puede ser, y muchas veces es, fuente de confusiones para los estudiantes. H) Aquella palabra “mecánica” tiene; que ser entendida en base a fo expuesto acerca del funcionamiento de la psique, donde na da hay de mecánico en el sentido estricto y usual del término.
— 368 —
la ila ón lógicas, caso en el cual ya no? encontramos en el campo de los conceptos, de la abstracción. . De lo anterior, puede extraerse la distinción entre pensamien to mágico y lógico. En el primer caso, priman como leyes de asocia ción y como impulso de las mismas, las apariencias externas, las meras coincidencias tempoespaciales; eso ocasiona el que cada ima gen tenga significados multívocos lo que, a su vez, acarrea el que no se respete el principio de no contradicción. La aceptación de este principio marca el paso al pensamiento lógico, cuya base im prescindible es; tal principio provoca orden, precisión entre los conceptos, permitiendo jerarquizarlos de acuerdo a su extensión y comprensión lógicas. Luego vendrá el principio de causalidad o razón suficiente que introduce entre la abigarrada multitud de los fenómenos, las cuñas de una explicación racional. Es dentro de este orden mental como se deslizan, como sobre precisos carriles, el juicio y el raciocinio. Ahora podemos pensar a tratar de las anormalidades de las funciones de comprensión y asociación. a) Flujo (fuga) de ideas (22).— Se caracteriza, según dice Noyes (23), por la sucesión rápida de los contenidos mentales que no tienen punto de llegada ni finalidad que guíe esa sucesión. Barbé, por .su parte, trata de estos fenómenos en el capítulo dedi cado a la atención y los caracteriza diciendo que en 1n fuga de ideas éstas no pueden ser fijadas en el foco de la conciencia sien do arrastradas las unas contra las otras, por asociaciones capri chosas (24); es un síntoma clásico en los enfermos maníacos. "De todos modos, lo interesante es que, en el flujo de ideas, las relacio nes entre un término y otro de la cadena asociativa se conservan, aun cuando ésta resulta en su conjunto disparatada e incompren sible. Este dato resulta esencial para diferenciar dicho síntoma del de la disgregación del pensamiento, que es propia y característica
de los enfermos esquizofrénicos” (25).
(23) En estos puntos, más que en otros, nos ceñimos al esquema ge neral propuesto por Mira y López Y: Psiquiatría, 124 y ss. Sin embargo, nos parece mejor, según hacen otros autores, pasar el estudio "de los delirios, errores de juicio, al número dedicado a la inteligencia. (23) Psiquiatra Clínica p. 71. (24) Précis de Psychatrie, pp. 28 29. (25) Mira y López, Psiquiatría, p. 13S. Subrayado en el original
— 369 —
b) Inhibición del pen sam ien to.— Es lo contrario de lo ante rior y acostumbra darse en los estados depresivos y también en los m om entos iniciales de la esquizofrenia. D ebe anotarse que en estos casos, las asociaciones, de producirse, son em inentem ente ló gicas e intrínsecas. c) P erseveración .— En este estado, existen ideas que se in troducen persistentem ente en el curso de la asociación; es com o un leit m otiv que tiende a volver y repetirse continuam ente. d) P rolijidad.— Esta anormalidad consiste en la excesiva d e tención en los detalles de las ideas asociadas; por eso, el proceso asociativo se tom a pesado, lento y trabajoso en lo que tiene de esencial; el pensam iento y el lenguaje, que es su expresión, se tor nan m inuciosos y am pulosos, sin ganar ni en profundidad ni e;i consistencia (26). e) D isgregación.— El pensam iento se desorganiza, pierde sus lazos, se fragmenta; en esta anormalidad, característica de la es quizofrenia, los términos inmediatos de la asociación no guardan
(26) Como este libro está destinado a servir principalmente a los estudiantes de leyes, poco cercanos a casos clínicos observables en la realidad, hemos de procurar citar ejemplos típicos que aclaren algo las caracterizaciones generales. Véase, así, el si guiente caso, mencionado por Mira y López, en que la prolijidad es acompañada de perseveración. Se trata de una carta dirigida por una epiléptica a su madre: “Querida madre; Me encuentro muy enfadada porque no vienes a verme. No sé qué te puede pasar para que no vengas a verme. Tampoco me han venido a ver el tío Juan ni la tía Francisca. Ya no me queréis ver, a.pesar de que yo sí os quiero ver. Veremos a ver si vendreís a verme sabiendo que os quiero ver. Díle al tio Juan y a la tía Francisca que quiero verlos y que no dejen de venir a verme. El domingo, cuando vengáis, si venís a ver me, traedme las medias que me prometiste, aquellas medias que rae compraste en la feria el día que a tío le reventaron el pus de la pierna. Ya sabes que son amarillas y la costura es muy delgada Te pido las medias porque aquí las medias que tengo están muy rotas, y como no queréis venir a verme y no me traéis las medias amarillas que os pido, estoy mal vestida y las demás ya no miran con la envidia que Ies daba cuando me veníais a ver y me traíais cosas. No te olvides, pues, de las me dias que te pido. Ya sabes que son las amarillas y, si acaso no te acuerdas, dile a la tía Francisca, que ella estaba cuando las comprasteis y ella sabe cómo está la costura y te las en contrará enseguida, que están en el cajón de arriba de la cómo da. que está en la habitación que tiene la ventana que mira al patio. No tienes más que recordarlo a la tía Francisca y en abriendo el cajón de la cómoda las encontraréis. No dejéis de traérmelas, pues las que tengo están rotas. Venid a verme tú, el tío Juan y la tía Francisca. No dejéis de venir que ya sabéis que quiero veros. Venid. Te abraza tu hija. María" Psiquiatría, p- 138).
— 370 —
coherencia lógica, por lo cual el producto final resulta incompren sible (27). f) Bloqueo o interpretación.— El curso ae la asociación se interrumpe bruscamente y allí queda; luego se inicia otro proceso asociativo independiente. El resultado de ello, como de los anor malidades anteriormente relatadas, es la incoherencia del pensa miento. g) Ideas fijak y obsesivas .— Las ideas fijas, como hace notar Barbé (ie), se caracterizan porque ocupan permanentemente el fo co de la conciencia, cerrando el camino a todo cambio o variación: en el mejor de los casos, estas ideas permanecen coma telón J? fondo inmutable, sobre el cual resbalan las demás; desde luego aquí nos referimos ^ las ideas fijas de carácter patológico (por ejemplo, a las resultantes de un delirio de persecución), pero no al caso, supongamos, de un investigador tenaz. Mira hace notar que las ideas fijas son neutras. En cambio, las obsesivas, aunque falsas, no sólo ocupan el centro de la conciencia, sino que pug nan por arrastrar a la personalidad total por lo cual originan luchas internas que van acompañadas de estados de profunda angustia; es lo que sucede en las personalidades compulsivas o anancásticas. Otras veces, la obsesión se manifiesta a través de contrapuestas ideas que plantean dudas nunca resueltas. Si el resultado es el te mor, se producen las denominadas fobias (:9). Como las anormalidades enumeradas caracterizan frecuente mente a tal o cual tipo nosológico, dejaremos para entonces el es tudio de las repercuciones criminales. 5.— LA INTELIGENCI A. — Comprende los fenomenos de la función de pensar, la cual distingue específicamente al hombre de los demás seres vivos. Ella opera esencialmente con objetos abstractos; tales objelos abstractos o conceptos no nacen mera mente de la inteligencia sino que son extraídos de los dalos concre tos que ofrecen las otras funciones mentales representativas í 10). (27) He aquí un ejemplo de Sanchís Banús en que la expresión es síntoma claro de disgregación: "Un concurso de óperas y, por tanto, de los idiomas sin traducción difícil como su música, ha ciendo ésta a la letra y la letra a ésta, entonces los que se cre yeran capaces para construir una gran Victoria, algunos, so bre todo los que tuvieran arte ni honor, tal habían fundido ha ciendo y componiendo en cada país y . . etc., cit. por Mira y López, Psiquiatría, p. 139. (28) Ob. cit. p. 29-30. (29) Con estos últimos párrafos, entramos ya en el terreno de la vida volitiva: allí daremos más detalles. (30) De donde resulta que las anormalidades en la perecepción, la memoria, la asociación, la imaginación, etc., turcen de ante mano la función intelectual al proporcionar un material inco rrecto.
— 371 -
El primer materia] de los pensamientos son los conceptos, los cuales, en una mente bien organizada, se hallan jerarquizados de acuerdo a su extensión y comprensión. Los conceptos pueden ser relacionados entre sí con lo cual se forman los juicios; éstos se caracterizan esencialmente por su pretensión de verdad (ej.: si establezco el juicio “Bolivja es una nación mediterránea”, él tiene la pretensión de corresponder a una auténtica realidad). Por fin, tenemos el raciocinio, la más alta función del pensa miento que consiste en extraer juicios desconocidos de otros cono cidos. Puede ser deductivo, en el cual, de juicios generales se ex traen conclusiones particulares (V. gr.: todo hombre es mortal; Só crates es hombre, luego Sócrates es mortal); se emplea en ciencias como las matemáticas y el derecho. En el raciocinio inductivo, se va de lo particular a lo general; es lo que se hace en las ciencias na turales en que, después de comprobaciones experimentales, se in duce una ley general que se pretende hacer valer inclusive para los casos similares no experimentados. En tercer lugar, podemos incluir el raciocinio llamado analógico que va de lo particular a lo particular: en él, si se advierte que dos objetos se parecen en algo, se infiere que se parecen en el resto (v. gr.: la corvina, que vive en el agua, es un pez; por tanto, la ballena, que también vive en el agua, es un pez); es el raciocinio característico del escaso des arrollo intelectual y el más sujeto a errores (}1). Las anormalidades de la inteligencia son difíciles de sistema tizar porque sus facetas son múltiples pudiendo atacar a la capa cidad de comprender, inventar, criticar (y autocriticarse) que engloban corrientemente bajo el único nombre de inteligencia jun to con esa resultante práctica, que es la consecuencia de las an teriormente enumeradas y que se describe como la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas. Ya vimos cómo cabían en el número anterior, parte de las anormalidades de la inteligencia. Mira y López las distinguen en cuantitativas y cualitativas.' Entre las anormalidades cuantitativas se hallan las proceden tes de detención, retraso o regresión, estados que luego serán más detallados al tratar de la oligofrenia y las demencias. Ahora, podemos detenemos en las anormalidades cualitativas, de las cuales ya estudiamos algunas dejando para esta parte el tratar, en especial, del pensamiento delirante o delirio que tiene extraordinaria importancia en los procesos criminógenos y que se halla presente en numerosos síndromes mentales; psicopatías, neurosis, psicosis, demencias, etc. Existe una gran variedad en la especie del delirio y en su intensidad. (31) Por tanto, se presentará predominantemente en toa niños, oligofrénlcos y cretinos.
— 372 —
£1 deliño es un error morboso de juicio y, según Mira y Ló pez, puede definirse como “la actividad intelectual cuyo contenido está integrado por errores morbosamente engendrados e inco rregibles por la influencia psíquica directa (razonamiento, demos tración experimental del error, sugestión, etc.)” (3Z)Esta falla en el juicio puede agravarse porque se asocia, co mo sucede muchas veces, con errores de la percepción (ilusiones y alucinaciones), de la imaginación, del recuerdo, etc. Los delirios pueden distinguirse en grupos según ciertos ca racteres comunes; entonces puede hablarse de delirios sistematiza dos y no sistematizados; agudos y crónicos; permanentes e inter mitentes; parciales o generales. Algunos son fácilmente reconoci bles como anormalidades (delirio de enormidad), pero otros re quieren de finos estudios para ser diagnosticados debidamente, co mo sucede con algunos delirios sistematizados. Tomando en cuen ta las fuerzas que desvían el curso del pensamiento de su correcto desenvolvimiento, se han hecho varias clases de delirios; éstos son, siguiendo a Mira y López (J)): a) D e perjuicio; el enfermo se cree dañado y perjudicado por el mundo en que vive; suelen ser resultado de la debilidad, consciente o inconscientemente sentida, del sujeto. b) D e persecución; es uno de los más frecuentes y de los que más insertos se hallan en variadas enfermedades mentales; es la exageración del anterior: el sujeto se siente agredido, por el am biente, en su fama, su salud, su vida, sus intereses, etc.; se halla fre cuentemente mezclado con delirios de grandeza y enormidad. El delirio de persecución es uno de los más relevantes desde el punto de vista criminológico pues suele provocar la reacción del perse guido contra el perseguidor, como única forma de superar los in justos ataques que cree recibir de él; los delitos más comunes re sultantes se cometen contra las cosas (destrucción, incendio) y contra las personas (heridas, homicidios) (H). c) D e influencia: se halla emparentado con el de persecu ción junto con el cual lo exponen algunos autores; el sujeto se con sidera influido por poderes mágicos, sobrenaturales que pueden (32) Psiquiatría, p. 141. (33) Conservamos el esquema del mismo, pero agregando las opi niones de otros autores ya sea en lo puramente psiqid&tico —ate niéndonos, entonces, sobre todo, a la obra citada de Barbé, pp. 62-65. quien sigue en mucho a Séglas—, ya en laa aplicaciones criminológicas. (34) Para una descripción detallada del proceso por el cual el per guido se transforma en perseguidor y sus consecuencias delic tivas. v: Verger, Evolución del concepto médico sobre la Res ponsabilidad de los Delincuentes, pp. 75-79.
— 373 —
llevar a la disgregación de la personalidad, creando así personali dades contrapuestas en el mismo individuo (35). d) D elirio hipocondríaco; “traduce una preocupación cons tante y mal fundada acerca de la salud física, el estado de los di versos órganos” (,é). El sujeto se cree canceroso, sifilítico, tuber culoso, etc. A veces, el delirio se apoya en alucinaciones; otras ve ces, se trata de simples interpretaciones morbosamente condicio nadas. e) D elirio nihilista o de negación; es un agravamiento del ante rior; el sujeto niega la propia existencia o la ajena, o de algún ór gano; afirma que no puede moverse ni obrar en ningún sentido; eso puede llevar a cometer delitos de omisión o culposos variados, principalmente cuando se tienen deberes que cumplir. Otra ma nifestación de este delirio es la tendencia a la oposición sistemáti ca, a contradecir en todo a los demás; son los casos de negativismc característicos de la catatonía. f) Delirio melancólico; en el que priman los sentimientos pesimistas acerca del presente o de lo que guarda el futuro. S? diferencia del delirio de persecusión porque no se atribuye a na die en especial el mal que existe o ha de sobrevenir: se trata ds resultados ocasionados por la ciega fatalidad. No es raro que los pacientes se sientan inclinados al suicidio como única forma de abreviar los sufrimientos. g) Delirio de autoacusación; “una parte de la personalidad del sujeto erigida en enemiga del resto . . . le provoca todo género de errores en la valoración ética de sus acciones. Hasta los actos -más insignificantes y anodinos son considerados por su autor como síntomas de una gran maldad. Además, surgen seudome(35) Véase el siguiente ejemplo, citado por Mira y López, de una carta escrita por un paciente joven a su médico; el paciente se halla en las etapas iniciales de la esquizofrenia y es estudian te del quinto curso de medicina:” ... y lo que más me molesta es que. cuando estoy solo en mi habitación, siento a veces con perfec ta claridad la presencia de algo a de alguien detrás de mi. Sin que pueda evitarlo, esa fuerza, penetra en mi interior —me parece que por detrás de la oreja y por las puntas de los pelos— y se apodera de mi pensamiento y de mi voluntad: debe ser una influencia electromagnética que aspira como un imán mi fuer za psíquica. Tengo la convicción de que cuanto hago es suges tionado. Dudo de que Ud., a pesar de su talento, pueda por sí solo librarme de esta especie de misterio. Seria necesario reu nir las fuerzas de muchas voluntades formando una cadena pa ra oponerse a esta acción. Ahora mismo, ya no puedo escribir más y no sé si tendré que romper esta carta, porque me vuelvo a sentir su presencia . . . ” (Psiquiatría, p. 147: el subrayado proviene de allí). 36) Séglas, transcrito por Barbé, ob. cit., p. 77.
— 374 —
moñas en virtud de las cuales el delirante de este tipo se cree res ponsable de delitos, crímenes y atrocidades sin cuento que no h t cometido” (57). Su ansia de autocastigarse resultante, puede llevai* lo a acusarse ante las autoridades por delitos supuestos y aún a automutilarse. h) D elirio de transformación cósmica; en que el mundo exte rior tanto como el propio paciente cambian, evolucionan, se con vierten en seres distintos o de distintas materias (por ejemplo, ¿1 paciente se convierte en piedra, vidrio, en demonio, en animal); el mundo mismo se altera, sus cosas componentes cambian de ma teria, se funden, etc. i) D elirio místico y d e posesión; Dios, algún santo, han ele gido al paciente; se muestran a él; le charlan y le dictan las nor mas a que debe sujetarse su actividad apostólica destinada a redi mir al mundo, a salvar a los buenos y a convertir o destruir a los malvados. Otras veces, el espíritu no ordena desde fuera, sino que se posesiona del sujeto, se encarna en él, hazaña que suele ser c u m p lía también ñor los espíritus malos (posesos diabólicos) que g u ía # a l cuerpo, lo inclinan at mal (muchas veces tendencias re lacionadas con el sexo) y lo impulsan a cometerlo de manera irre sistible. La posesión diabólica delirante explica muchas veces la comisión de algunos delitos que son atribuidos al súcubo que se ha adueñado de la persona. Pero aun los delirios relacionados con los espíritus del bien pueden provocar delitos graves porque ins piran el castigo y la destrucción de los indignos y de los ateos. j) D elirio de grandezas; en que hay un acrecentamiento valorativo de todo lo que se relaciona con el paciente; él es el más bello, rico, inteligente, poderoso; en sus manos, están el destino del mundo, el porvenir de la civilización, de la ciencia, del arte, de la religión. Como una exageración del delirio de grandezas, está el de enormidad; mientras en el primero todavía hay ciertos atis bos de verosimilitud, en el segundo toda idea de proporción esá perdida y se cae en los mayores absurdos. Su carácter es tan extre mo y, por lo mismo, tan revelador de la anormalidad del sujeto que hay autores que conceden al delirio de enormidad un lugsr aparte (M). k) D elirio reformador idealista; en el cual se cree poseer la verdad que ha de reformar al mundo (contacto con delirios de gran deza y místicos); los individuos afectados se sienten felices actuan do de apóstoles de las utopías más disparatadas, si bien algunas veces conservan cierta capacidad para sistematizar los ideales. No es raro que se injurie y calumnie y hasta que se reaccione de he (37) Afira y López, Psiquiatría, p. 149. (38) Así Séglas, cit. por Barbé; véase la ob. cit., p. 64.
~
375 —
cho contra los opositores y críticos, reacciones tanto más probables por cuanto el delirante reformador suele tener una energía inago table para escribir, pronunciar conferencias, realizar viajes, en fin, para utilizar incansablemente todos los medios de propaganda de sus ideas. I) D elirio de invención; en que el paciente cree haber inven tado algo de máxima importancia para el mundo, en el terreno de las artes, las ciencias, la filosofía, la técnica. Se asocia con el delirio de grandeza (es un gran sabio), con el de perjuicio y perse cución (incomprendido y envidiado) y con el litigante (sigue jui cios a quienes lo calumnian o contra quienes le roban su invento). II) D elirio pleitista; denominado también querulante, reivindicativo, litigante; el paciente se cree continuamente atropellado en sus derechos por todos; inicia juicios a derecha e izquierda pa ra lograr que la justicia se imponga y restablezca; los abusos — supuestos— más pequeños, hacen desplegar a l .delirante plei tista una energía desproporcionada. En medio de los juicios ini ciados, antes de ellos o después, injuria a las personas pr&untamente enemigas de su derecho; puede llegar hasta medidas de hecho, si considera que los tribunales no le dan la razón que tie ne; inclusive los jueces son acusados de prevaricadores cuando sus sentencias son contrarias. Estos personajes están lejos de ser raros en la actividad de los estrados judiciales. m) Delirio de celos; en ellos, una falsa interpretación de la realidad, frecuentemente enlazada con alucinaciones e ilusiones, llega a convencer al paciente de que su cónyuge es infiel; suele darss conjuhtamente con anormalidades cualitativas y cuantitativas del instinto sexual. Arrastra a delitos graves, generalmente de heri das y homicidio en la persona del cónyuge supuestamente infiel. Todos estos delirios, por ser tales, suponen una inadecuada concepción del mundo y de la vida y, consiguientemente, dificul tan el adaptarse a ellos; es a través de esas dificultades cómo se puede llegar al delito buscando una salida o solución a las concep ciones delirantes. Por otra parte, “las concepciones delirantes conducirán irre sistiblemente al sujeto hacia el crimen, si ese crimen, por muy atroz„que le parezca, representa para él la sola solución posible de una situación intolerable. La determinación criminal es en se mejante caso el término inevitable y lógico de un proceso mentul de razonamiento, es decir de un encadenamiento racional de con ceptos, de un riguroso silogismo. El error fundamental y primor dial de las premisas, bases del delito, es el elemento propiamente patológico del oue conviene considerar menos el lado puramente intelectual que el lado afectivo, la hipertrofia morbosa del ton)
— 376 —
emocional que hace perder al enfermo, toda noción de los va lores” (39). 6.— L O S SEN TIM IEN TO S .— Hasta aquí nos hemos referi do preferentemente a la vida representativa, en sus distintas va riedades; pero, junto a ella, en un plano más profundo y primitivo, se halla la vida afectiva, cuyos fenómenos se resisten a una defi nición cabal y son más bien experimentados por uno mismo, vivi dos de manera intransferible. Resulta difícil distinguir especies de estados afectivos o senti mentales; una de las clasificaciones menos alejadas de la reali dad, puede diferenciarlas en cuatro grupos. En el primero, se ha llarían los estados afectivos o sentimientos — usando estas pahbras en sentido restringido— , que son estados no fuertes .ni dura deros; luego, las emociones: estados fuertes, pero no duraderos: las pasiones, estados fuertes y duraderos; los estados de ánimo, débiles, pero duraderos. También los fenómenos afectivos, latu sensu, nos permiten comprobar la unidad funcional humana resultante no sólo de la imbricación de los fenómenos psíquicos entre sí, sino con el cuer po, que es su asiento material. En efecto, en todo estado afectiva hemos de notar asociaciones c o i fenómenos representativos (imá genes perceptivas o fantásticas, recuerdos, ideas, etc.) y con fenó menos corporales (palidez, rubor, lividez, aumento de la presión arterial, alteraciones en la composición química de la sangre, en J funcionamiento de los órganos vegetativos, etc.). Las sentimientos .son fuerzas poderosas que impulsan a I.i acción o la reprimen; muchas veces la conciencia es un campo de batalla entre ellos; algunos están enraizados en las oscuras pro fundidades del instinto, otros, iluminados por la luz de la razón y provienen de la experiencia, de la educación, del tono adjunto <• los valores que son captados y conocidos. Por un lado, el tono afe tivo-temperamental está intimamente relacionado con la constitu ción corporal C10); por otro, con las tendencias derivadas del medio ambiente y de la necesidad de adecuarse a él. Toda persona normal suele experimentar los más variado-i estados afectivos; pero éstos se quedan dentro de los límites — ciertámente amplios— marcados por la proporcionalidad con la causa provocadora. Pero, en los anormales, esa proporcionalidad no existe, como tampoco existe la variabilidad de sentimientos carac terística del normal; los sentimientos se apagan, el alma se enfría, (39) Verger, ob. cit., pp. 67-68. (40) Recuérdese todo lo que se expuso al respecto en el capítulo destinado a la Biotipología.
— 377 —
ios afectos disminuyen (hipotimia) o, al contrario, se exageran (hipertimia); a veces, llegan a anularse (atimia). Los sentimientos pueden retardarse, ajociarse lentamente los unos con los otros (braditimia) o acelerarse hasta atropellarse entre sí (taquitimia); pueden ser estables, firmes (derotimia) o fácilmente sustituíbles, cambiantes, lábiles (metatimia). Anormalidades todas que frecuen temente se asocian entre si. En las alteraciones cualitativas de los sentimientos, se hallan las paratimias o distimias. Puede tratarse de sentimientos nuevos ligados con transformaciones de la personalidad, como sucede en los delirios de influencia, misticismo, transformación, etc.; o de sentimientos que no corresponden normalmente a los contenidos representativos, como sucede con muchas fobias, obsesiones, an gustias; o fenómenos de ambivalencia afectiva en que coexisten en el mismo individuo estados afectivos contradictorios que no se integran, caso frecuente cuando la unidad de la conciencia está dañada, como en la esquizoidia y en la esquizofrenia; por fin, pue de suceder que un tipo de sentimientos predomine anormalmente sobre los demás al extremo de subordinarlos y teñirlos con el propio color (las llamadas, por algunos autores, psicosis pasionales) (4I). 7.— LA V ID A A C T IV A .— LA V O L U N T A D .— El mundo exterior no sólo produce reacciones sentimentales en el ser huma no, no sólo lo altera al provocar la aparición de imágenes percep tivas sino que es a su vez influido por ese ser humano; éste no se comporta pasivamente frente al mundo, sino que reacciona sobre él y trata de modificarlo. La serie de actividades que iniciándose en lo más profundo de la conciencia llega a manifestarse en movi mientos corporales, es lo que denominaremos vida activa. En su nivel más alejado de la conciencia, las respuestas ad quieren carácter casi puramente fisiológico y automático; son los reflejos, reacciones inconscientes e inmediatos ante ciertos estímu los específicos C:). Más cercanos a la conciencia, se hallan los actos instintivos que merecen ser examinados con alguna extensión. El instinto es generalmente entendido como la “aptitud inna ta y hereditaria, que se manifiesta en todos los individuos de utn misma especie, por la capacidad para realizar automática y fatal mente ciertos actos sin aprendizaje previo y sin deliberaciones, sin progreso posible y sin conocimiento del objeto a alcanzar, ni de (41) Véase estudios sobre la importancia que tienen en la configu ración general de la personalidad, el resentimiento y el deseo de venganza, respectivamente, en Mira y López, Psiquiatría, pp. 185-186 y Moglie, ob. cit., pp. 135-136. (42) Estas características han hecho que ni las escuelas extremistas hayan considerado que los actos reflejos simples puedan cons tituir materia de delito.
— 378 —
la relación entre el objeto y los medios puestos en juego para lle gar a él” (4J). En otras palabras, se trata de'mecanismos perfec tamente montados por la herencia, qüe sólo esperan el estímulo propicio para ponerse "en marcha. Los instintos presentan en los animales notable rigidez, pero ello no sucede, en el hombre, en el cual, si bien los impulsos ins tintivos suponen fuerzas enormes, pueden ser guiados y contras tados por la inteligencia; en el hombre, más que de instintos con rígidas formas de expresión, cabe hablar de tendencias instinti vas; en éstas, subsiste el origen inconsciente y hereditario de h conducta, pero ésta asume gran variedad de formas de presenta ción O4). En cuanto a los tipos de instintos, Roger los clasifica en ins tintos de conservación del individuo e instintos de conservación de la especie. Entre los primeros se hallan el de alimentación o nutrición y el instinto de defensa, límite con el instinto batallador y el sanguinario. Entre los segundos, se hallan el instinto genésico (junto con el maternal y el familiar), el migrador, el gregario y el social (ersona; lo mismo, con los impulsos; con una diferencia de matiz, suele de signarse con este nombre la imposición de un movimiento (5Z). ' (49) Entre las contrapuestas fuerzas, no se hallan estados represen tativos puros, sino también los sentimientos que les son ad juntos. las «tendencias instintivas, los h&bitos (que facilitan la acción), etd. La etapa de valorización de motivos, normalmente desarrollada, es lo que muchos códigos, entre elios el nuestro, denominan con el vocablo "discernimiento” u otros similares. (50) Por razones metodológicas, los momentos fisiológicos de la ac ción (vibraciones nerviosas, contracciones musculares, etc.), quedan fuera del estudio psicológico. Para más detalles, véase: Gemelli: Metodl, compiü e Ibnm deUa psicología nello fiadlo del deUnqaente, pp. 63-70. (51) En la mayor parte de las legislaciones penales, acto voluntario equivale a acto libre, tipica base de la responsabilidad penal. (52) Al respecto, v: Barbé, ob. cit., p. 130.
— 381 —
. Entre ios impulsos patológicos, se citan los relacionados con el instinto de nutrición: de comer cosas extrañas y hasta repugnan tes y tóxicas; de beber inmoderadamente (dipsomanía); los rela tivos al instinto sexual: onanismo, sadismó, masoquismo, exhibi cionismo, uranismo, fetichismo, bestialismo, necrofilia, incesto, satiriasis, ninfomanía, etc., de particular relevancia en la crimi nalidad. Los instintos de combate y destrucción son fundamento de otros impulsos cuyas consecuencias criminales suelen ser graves: así tenemos los impulsos al suicidio, al homicidio, al incendio (piíomanía). Lo mismo puede decirse de los impulsos de apropiarse de cosa ajena (cleptomanía). Asimismo, se puede mencionar, aunque con repercusiones criminales menos directas, el impulso a la fuga (dromomanía), el que puede operar en estados de inconciencia (sobre todo en la epilepsia y la histeria) o acompañados de conciencia. Al tratar de las fobias, denominadas también obsesiones inhi bidoras, ya no tenemos que pensar en objetos o conductos que atraen fo rm alm en te, sino oue repelen y causan temor. Las fo bias pueden recaer en muchos objetos o conductas (panofobias), ^ en alguno especial (monofobias). Las fobias relacionadas con d espacto han merecido mucha atención, hablándose de agorafobia (de los grandes espacios) y de claustrofobia (de los espacios cerra dos). Asimismo, es importante la obsesión de duda, también de nominada obsesión o manía interrogativa que contribuye a para lizar la voluntad del sujeto o a disminuirla. La compulsión es el resultado de la lucha entre un impulso y una fobia y conduce a disminuir la capacidad de acción prácticj del sujeto. Es característica de la personalidad anancástica, tam bién llamada compulsiva. En .cuanto al momento de la acción externa, el defecto fun damental es la apraxia: imposibilidad de realizar ciertos movi mientos por razones puramente psíquicas, es decir, existiendo com pleta normalidad en los mecanismos corporales, principalmente nei viosos, correlativos; es lo que sucede en las afasias y en muchas pseudoparálisis que se presentan en los histéricos. Se habla tam bién de las estereotipias que consisten en la repetición constante de detértninados movimientos complejos; cuando los movimientos son simples, se prefiere denominarlos tics (principalmente, en éstos puede evidenciarse la imposición del movimiento, imposible de controlar por medio de inhibiciones voluntarias). El manerismo consiste en la adopción de poses teatrales, exageradas, que mani fiestan carencia de espontaneidad. En la denominada flexibilidad cérea, el paciente actúa como un maniquí: si una de las partes de — su cuerpo es colocada en cierta posición, así queda. Lo con
— 382 —
trario es el negativismo, frecuente en algunos tipos esquizofréni cos: el sujeto no obedece las órdenes, por racionales que sean ? hace precisamente lo contrario. Desde el punto de vista psiquiátrico, tiene importancia la denominada obediencia automática; perq esa importancia es me nor desde el punto de vista criminológico. Se ha discutido si un paciente sugestionado hasta los lim ites del hipnotismo puede ser inducido a servir de instrumento material inconsciente para co meter algunos delitos; los casos presentados como ejemplares son sumamente raros y discutibles y generalmente producidos en labo ratorios lo que permite sospechar que el paciente se da oscura mente cuenta de que se trata de situaciones ficticias. Lo que pare ce más cercano a la realidad es que el paciente no pierde total mente su conciencia moral, de modo que si accede a las órdenes del sugestionador puede suponerse que el acto delictivo no choca contra su conciencia. Son muy frecuentes los casos, aún de labo ratorio, en que la alarma moral provocada por ei acto inducido se manifiesta en el brusco despertar o en ataques histéricos de los pacientes (53). Más comunes son los ejemplos en que se ha aducido que el hipnotismo sobre el sujeto pasivo del delito ha facilitado la comisión del mismo; los ejemplos más comunes se citan entre los delitos de violación y otros semejantes.
(53) V: Vergel1, «b. elt., pp. 6143.
— 383
CAPITULO II
LA OLIGOFRENIA 1.— L A S ENFERMEDADES MENTALES.— En estas y las siguientes páginas, han de ser estudiadas las enfermedades men tales ('). Sin embargo, la distribución sistemática de las d ie n ta s entidades nosológicas tropezará con las mismas dificultades con que tropiezan los psiquiatras, quienes aún no se han puesto de acuerdo (1) Aquí se plantea, desde las primeras lineas, el problema de ai los locos pueden ser llamados criminales. No nos referimos a loe casos de semi-imputabilidad que indudablemente dejan lugar a la actuación del derecho pebai. sino a aquellos otros en que la anor malidad mental es lo suficientemente grave como para destruir toda imputabilidad (idiocia, psicosis, demencias, etc.). Eviden temente, las anormalidades nos interesan como causas de ¡de lito; pero, ¿podemos incluir aquí el estudio, por ejemplo, de la idiocia, sabiendo que, de acuerdo a la legislación penal, todo idiota, por el mero hecho de serlo, no puede ser considerado co mo criminal? Planteado asi el tema, hay que confesar que no es fácil superar lo. Sin embargo, creemos que existen razones i usüficar esto que ya sucede, de hecho, en la inmensa n de los textos de criminología; estas razones son fundamentalmente tres: a) Una de tipo formal: una conducta que choca objetivamente con las normas penales es delito por lo menos asi: objetivamen te. Es evidente que, si el autor de la conducta es inimputaUe, se comprobará que no existe el elemento subjetivo del delito; pero, para ello, se habrá tenido que estudiar la enfermedad como causa del delito en sentido objetivo. b) Una razón doctrinal: la escuela positiva lia considerado siem pre que los dementes pueden ser delincuentes en todo sentido, quedando la imputabilidad no como condición de la culpabilidad. —
385
—
y.es difícil que lo hagan en un plazo corto (z). Una dificultad adi cional para un texto de Criminología es la que surge de la especial dirección que aquélla ha de imprimir a la psiquiatría ya que ésta es estudiada con fines limitados; de ello pueden resultar, y resul tan, discrepancias entre la ordenación de las distintas enfermeda des y la extensión que se les dedica si se escribe un texto de psi quiatría clínica u otro de Criminología, en que el estudio se limita a los efectos que las anormalidades mentales pueden ejercer en la aparición del delito. En los primeros capítulos de esta obra, dijimos que el campo de la Criminología es delimitado por las disposiciones jurídico-pcnales; por eso, éstas pueden contribuir en algunos campos, con algo de luz; pero eso no sucede en el terreno de las anormalidades mentales pues en lo que a ellas toca los textos legales más que ca pacitados para dar luz están necesitados de ella (3).
sino como una de las determinantes del tipo de sanción que ha de aplicarse al delincuente (por ejemplo, un demente asesino no irá a presidio sino a un manicomio judicial). Y no puede ne garse que muchas legislaciones de este siglo han recogido par cialmente las conclusiones a que, en este aspecto, llega la es cuela positiva. c) Porque en la inmensa mayoría de las legislaciones penales se reconocen las medidas de seguridad aplicables también a los anormales, para prevenir sus posibles actos objetivamente delicti vos. Si bien asunto jurídico, merece siquiera apuntarse aquí el hecho similar acaecido con la legislación de menores. Sobre el tema pueden verse claros resúmenes en Soler: Derecho Penal Argentino, II, pp. 129 33; Grispigni.Dirltto Penale Italiano, I pp. 80-83 y 171-218 asi como el apéndice de ese primer tomo Re gresso di no secolo nella legislazlone penale. Sobre las dificul tades. que hoy no pueden menos que notarse, cuando el Código penal no tiene nada que hacer con los enfermos mentales, v: Donnedieu de Vabres, Traité ElémentaJre, pp. 177-181. Asimismo el tomo segundo de la Sociología Criminal, de Ferri. Cuando se trató de las clasificaciones de los criminales por este autor y por Lombroso, también hubo de adelantarse algo sobre el tema. (2) Mira y López se atiene a la clasificación de la Sociedad Norte americana de Psiquiatría (v: Psiquiatría, p. 268 y ss.). Desgra ciadamente, errores materiales* de impresión producidos en la obra del autor español nos inclinan a recomendar que dicha cla sificación —que es la que aquí seguiremos, conforme a Mira y López—- sea leida en la Psiquiatría Clínica Moderna de Noyes, pp. 130-133. Las dificultades para la clasificación subsisten aún en caso de que se tomen sólo ciertos criterios rectores; asi lo reconoce Laburu, cuando trata de referirse a las alteraciones del carácter; v: Las Anormalidades del Carácter, p. 45-51. (3) Sobre los problemas adicionales que plantean a Juristas y peri tos psiquiatras las discrepancias entre la ley y la ciencia pueden verse las Actas del Seminario Latinoamericano de Criminología, celebrado en Santiago, II, pp. 81-129.
— 386 —
Otra dificultad que no se puede dejar d« lado sino a riesgo de falsear los hechos consiste en el tránsito insensible entre unas formas nosológicas y otras, así como entre los grados de anormali dad. Las citas al respecto, provenientes de psiquiatras de los opuestas escuelas, podrían multiplicarse indefinidamente. Barali insiste en el paso insensible del normal, al neurótico y al psicòtico (4); las diferencias que se dan entre unos tipos y otros son de sim ple grado, para Brown (5), Noyes (6), etc. 2.— CO N CEPTO DE O LIG O FREN IA.— Esta palabra de riva de dos vocablos griegos que unidos significan: escasa inteli gencia. En efecto, el núcleo de esta anormalidad está constituido por el escaso desarrollo intelectual en relación con la edad crono lógica que se ha alcanzado. En estos casos, la detención menciona da es congènita o sumamente precoz y repercute sobre toda la per sonalidad no sólo por su gravedad sino porque dicha personalidad funciona como una unidad total en la que es imposible aislar tales o cuales funciones. El concepto enunciado es teóricamente claro y preciso; sin embargo, existen muchas dificultades prácticas para establecer cri terios de acuerdo a los cuales determinar cuándo la inteligencia se encuentra retrasada y hasta qué punto. Para introducir orden, se han empleado las ideas de edad cro nológica y edad intelectual. La primera se mide desde el momento del nacimiento y pue de ser establecida por el documento del registro civil. La segunda se mide por el grado de inteligencia más común entre las personas de determinada edad. Por ejemplo, la edad men tal de ocho años es la poseída por la mayoría (7) de los niños de esa edad; se trata, según se ve, de un criterio estrictamente esta dístico, de un promedio, tal como sucede, por ejemplo, con la esta tura propia de tal o cual edad. Sin embargo, en el caso de la edad intelectual o mental, las dificultades de una determinación exacta aumentan por carecerse de unidades adecuadas, análogas a las que se dan para medir los caracteres físicos. La psicología experimental moderna, ha ideado muchas va riedades de pruebas o tests, con las cuales pretende determinar el grado de desarrollo de las distintas capacidades humanas. Natu ralmente, tales pruebas tampoco se basan en ninguna unidad men (4) (5) (6) (7)
V: Précis de Psychiatrie, p. 2. V: Psychüdynamle* of Abnormal Befenvtor, p. 351. V: Ob. Cit., p. 130. ¿Cuál debe ser esta mayoría? Generalmente kw criterios oscilan alrededor del 75% del total de personas de la misma edad someti das a estudio.
— 387 —
tal que, superpuesta a la capacidad por medir, nos exprese en nú meros exactos la magnitud de ésta, sino que se atienen a los térmi nos medios (®). En tal sentido, son usados los llamados tests men tales que buscan determ inar la edad mental o intelectual de una persona. Poseído este último dato, así como el de la edad cronológica o natural, todavía queda por establecer el grado de discrepancia entre una y otra. Para ellc^ se comenzó usando el sistema de la resta; a la edad mental, se le sustraía la cronológica y el resultada servía para determinar el grado de atraso o adelanto; en el perfec tamente normal, el resultado debía ser cero. Ejemplos: si un niño tenía ocho años de edad cronológica (EC) y los mismos de edad mental (EM). era perfectamente nor mal, tenía la inteligencia correspondiente a su edad; el resultado era 0. Si otro niño tenía seis de EM y nueve de EC, el resultado era — 3 (6 — 9); si, a la inversa, la EM era de 9 y .la cronológica de 6, el resultado era de 3 (ahora, tres años de adelanto; antes, de atraso). Sin embargo, el sistema demostró poseer muchos defectos, por lo que pronto fue sustituido por el llamado cociente intelectual (CI) que resulta de dividir la edad mental (EM) por la edad cro nológica (EC); generalmente el resultado se multiplica por 100 pa ra facilitar los cómputos; de donde, en resumen, la fórmula para establece ei CI es la siguiente: EM C I = — X 100. EC 3.— G R A D O S D E D E SAR R O LLO M EN TAL.— De la ope ración recién mencionada, resulta toda una escala de capacidades (8) Por eso, debe huirse de dos extremos opuestos. El primero, el de conocer a las pruebas mentales plena confianza; tal actitud su pone que se han encontrado modos para medir exactamente los fenómenos psíquicos (de suyo inmedibles por ser inespaciales), lo que es falso; que se ha encontrado un medio para medir la inteligencia misma, lo que también es falso pues sólo se miden las respuestas o conductas capaces de considerarse como co rrespondientes a la inteligencia; que se han encontrado pregun tas dirigidas a la capacidad pura, sin mezcla de experiencia, lo que es sumamente dudoso; que se pueden dejar de lado los estímulos perturbadores, lo que es admisible sólo en ciertos ca sos. El segundo, el de creer que los tests no sirven para nada; esta posición también es falsa porque, si bien aquellos no lo gran un éxito' completo, constituyen el medio menos exacto de que podemos echar mano hoy; son más cercanos a la verdad y m&s científicos indudablemente, que las meras apreciaciones a ojo de cubero que suponen en el examinador la posesión de capacidades intuitivas incontrolables. —
388
—
mentales que van desde los individuos geniales hasta los idiotas profundos. El campo medio está dado por los normales (que es tán dentro del promedio) que, idealmente, tienen CI = 100; sin embargo, como es imposible trazar un límite tan exacto, en la prác tica se acepta que los normales tienen un CI que oscila entre 90 y 110. Los demás valores admitidos son los que consigna el cua dro que sigue: CI
Calificación \
Superdotados
-j l
í Oligofrénicos
l
Más de 140 120— 140 110— 120 90— 110 80 — 90 70 — 80 60 — 70 50 — 60 1 0 — 50
0
—
10
Inteligencia genial Inteligencia muy superior Inteligencia superior Inteligencia normal Casos límites Debilidad mental leve Debilidad mental media Debilidad mental grave Inbecilidad (tres grados) Idiota (tres grados) (9).
Estas escalas pueden utilizarse en aquellos individuos que se encuentran en etapas vitales en que se supone que la inteligen cia — no la simple experiencia— aún se halla en pleno desarrollo; según los distintos autores, ese desarrollo cesa a los 16 ó 18 años teniendo que usarse después una escala única para adultos. Como la edad cronológica sigue creciendo, de emplearse entonces el sis tema del CI, éste iría disminuyendo año tras año. Razón por la cual, cuando se trata de adultos, se prefiere utilizar la mera edad intelectual para determinar el grado de oligofrenia; con este crite rio, la escala más corrientemente aceptada es la siguiente: De 0 a 3 años de edad mental: Idiocia (tres grados). De 3 a 7 años de edad mental: Imbecilidad (tres grados). De 7 a 12 años de edad mental: Debilidad mental (tres grados). (9) Sobre estos valores v: Mira y López, Psiqniatría, pp, 821-282 y. del mismo, Mannal de Psicología Jurídica, pp. 141-242; aunque obras del mismo autor, hay variedad en los Índices, según po drá comprobarse cotejándolas; por lo demás, la uniformidad está lejos de haberse alcanzado entre los propios especialistas. Hacemos resaltar el grupo de los casos límites pues quienes pertenecen a tal grupo no se destacan de manera notable cuan do se dedican a menesteres que no requieren aptitudes normales o superiores para su ejercicio.
— 389 —
4 .-~ CARACTERES DE LO S D IS T IN T O S G RAD O S DE O LIG O F RE N IA .— Las clasificaciones anteriores demuestran que es necesario caracterizar por separado a cada uno de los grados de oligofrenia, aún sobreentendiendo que el rasgo común es la de ficiencia intelectual. La idiocia o idiotism o ocupa el más bajo nivel del desarrollo intelectual. Llaman la atención las anomalías craneales y cerebra les (micro y macrocefalia; hidrocefalia); alteraciones en los refle jos, en los instintos; falta de proporcionalidad corporal, etc. En cuanto a la vida psíquica, ella está en el nivel que corres ponde a un nene de 3 años de edad o menos, según sea el grado de la idiocia; son incapaces de valerse hasta para cumplir sus más elementales necesidades pues, si son idiotas profundos, apenas for man reflejos condicionados v, si lo son menos profundamente, sólo forman unos cuantos reflejos condicionados elementales. En los casos menos graves, se puede llegar a la bipedestación y al lengua je; pero éste es sumamente reducido, lejos de la oración correcta; las partes irregulares dan lugar a continuos errores. Abundan es tereotipias en algunos otros y los hay que se sumen en la apatía. Desde luego, carecen hasta de elementales formas de raciocinio así como de toda forma de apreciación crítica y moral. Las causas que pueden llevar a la idiocia son esencialmente tres: las hereditarias, (idiotas, ab initio), las lesiones cerebrales y el mal funcionamiento endocrino. En cuanto a sus formas clíni cas, las hay muy variadas siendo las más importantes: la cretinoi de o mixedematosa, por hipofunción de la tiroides; la mongoloidc. caracterizada por la pequeña estatura, epicanto, color amarillen to, braquicefalia; desde el punto de vista criminal, es relevante su erotismo; por fin la idiocia amaurótica de Tay-Sachs que se da predominantemente entre los judíos; se caracteriza por la ceguera proveniente de atrofia del nervio óptico, parálisis, etc.; suele pre sentarse, a manera de regresión, en la adolescencia. En la idiocia epiléptica, hay destrucciones del cerebro y ataques comiciales pre coces. Por fin, én la encefalítica, la enfermedad se liga con ence falitis infecciosas y se acompaña de múltiples lesiones cerebrales. La im becilidad tiene las mismas causas y signos, aunque más atenuados, que la idiocia. Posee ya algo desarrollada la memoria, lo que facilita ciertos aprendizajes, principalmente en los imbé ciles leves, que les permiten desempeñar algunas labores rutina rias que impliquen pocas exigencias (campesinos no tecnificados, limpieza, etc.); pueden, algunos, hasta dibujar; también expresar se relativamente bien por medio de la palabra; forman varios re flejos condicionados no complicados: pueden atender bien sus ne cesidades inmediatas. Su capacidad, sin embargo, para valerse en la vida por sí solos es tan pequeña que no debe extrañarnos el
— 390 —
que muchas veces se inclinan a romper por la línea de menor re sistencia: la delincuencia, vagancia, mendicidad, prostitución, etc. En cuanto al débil mental (de siete a diez o doce años de edad mental), generalmente puede vivir en la sociedad normal, si bien con dificultades y dentro de actividades inferiores; puede aprender a leer y escribir, así como las operaciones artméticas bá sicas, Dibuja, copiando, domina lo suficiente sus músculos como para bailar o realizar algunos trabajos mauales. 5.— O LIG O FREN IA Y C R IM IN A L ID A D .— El oligofrénico, en toda su variedad de grados, es incapaz de conocer los valo res morales y de hacerlos servir para refrenar su conducta; la captación de lo abstracto, la autocrítica, le son ajenas. En cambio, predominan en él los componentes temperamentales y las. costum bres. Si el temperamento es plácido, ordenado y tranquilo y el am biente del cual se copian los ejemplos hasta formar costumbres, es bueno, difícilmente tendremos delincuentes y seres antisociales; si existe temperamento agresivo y rebelde, pero las costumbres han logrado imponerse a ci, ciertamente aumentan las posibilidades de delito, pero éste ha de esperarse sólo si las circunstancias lle gan a anular pasajera o definitivamente la fuerza del hábito; por fin, tendencias temperamentales indeseables y falta de buen am biente llevan con mucha probabilidad a la delincuencia. Como se verá, se trata del equilibrio que existe entre la capa cidad de agresión al medio y el temor aue se tiene; fuerzas ambas de las más primitivas, pero cuyo nivel no puede excederse en to da política preventiva o correctiva dada la mentalidad a que están dirigidas. De lo anterior, puede deducirse hasta dónde es erróneo atribuir la delincuencia de los oligofrénicos a esta su anormalidad psíquica prescindiendo de las costumbres que se crean y del am biente en que se mueven (Ia). Podemos, hechas las anteriores advertencias generales, entrar ahora a distinguir algunos caracteres especiales de la criminalidad. En los idiotas, la criminalidad está casi exclusivamente rela cionada con acCesos de furia semianimal que se presentan; en tal caso, los delitos suelen ser graves: homicidios, heridas, lesiones, incendios, violación, etc. También -üeden dar delincuencia en he chos en que la anormalidad moral muestra destrucción o perver sión elemental de los instintos, como en los casos de necrofilia, zoofilia, etc. Sin embargo como, por su propio estado, los idiotas suelen ser internados en manicomios o sujetos a constante vigilan cia, su criminalidad efectiva probablemente no sea muy alta. (10) V: Mira y López: Manual de Psicologia Jnridka, pp. 141-288; Gemelli: Metodi, Compiti e Limiti, etc., pp. 108-107.
— 391 —
El problema planteado por los imbéciles suele ser más grande por cuanto mayor parte de ellos viven sin tan estrecha vigilancia y, a veces, hasta realizando algunas tatúas fáciles. Eso hace que, fuera de contar con más ocasiones para cometer los delitos típi cos de los idiotas, puedan cometer otros más, por ejemplo, contr.» la propiedad; tienen mayores oportunidades y tentaciones, enton ces, y no mucho mayores frenos inhibitorios que los idiotas (n). “Son muchos los casos de niñeras imbéciles que han matado niños confiados a su cuidado; algunas veces se perpetran crímenes com pletamente inmotivados, verbigracia, el de una criadita que a la edad de quince años ya había matado once criaturas clavándoles alfileres en la fontanela. Pertenecen también a este grupo de deli tos los incendios intencionados, los actos de vandalismo, por ejem plo los derribes de árboles. Por último, los oligofrénicos incurren en los más variados y salvajes atentados contra el pudor, muchas veces unidos con actos de brutal crueldad. Hay delitos que desde el primer momento despiertan la sospecha de estar ejecutados por un imbécil, por ejemplo, los de bestialismo, necrofiíia, etc”. (1Z). * Pero el grupo más interesante está dado por los débiles men tales; éstos, a la inversa de idiotas e imbéciles, viven corriente mente en la sociedad normal y han de adaptarse a las exigencias
(11) Sin embargo, el imbécil es-igualmente moldeable para el bien; por eso. aunque tengan mucho de verdad no la tienen totalmente, las siguientes palabras de di Tullio; "Esto quiere decir que todo imbécil, por su carácter apático o inestable, por su inconstancia en el trabajo, por su facilidad para adquirir malos hábitos, por la gran sugestionabilidad que lo vuelve fácilmente súcubo, por la falta de sólida capacidad de resistencia y de enérgicas de fensas de orden moral, puede devenir fácilmente ladrón, vaga bundo. parásita, pervertido, violento, toda vez que se encuentre bajo la influencia de estímulos criminógenos generales y espe cialmente de auto o heterosugestiones. Como afirma Tanzi, su mentalidad está abierta a toda clase de sugestiones, a las li sonjeras porque es crédulo, a las intimidadoras porque es mie doso, al mal ejemplo, por falta de iniciativas contrarias. De ahí la frecuencia con que tales sujetos de mentalidad imbécil se encuentran en las asociaciones delictivas y participan con tanta facilidad en todo fenómeno de delincuencia colectiva" (Tratta to di Antropología Crimínale, p. 479). Pese a que luego recono cerá la existencia de imbéciles buenos (p. 481), ski embargo dice un poco antes que el imbécil tiene una predisposición ge nérica a la c ni load cosa que, si tomamos los casos excep cionales, puede afirmarse de cualquier persona; pero si pre tende señalar un rasgo característico, es falso porque creemos que hay delitos para los cuales ni el imbécil ni el aébil mental están corrientemente predispuestos; por ejemplo quiebra, falsi ficaciones delicadas, bancarrota, etc. 12) Weygandt: Psiquiatría Forrase, p. 255.
— 392 —
mínimas de ella; pero su anormalidad mental & püca mucho de sus sufrimientos en esa tarea adaptativa, sufrimientos que se iniciac ya en sus primeros estudios donde fracasan con frecuencia allí donde otros triunfan sin gran espueizo; posteriormente, se puede decir que quedan eliminados de las profesiones superiores, de la fama y hasta del dinero.. Su inferioridad, inconscientemente sen tida, choca con sus instintivos deseos de sobresalir; de allí nace.') las creencias en las envidias ajenas, como racionalizada explica ción de los fracasos propios, los resentimientos, las venganzas. Con compensaciones exageradas “tratan de obtener a toda costa una mtosatisfacción atrayéndose la atención de ios demás con sus acos extravagantes o violentos. Esta segunda actitud conduce a la delincuencia y al extremismo de todo tipo (político, religioso, de portivo, etc.) sin que esto quiera decir — ni mucho menos— que todos los extremistas sean débiles mentales. Lo cierto es, no obs tante, que con frecuencia tales oligofrénicos realizan actos anti sociales “para salir en los periódicos” o adquirir fama de terribles en algún asDecto y calmar así su íntima insatisfacción. O tra acti tud posible es la determinada por el proceso de proyección: en este caso, el sujeto, desconfiado, hipócrita y cruel, hace responsables a los demás de su defecto, les supone intenciones hostiles, especial mente de tipo económico, y no es raro que así se engendren en él odios familiares (especialmente fraternales) que le llevan a un desarrollo paranoide, siempre peligroso, pero mucho más cuando obedece a esta patogenia” (lJ). Por lo demás, resulta evidente que su mayor participación en la vida social les pone ante los ojos mayores tentaciones, más numerosas oportunidades de delinquir; frente a ellas, como decía mos más arriba al tratar de los imbéciles, no puede actuar el freno de la alta moralidad, que queda fuera de su alcance, sino sólo las costumbres y el temor. Lo anterior, sin embargo, no debe llevarnos a admitir, sic ct simpüciter que los oligofrénicos sean mucho más delincuentes que los normales; menos aún a sostener que el defecto intelectual actúe en los casos de delincuencia poco menos que como causa única. Tal tesis fue sostenida, entre otros, por Goring y Goddard: éste último, como se recordará (14) llegó inclusive a pensar que el delincuente nato de Lombroso no era otra cosa que un débil men tal. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado con tesis entre los convictos dejan muchas dudas, porque han arribado a (13) Mira y López: Psiquiatría, p. 290. (14) Puede verse la tesis desarrollada con mayor extensión en los capítulos de historia de las tendencias antropologíatas y de herencia.
— 393 —
conclusiones discrepantes. Podemos agregar que aunque las esta dísticas demostraran que entre los presos hay más oligofrénicos que entre los no presos — y repetimos que .eso no está terminante mente comprobado— aún se podría racionalmente arg ü ir una se rie de razones; por ejemplo que los oligofrénicos son más fácil mente detenidos y condenados que los delincuentes inteligentes, tanto por el tipo de delitos que cometen como por la forma de co meterlo y de plantear su defensa. Esto sin desconocer que la oligofrenia predispone a ciertas formas delictivas más bien que a otras: pero eso sucede con todos los estados normales y anormales. 6.— IN TELIG EN CIA SUPERIOR Y C R IM IN A LID A D Si la alta capacidad intelectual se traduce, en la práctica, en la mayor facilidad para adaptarse a la vida social resolviendo los problemas que ella plantea, es claro que, por tal lado, aquella apunta hacia una disminución de la criminalidad pues es evidente el dicho de que donde concluye la inteligencia empieza la fuerza; si la primera no consigue superar la dificultad, tendrá que acudirse a la segunda. Y, en efecto, si consideramos aislado el factor inteligencia, cuando ésta es escasa se tiene tendencia natural a utilizar los me canismos inferiores de reacción; por eso la oligofrenia, de por sí, inclina más a los mecanismos de fuerza que la inteligencia su perior. Pero es también indiscutible que la persona inteligente, por el mero hecho de serlo, ocupa situaciones en que las tentaciones a determinados delitos son graves; por ejemplo, altos puestos en la banca, la industria, el comercio, la administración, etc.; fuera de las profesiones liberales que crean ocasión para muchos delitos propios. Es posible que los hombres caracterizados por una inte ligencia superior a la normal se hallen en proporción menor entre los presos que entre los libres: pero de ello no puede deducirse que los inteligentes sean menos proclives a la delincuencia que los oligofrénicos: ambos tienen sus tentaciones aunque de distinto ti po. Es probable que entre los delincuentes la proporción favorable a los inteligentes se deba a que éstos cometen delitos fácilmente ocultables y difícilmente comprobables, como son los fraudulen tos; inclusive si cometieron los mismos delitos que los oligofréni cos o normales, es evidente que contarían con mayores recursos para planear su im punidad, su defensa en juicio y fuera de él. Por otra parte, conviene recordar que si es frecuente que en los oligofrénicos las tendencias instintivas y los sentimientos cu bran o se traguen a la inteligencia, en los superdotados no es raro que el cálculo frío se trague o sobreponga a las exigencias instin-
— 394 —
tiyas y sentimentales. Por ejemplo, refiriéndose al Brasil, Drum mond Magalhaes destaca que los delitos de los intelectuales cultos son sumamente crueles, detalladamente preparados, fríamente eje cutados y no provocan los remordimientos usuales en las personas nonnales O5). Tanto más que la inteligencia superior está lejos de ser incom patible con otras anormalidades mentales patológicas (w).
(15) V: Estadios de Psicología e Dfntt* Penal, pp. 33-41. (16) De por si, el ser superaotado Implica una anormalidad, es decir un salirse de lo normal, tipleo o del término medio; pero esa ¿normalidad, de por si, no es patológica; cualquier Identificacita en este último sentido, es abusiva y no de acuerdo a la realidad ni a la teoría. Menos aún puede sostenerse que existen concomitancias intrínsecas —no meras coincidencias en tal o cual detalle— entre él genio y la degeneración o que aquél, por el simple hecbo de serlo, se halle ñus próximo a las anormali dades patológicas, principalmente mentales, que el hombre pro medio o normal; sin embargo tal tesis fue defendida por Lom broso que le dedicó Integramente su libro: Geaio • Degenera-
sisas.
—
396
—
CAPITULO
III
LAS DEMENCIAS 1.— CONCEPTO DE DEMENCIA.— La demencia es la “pérdida primaria y permanente de la inteligencia, adquirida des pués de los primeros años de vida y ligada a la existencia de lesio nes de los centros encefálicos” (Ó. Lo fundamental es, pues, la decadencia y destrucción de la capacidad intelectual. Esta anorma lidad es lo suficientemente grave y ligada a tales lesiones como para considerársela irreparable; si bien esta certeza de irreparabilidad no es incambiable ya que puede progresar simultáneamente con la terapia, sin embargo-es mantenida por casi todos los auto res, por ejemplo Noyes quien también, considera a la demencia como estado permanente e irreversible (*). El demente pierde la inteligencia, peto ni aún el período de estado es asimilable al idiota o imbécil; en un símil usado desde hace un siglo, el demente es un rico empobrecido que aún en su miseria actual muestra restos del pasado esplendor; el idiota o im bécil es un pobre de siempre, que nunca tuvo experiencias dis tintas a las de su nativa pobreza. La anormalidad intelectual es el punto de partida en las de mencias; pero su gravedad es tal que arrastra a la personalidad entera. Entre sus caracteres generales más notables están la pér dida de la capacidad de abstracción, de crítica y autocrítica, de (1) Mira y López, Psiquiatría, p. 299. (2) V: Psiquiatría Clínica M elena, p. $8.
— 397 —
concentración (atención) mental voluntaria, de aprendizaje, de aso ciaciones lógicas, de imaginación racionalmente dirigida, etc. En lo afectivo, se nota la decadencia y desaparición de los sentimien tos más delicados adquiridos en la vida social, en el estudio, en el sometimiento a las normas de la moral, la religión, el arte. Por el contrario, la emotividad primitiva, ligada a los instintos, p a re ce readquirir nuevas fuerzas dominando el campo conciencial; de ahí que el egoísmo animal se tome dominante relegando a las tendencias altruistas. Al mismo tiempo, la vida práctica desciende de nivel por destrucción de inhibiciones condicionadas (hábitos) y por debilitamiento de las inhibiciones conscientes o voluntarias; si combinamos estos caracteres de los tres tipos fundamentales de actividad psíquica — representativo, afectivo y volitivo— nos re sultará explicable el porqué la conducta del demente sea no sólo inconveniente e inadecuada a las exigencias prácticas del medio ambiente, sino también a las exigencias morales y legales: pueden caer en los mayores delitos y los más variados. ' ‘Estos, por lo demás, son cometidos descaradamente, es decir, sin el menor re cato, puesto que falta en el sujeto una clara conciencia de su gra vedad. Así es posible que un viejo demente se lance sobre su nieta para realizar un estupro, o asesine a mansalva a un familia--, o realice un grosero acto exhibicionista sin encontrarse de ante mano excitado ni ofreciese signos que hiciesen sospechar tales acciones” (3). En cuanto a las formas clínicas principales de las demencias, Mira cita las siguientes: Paralítica, precoz, senil, arterioesclerótica, epiléptica, alcohólica, postraumáticas, tumorales, encefalíiicas. No reconoce como formas especiales las denominadas demen cias terminales. En casi todas .estas formas — habrá que excluir las demen cias postraumáticas— , el estado demencial mismo, resultante de un proceso, es el menos peligroso desde el punto de vista criminal aunque sea el más grave desde el punto de vista psiquiátrico. Cuando la persona es ya demente es lo corriente que se halle inter na en una institución especializada donde es difícil cometer de litos. Pero el peligro es mucho mayor durante el proceso que lleva a la demencia. Ese proceso suele durar mucho tiempo, iniciarse de m anera insidiosa de modo que quienes rodean al anormal pien san más en rarezas que en auténticas anomalías peligrosas. La persona sigue viviendo en la sociedad común, frecuentemente por años, antes de que se tomen medidas preventivas. Suelen ser lo¡> parientes quienes, por prejuicios, no buscan enseguida la atención
(3) Mira y López, ob. clt., pp. 302-303.
— 398 —
médica requerida; otras veces, de por medio está fe ignorancia. Piénsese, como ejemplo, en lo que sucede con los padres anciano*, quizá en camino de una peligrosa demencia senil, pero cuya con ducta es tolerada con el argumentó de que simplemente se ha in currido en chocheras o ligerezas propias de la edad. 2.— DEM ENCIA SENIL Y A R TER IO E SCLER O TÍCA .— Aunque distinguibles, pueden involucarse en el mismo párrafo porque confluyen entre sí. La demencia senil aparece en las personas de más de sesenta años de edad; entre sus causas, están la decadencia corporal ge neral, el mal funcionamiento glandular, la herencia, las enfermeda des anteriores no totalmente curadas, las intoxicaciones, la pérdida de los puestos ocupados, los sentimientos ocasionados por el aleja miento de los hijos, la imposibilidad de competir con los jóvenes. Los sintonías suelen presentarse no de golpe, sino de mane ra solapada y progresiva, desempeñando gran papel los mecanis mos de autodefensa; el humor cambia, tendiendo a las distimias, malhumor permanente, desconfianza del medio, delirios de perse cución, de daño, incremento anormal del mecanismo de proyec ción, encerramiento autístico, etc. Hay un descenso natural de la^ actividades psíquicas, en cantidad y calidad; es típica de pérdida de la memoria anterógrada con conservación de la retrógrada. La voluntad decae así como la sentimentalidad moral. En etapas más avanzadas, son frecuentes los estados delirantes más variados, !a excitación, confusión mental así como los estados depresivos que concluyen por dar a la personalidad rasgos paranoides. Entre los caracteres relacionados con el delito pueden citarse varios. La avidez por riquezas y propiedades que puede llevar a delitos contra la propiedad. La decadencia del poder sexual que ocasiona la aparición de actos sustitutivos, tales como exhibicio nismo, actos contra natura, pbiofilia, violaciones. La pérdida de situación social, de belleza y de fuerza causan delirios de perse cución, de celos que, a su vez, conducen a ataques contra las per sonas, sea en su fama — calumnias, insultos— sea en su integridad corporal, sea en su misma vida. Se distinguen algunas variedades dentro de la demencia senil, sobre todo la denominada presbiofrenia que se presenta prin cipalmente en las mujeres y se caracteriza por amnesia grave y precoz y por confabulaciones. ------La de tteii arterioesclerótica suele coincidir con la anterior, a la que sirve de terreno adecuado; tiene con ella muchos sínto mas comunes que dificultan el diagnóstico diferencial. Entre sus características dominantes podemos citar: “cefalea (hipertensiva). fatigabilidad mental, dificultad de concentración atentiva, malhu
— 399 —
mor y pequeñas alteraciones vertiginosas, disfásicas, disártricas, amnésicas, vasomotrices (hormigueos, calambres, etc.), y sobre todo de insomio, polaquiuria e inquietud y desorientación nocturnas” C). Suelen asociarse estados de reblandecimiento cerebral y dege neración de las neuronas, en cuyo caso hay delirios, alucinacio nes, cambios de hum or, etc. 3.— DEM ENCIA EPILEPTICA.— Hemos de dejar para más tarde el tratar de todos los caracteres distintivos de la epilep sia, porque esta entidad abarca mucho más que la demencia epi léptica. En efecto, hay epilépticos que nunca llegan a perder su inteligencia y que inclusive se mantienen como genios después de ataques convulsivos repetidos (César, Mahoma, Dostoievski, etc). Pero, en otros casos, exclusivamente dentro del ámbito de ja lla mada epilepsia genuina o esencial, las crisis convulsivas son re beldes, se asocian con mala herencia y con alteraciones constitu cionales y concluyen por llevar a la persona hasta la demencia. El carácter esencial es el estrechamiento de la conciencia. El mundo exterior pierde interés; éste se centra en el yo y su afec ción patológica. La clásica lentitud de los procesos psíquicos, la viscosidad aumenta manifestándose en el propio lenguaje, lleno de detalles y repeticiones y en el que unas palabras siguen lentamen te a las otras, como pronunciadas apenas. Pero tal lentitud puede ser de pronto seguida de un acelerámiento que da lugar a reac ciones explosivas durante las cuales se cometen los delitos más graves. Estes pueden explicarse también recordando que en la de mencia epiléptica se presentan delirios crónicos, especialmente de grandezas y persecución así como ilusiones y alucinaciones. 4.— DEM ENCIAS PO STR A U M A TIC A S .— No son comu nes; se presentan como consecuencia de traumatismos graves; des pués de éstos suele aparecer una fase confusional a cuyo término se instala la demencia. üs corriente que se acompañe sintomato logia nerviosa. Hay descenso de la capacidad mental, dificultades para la atención, abulia, etc. Las demencias traumáticas no es raro que se asocien con bases luéticas, sobre las cuales se instalan con ocasión del trduma ■5.— DEM ENCIAS TUM ORALES Y ENCEFALITICAS .— Ligada como se halla la actividad mental con los nervios y prin cipalmente con el encéfalo, resulta natural que los tumores, infla maciones y degeneraciones del sistema nervioso repercutan en ¡a vida psíquica. Se ha insistido en la importancia que tienen los ló (4) Id., id., p. 306. — 4 00 —
bulos frontales, cuyas alteraciones patológicas son fuente de va* riadas anormalidades mentales. * Es característica de las demencias tumorales la somnolencia, la cefalea y el entorpecimiento general del sujeto, con la presencia de síntomas papilares y la progresiva aparición de los síntomas neurológicos focales. En las neoplasias frontales puede producirse la forma demen cia! especial denominada moría, caracterizada, como ya sabemos, por la regresión del sujeto a un estado mental parecido al de la niñez, con ánimo jocoso y predisposición al chiste malo y a la ex travagancia constante. Los enfermos de moría carecen de auto crítica y se comportan como niños mal educados, alterándose en ese sentido incluso el lenguaje y la entonación de la voz, los ges tos y las actitudes; toman a chirigota y a broma todo cuanto oyen, se entretienen con fruslerías y, a pesar de su edad, se hallan dis puestos a jugar como si fuesen niños de escuela” (5). En los resultados demenciales de la neuraxitis epidémica más importantes, desde el punto de vista criminológico, que las alteraciones intelectuales, son las del carácter: un acrecentamien to de los impulsos primarios, junto con relajamiento de las inhibi ciones, ocasiona la aparición de personalidades amorales, capaces de cometer los más variados delitos (6). 6 — D E M E N C IA .PA R A LÍTIC A , PRECOZ Y A L C O H O L I C A .— R EM ISIO N A O T R O L U G A R .— Estás formas clínicas se rán tratadas con la extensión requerida en los capítulos destinados a estudiar, respectivamente, la sífilis y sus resultantes mentales, la esquizofrenia y el alcoholismo. En cuanto a las demencias terminales, que suelen ser enten didas como estados a*que llegan muchos psicóticos después de lar go intemamiento, Mira y López piensa que no hay necesidad de abusar de la denominación; generalmente, el descenso mental de los psicóticos se debe a simple falta de estímulos: cuando se los pro porciona, la actividad mental retorna; o se trata de procesos dcmenciales que ya lo eran desde un princinin í7V
(5) Mira y López, ob. ctt-, pp. 311-312. (6) Véase lo que más adelante se dirá sobre la encefalitis epidémica y sus posibles repercuciones delictivas.
(7) V: ob. clt., p. 312.
— 401 —
C A P IT U L O
IV
PSICOPATIAS I.— QUE SON LAS PSICOPATIAS,— ’ Personalidad Psico pática es un término aplicado a varias anomalías y deaviaciones de la estructura de la personalidad en individuos que no son ni psicóticos ni débiles mentales y que, sin embargo, son incapaces de parti cipar en relaciones sociales satisfactorias o de someterse a las nor mas comunes de determinada cultura. Debido a que hay diferen cias de concepto acerpa de lo que constituye la desviación psico pática y a que suá características y límites clínicos no están clara mente definidos, muchos la consideran como una designación sin significado; aunque vago, demasiado amplio y usado con frecuen cia de manera incierta, es un término conveniente para ciertos problemas y transtomos de la personalidad que no están clasificados de ninguna otra manera, que se encuentran en la amplia zoni li mítrofe entre la salud y la enfermedad mental y que se manifies tan por desadaptaciones continuas o repetidas en forma recurrente, sin los rasgos sintomáticos de las neurosis o de las psicosis” ('). Hemos querido transcribir in extenso la noción que du Noyes acerca de la personalidad psicopática, porque el ámbito ocupado por ésta es de los más amplios e inprecisos; su lim ite con la normalidad es tan difuso y fluctuante que suelen presentarse discrepancias notables entre los mejores especialistas; para no ha blar de las multiplicadas diferencias de opiniones cuando, des cendiendo de las frituras teóricas, se busca diagnosticar — e»pe(1) Noyes en su PmiqaUtria Clfnlca M etan , p. 437,
— 403 —
cialmentc con fines procesales— los casos concretos (2). Por eso, más que definiciones, han de encontrarse en los tratados, descrip ciones, generalmente muy minuciosas a fuerza de querer ser exactas (’). Esta misma impresión dificulta el saber cuál es el porcentaje en los psicópatas contribuyen a la delincuencia general. Hay un hecho y es que ellos constituyen materia de la mayor parte de las consultas que se hacen a los psiquiatras en los procesos penales. Di Tullio calcula que, los psicópatas constituyen el 70% de los reclusos (4). Pero esta afirmación no está universalmente apoyada por otros datos. Uno de los equívocos que pueden presentarse con siste en considerar que todo delincuente grave, sobre todo si es reincidente, es un inadaptado social y, por tanto, desde el punto d¿ vista psicológico, un psicópata. Ciertamente la inadaptación es un criterio que puede permitir que se reconozca una psicopatía; pe ro esta forma de razonar no debe generalizarse pues llevaría a con cluir que una persona es psicópata porque delinque y delinque porque es psicópata, lo que muestra un círculo vicioso inadmisible. La psicopatía, eso sí, no se refiere esencialmente a alteracio nes intelectuales, sino más bien de los sentimientos y del caráctc'(dentro de lo que este aislamiento tiene de aceptable supuesto ¿I funcionamiento articulado de la personalidad), lo que origina con diciones propicias a la desadaptación social. El mal funcionamien to psíquico proviene precisamente de falta de armenia dentro del mecanismo psíquico y de objetividad en relación con el mundo externo. Si bien los estados psicopáticos pueden ser un paso hacia una psicosis análoga a la que luego se llega (por ejemplo, del es~
(2) Pueden sacarse muchas conclusiones, aún por el profano, del be cho de que un autor de la categoría de Brown, englobe el estudio de las psicopatías dentro det título anormalidades del carácter. V: Psychodynamfcs of Abnormal Behavior, pp. 384-403. (3) Puede compararse la definición de Noyes, con la siguiente, dada por Mira y López (Palqmiatria, p. 315); para él, las personalida des psicopáticas ‘viven en un inestable .equilibrio intrapsiquioo, fácilmente perturbado cuando las circunstancias ambientales se hacen desfavorables, engendrándose entonces alteraciones de la conducta, más o menos aparatosas, pero cuyo común denomina dor es el de no alcanzar (ni por su gravedad ni por su persisten cia) un grado tal que requiera un intemamiento prolongado del sujeto, por privarle de su lucidez de comprensión y razonamien to (discernimiento) y hacerle irresponsable*. Más adelante ad vertirá que su aparición precoz obliga a relacionar la psicopa tía con bases heredo-constitucionales y que esa anormalidad es compatible con una inteligencia superior (p. 316). Compárese tam bién con lo que dice Abrahamsen y las muy dispares opiniones que cita en Delito y Psique, pp. 170-173. ■ (4) Principios de Crlmtaologfa '3nl i y Psiquiatría Forense, p. 61.
— 404 —
quizoidismo a la esquizofrenia), aquéllos no pueden ser califica dos de enfermedades strictu sensu. . Este es uno de los asuntos más difíciles cuando se trata de de term inar la imputabilidad de los psicópatas ya que la anormalidad de éstos no se presenta en todos los casos con igual intensidad. Parece lo mejor el no dar reglas aplicables a todos los casos sino resolver el problema ante cada situación personal. Las clasificaciones intentadas de las psicopatías son suma mente discrepantes entre sí, motivo por el cual, en ausencia de ra zones que inclinen a aceptar más bien una que otra, autores hay que se limitan a una mera enumeración. Por nuestra parte, dejando a los especialistas el resolver tan difícil tema, hemos de atenem os a las formas de presentación que acepta M ira y López, tanto en su Psiquiatría como en su Manual de Psicología Jurídica (5). Este autor admite los siguientes tipos de personalidades psicopáticas: Personalidad asténica, compulsiva, explosiva, inestable, his térica, cicloide, sensitivoparanoide, perversa, esquizoide, hipocon dríaca y confabuladora (6). Por su interés criminológico, añadiremos las psicopatías sexuales.
<5) No se enumeran los mismos tipos en ambas obras aún tratándose de personalidades que tienen relieve criminológico; eso sucede por ejemplo, con la personalidad confabuladora. i (6) Von Rohden ha intentado uaa clasificación de los psicópatas cri minales, en los siguientes grupos: I.— Psicópatas instintivos: 1.— Tipos de psicópatas sexuales.
2.— Ü.— 1.— 2.— 3.—
Tipos de psicópatas impulsivos. Tipos temperamentales psicopáticos: Tipos de psicópatas cicloides. Tipos de psicópatas esquizoides. Tipos-de psicópatas explosivos y epileptoides, m.— Tipos caracterológicos psicopáticos: 1— Tipos de fantásticos y pseudäogos. 2.— Tipos de psicópatas inestables. IV.— Tipos de psicópatas complejos: 1.— Tipos de psicópatas histéricos.
2.— Tipos de psicópatas pendencieros, fanáticos, querulantes, pa ranoides.
3.— Tipos de psicópatas amorales” (Cit. por Mezger: Crladnsl»gía, p. 66). Como se verá, incluye como tipo especial a los psicópatas sexua les, cosa que no hace, por razones que luego veremos, Mira López Pero está de acuerdo con él en el tipo de psicópata confabulador.
— 405 —
2.— P E R SO N A LID A D ASTE N IC A.— El medio que nos rodea provoca en las personas normales reacciones proporciona das en cuanto a intensidad; en el asténico no existe esa propor cionalidad, pues la respuesta es insuficiente, como si se careciera de fuerza necesaria para llevarla a cabo. Hay abulia. Si bien el. tipo puro — a quien usualmente llamamos flojo o indolente— existe, también se dan algunas derivaciones. Así, cuan do el asténico se fija principalmente en el funcionamiento de su organismo, preocupándose continuamente de él, se llega a la neu rastenia; cuando no obra por falta dé decisión voluntaria, que es el principio de la acción, tenemos la psicastenia. El paso al esquizoidismo se verifica en los asténicos que se encierran en sí mismos. Fuera de les casos en que delinquen durante accesos de mal humor o nerviosidad, las conductas criminales de los asténicos no son de tipo violento o que suponga acciones vigorosas y dura deras; se inclinan más a los delitos de omisión que a los de comi sión; desde el punto de vista de la forma de culpabilidad, más a los delitos culposos — negligencia— que a los dolosos —con in tención voluntaria de hacer algo— • 3.— PE R SO N A LID A D CO M PULSIVA.— Si bien es un ti po discutido y a veces asimilado a otras psicopatías, la influencia de la escuela psicoenalítica ha logrado que, de manera cada vez más corriente, se le conceda puesto propio. Su rasgo característico es el exceso de compulsiones. Impulsos a obrar por un lado; crí ticas continuas y detallistas, por el otro — contraposición de “ello” y “super yo", dentro dei vocabulario del psicoanálisis— , lo que conduce a la parálisis de la acción. Sobreentiéndase que no por falta de fuerza, como en la astenia, sino porque aunque ellas son poderosas, se contraponen y anulan mutuamente. Sin embargo, bajo presión de ciertas circunstancias, una de las fuerzas puede escapar, manifestándose entonces en acciones notables por su duración e intensidad. La criminalidad de los compulsivos puede ligarse, en lo que a falta de Bodones externas se refiere, a la de los asténicos; pero hay que agregar que en los momentos de descontrol de fuerzas, atando los instintos vencen toda resistencia, la criminalidad se acerca más bien a la de los explosivos. Pero estos últimos casos son excepcionales. 4.— P E R SO N A LID A D E XPLO SIVA .— En ella, priman la reacción rápida, las fuerzas impulsivas que son lo suficientemen te poderosas como p a n vencer toda resistencia moral y manifes tarse en conductas violentas. Se puede decir que, en cierto sentido, es el polo opuesto de la personalidad asténica; eo ésta la respuesta es menor que el estí
— 406 —
mulo; en la explosiva, la respuesta es mucho mayor que el estí mulo; a veces las grandes explosiones son desencadenadas por es tímulos baladíes. Este rasgo — la violencia de las reacciones— , lleva a que muchos autores denominen a esta personalidad “epileptoide” pues hallan parentesco entre la conducta de ella y la diel epiléptico; es verdad que no cabe una asimilación, empero. Este tipo de personalidad ha tenido mucha importancia en la historia de la Criminología, pues se recordará que Lombroso le dio lugar especial, junto al epiléptico puro, en la explicación de la criminalidad natural o nata. • Los delitos que cometen son generalmente graves y hasta brutales; como si la ola impulsiva arrastrara todo resto de con ciencia, actuándose durante algún tiempo de modo puramente animal. De ahí que un explosivo que ataca a cuchilladas a una persona le infiera decenas de heridas; u otro, siga rastrillando el disparador de un revólver aunque se hayan terminado las balas; u otro, mutile y descuartice. Su criminalidad destructiva se dirige contra la vida, la inte gridad corporal; provoca incendios, destrucción de objetos, etc. 5.— P ER SO N ALID A D INESTABLE .— Es característica la falta de persistencia y de tenacidad en los distintos aspectos de la vida. Emprendida hoy una actividad, con alegría y entusiasmo, ma ñana es abandonada por otra, entonces más atractiva, la que lue go caerá también en el abandono. Los inestables lo son en sus ideas, en sus gustos, en sus sen timientos, fuera de serlo en su conducta; en realidad, ésta no es sino una exteriorización de aquéllos, a cuyo compás varía. La fuerza psíquica y vital se desparrama en múltiples ob jetivos que, perseguidos un momento, son abandonados antes de haber sido alcanzados del todo. Falta una voluntad bien formada que encamine la actividad en determinado sentido, la mantenga mientras sea necesario e inhiba todos los estímulos y obstáculos perturbadores. Con razón, hace notar Mira López que en estos individuos persisten muchos caracteres infantiles (7). Como dice el mismo autor, el que el inestable se meta en todo y sea incapaz de contenerse, manteniendo secretos que sabe o cree saber; el que pretenda lucirse con ellos ante los demás, lo hace un agente que desencadena muchos conflictos sociales. Di Tullio, por su parte, observa que el inestable no tiene condiciones para permanecer en un trabajo, por lo cual, eventualmente, cae en hurtos para satisfacer sus necesidades. Esta forma
(7) V: Patqniatrfa, p. 322; Ma— I áe P * ih |fc i JOídles, p. 2)7.
— 407 —
de anormalidad se encuentra mucho entre vagos, mendigos y pros titutas (s); dicha anormalidad, combinada con la forma de vida — cambios continuos de trabajos, de domicilio, de responsabili dad— puede llevar a los inestables a variadas formas delictivas, principalmente contra la propiedad, por medio de hurtos, peque ñas falsificaciones de comerciantes ambulantes, pequeñas estafas, delitos culposos y omisivos, etc. 6.— P E R SO N A L ID A D HISTERICA.— He aquí una de las personalidades sobre la cual más se ha especulado en los tiempos actuales, principalmente a través de la influencia ejercida por Charcot y por Freud. Y es que la histeria es mültifacética — camaleónica, la deno mina Moglie (9)— , multicaracterizable y capaz de presentarse en muchos grados de gravedad. Se han dado como caracteres, los que a continuación se enumeran. Descenso de nivel en la vida psíquica; la conducta del histé rico obliga a suponer que en él priman los mecanismos incons cientes e instintivos, sobre los conscientes. El descenso se nota prin cipalmente en el poder de crítica acerca de lo ajeno o lo propio. La conciencia distinta a la normal; está disociada y su cír culo de intereses se reduce, el foco de la conciencia se estrecha; esto, unido a la falta de capacidad crítica, hace de los histéricos personas fácilmente auto y heterosugestionables. Como que en ellas se presenta la máxima propensión a ser hipnotizadas, es decir, « llegar al máximo de sugestión. La falta de crítica y el estrechamiento conciencia! permiten explicar por qué los histéricos — en lo cual se parecen a los ni ños— confunden con frecuencia el plano subjetivo con el obje tivo. Pueden llegar a afirmar como reales, hechos que simplemen te han fantaseado. De ahí también que puedan desdoblar su personalidad. La inadecuación al mundo se demuestra por la furnia teatral que tienen de actuar en el mismo. Todo actor, aún el más "natum i” exagera en el escenario; esas exageraciones son parte de la vida corriente del histérico. Por fin, se ha señalado como notable característica, la deno minada idioplastía, “que consiste en una mayor facilidad para la conversión del potencial psíquico de las tendencias, en energía física (manifestada en formas de acciones o inhibiciones muscu lares, es decir, contracturas y parálisis”) (10).
(8) V: Trattato di Antropología Crimínale, pp. 441-442. (9) Ob. clt., p. 299. (10) Mira y López, Manaal de Paleología Jnridica, p- 214; el subra yado proviene de allí.
— 408 —
Hasta dónde es difícil distinguir la corriente aptitud idioplástica con la anormal del histerismo, puede deducirse de expe riencias que poseen aún las personas normales; por ejemplo, cuan do desean (plano subjetivo) ser mimadas o muy cuidadas por una persona y se teme que ella no lo haga, ¡cómo surgen dolores re pentinos, golpes que paralizan momentáneamente y hasta sudores, livideces o palideces que manifiestan cierta indisposición, pero que no son sino armas para lograr la finalidad perseguida! (u ). ¡Cuánto de eso sucede cuando alguien, mimado hasta cierto mo mento, c ree,estar en peligro de perder su situación privilegiada! La delincuencia de ios psicópatas histéricos es variada aun' que no siempre de la más grave. Su incapacidad de distinguir entre mundo interno y externo, lo lleva fácilmente a injurias y calumnias, así como a mentiras, perjurios y estafas. “ La crimina lidad histérica está caracterizada por la tendencia a cometer hur tes y estafas, por la afición a los arrebatos pasionales, a la calumnia, a la ofensa y escritura de anónimos, el gusto por las denuncias falsas, por ju rar en falso y m entir a todas horas. Las ladronas de almacenes y las mecheras suelen ser histéricas en su inmensa ma yoría” (l2). Como muchas veces, según ha demostrado la práctica, el his terismo se asocia con condiciones anormales referentes al impul so sexual, no son raras las falsas denuncias contra tal o cual per sona, por supuestos delitos contra la honestidad. Por ejemplo, si una mujer histérica, llevada por sus propios deseos, lle?a a ima ginar que un hombre la ha violado, pronto se convencerá de que así ha sucedido en realidad y denunciará al supuesto violador. Tanto más que, por autosugestión oueden llegar a sentir algunos síntomas del embarazo y hasta náuseas, vómitos, etc. (idiopiastia). También es criminalmente relevante el caso en que el psi cópata histérico es víctima, pues entonces, los daños pueden apa rentar ser mayores de lo que realmente son; por ejemplo, un gol pe en el brazo puede causar una parálisis de tipo histérico. 7.— P E R SO N A LID A D C I C L O I D E L A PERSO N ALI D A D E SQ U IZ O ID E .— Al tratar, en el capítulo de la Biotipolo-
(11) Sobreentiéndase que la actuación no obedece a un plan cons cientemente elaborado sino a direcciones inconscientes que, por eso, son más difíciles de dominar voluntariamente. Si el p’»n es conscientemente elaborado, ciertamente no se trata de las características típicas del histérico. (12) Weygandt, Psiquiatría Forense, p. 295. *
— 409 —
gía, la elaborada por Krestschmer, dimos suficientes detalles acer ca de estas dos personalidades, tanto desde el punto de vista de la biotipología general, como de la aplicada al estudio de la delin cuencia. Nos remititnos a lo allí dicho. 8.— P E R SO N A L ID A D SE N SITIV O PA R A N O ID E .— El ya es hipertrofiado y se convierte en centro del universo en estas personalidades; como consecuencia, el individuo se cree envidiado y malquisto por los demás, a quienes supone siempre dispuestos a atacarlo de variadas maneras. Como cree que todo se refiere a él, que todo tiende a dañarlo, es persona susceptible; como las ob servaciones de los demás las interpreta como tendientes a evitar que realice obras valiosas, a deprimirlo y menguar su Dersonalidad, es testarudo; como el m undo está contra él, es desconfiado, te miendo siempre ataques. El paranoide da la impresión de pensar brillantemente y mu cho; da razones para sostener todos sus puntos de vista; discute dé onme re scibile. Cuando se trata de defender sus propiedades, sus ideas, sus supuestos inventos, los raciocinios suceden a los ra ciocinios. Pero la anormalidad del paranoide consiste en que ta les encadenamientos de juicios marchan por senderos anormales, conforme a la errada intención del sujeto. En éste, se hallan su mamente desarrollados los mecanismos de raci nalización, puestos a la tarea de justificar todo lo que cree, hace y dice. Por otra parte, en su posición de centro de los demás, tesulta también explicable el desarrollo que adquiere la proyección. El tipo de delirio de que sufre el paranoide marca el tipo de delito y de actividad a que se dedica. Si se cree un perseguido, reaccionará pronto contra el perseguidor, ya sea iniciándole jui cios por supuestos daños, ya murm urando de él, injuriándolo, ca lumniándolo o agrediéndole de hecho, dependiendo la forma de reacción de la manera en que el delirio de persecución se combina con otros elementos constitutivos de la personalidad. Demás decir que los actos antisociales y aún delictivos a que algunas vece; llega no despiertan remordimientos en él, porque previamente los ha racionalizado y convertido en mera legitima defensa. En este grupo, podemos incluir a los multireincidentes que atribuyen sus condenas a que jueces y policías les tienen mala voluntad. . Otras veces, la personalidad paranoide lo es en relación co¡> ideales políticos, frecuentemente extremistas; de ello resultan de litos políticos repetidos en que la testarudez del criminal no cedo ni ante los hechos directamente contrapuestos a las doctrinas qu* defiende. Un lugar donde los paranoides serán encontrados con fre cuencia, son los estrado? judiciales; no como enjuiciados sino como
— 410 —
enjuiciantes. La creencia de haber sido perjudicados en sus inte* rcses materiales, intelectuales o morales, los lleva a iniciar juicio tras juicio, persistiendo en ellos con tenacidad exagerada — o.in en los casos en que exista un punto real de apoyo de las preten siones— . Sentencias contrarias a sus peticiones originan apelacio nes inmediatas y graves y calumniosas acusaciones contra los jue* ces a ouienes estiman integrantes de la gran conjura. Di Tullio insiste mucho en la aptitud de los paranoides para todos los delitos en que el engaño bien fundado constituye la par* te fundamental; tal sucede, por ejemplo, en muchas estafas. El autor italiano hace notar lo bien que se combina esta capacidad para engañar y convencer, por un lado, con el deseo de brillar, de ser considerado por las mujeres, por otros, para facilitar la comi sión de estafas matrimoniales y bigamia (u). 9.— P E RSO N A LID AD PERVERSA .— He aquí otra de las anormalidades que tiene larga historia en Criminología, pues vimos el relieve que le concedía Maudsley y cómo Lombroso su puso que la personalidad perversa — el loco moral— constituía una explicación de la criminalidad nata. El primero de los auto res nombrados, al referirse a esta anormalidad, decía; “De igual modo que existen personas incapaces de distin guir ciertos colores y afectadas de lo que se llama daltonismo, y otras, careciendo de oído musical, son incapaces de distinguir una nota de otra, hay personas que carecen de sentido moral. Este defecto es no siempre, pero sí a menudo, acompañado de una disminución intelectual mayor o menor; sucede asimismo, en oca siones, que la inteligencia es sumamente aguda, mientras que no existe rastro de facultades m orales”. “Hétenos llevados, como por la mano, a tratar del parentesco del crimen con la locura. Una persona que carece de sentido mo ral es naturalmente apta para term inar en criminal y, sí la inteli gencia no es lo bastante fuerte para convencerla de que, en fin de cuenta, el crimen no tendré buen évito, y que por consecuencia, esto es, según el 'más bajo cálculo, una locura, hay gran probabi lidad de que el crimen sea llevado a cabo” (l4).
(13) V: Trattato, pp. 429-437, donde el tema es ampliamente desarro llado. (14) H. Maudsley: El Crimen y 1« Locura, pp. 78-79. La locura mo ral es analizada de manera especial en esa obra, ec Jas pp. 23
252.
— 411 —
Si bien esta anormalidad ya no puede ser enfocada con el criterio y alcances de Lombroso, sin embargo su importancia cri minológica relevante es hoy reconocida de manera general (*’). Prueba de ello es que, en el Seminario Latinoamericano de Criminología, se le dedicó una sesión especial Las discusiones mostraron discrepancias de detalle; pero todos estuvieron de acuerdo en que la personalidad perversa es sumamente proclive al delito. £1 prof. 1turra, por ejemplo, la consideraba inclinada al delito y la reincidencia (.“ )• Y lo mismo decía Nerio Rojas en su ponencia, si bien insistía en que aquél calificativo se reservara p a ra quienes sufrían perversiones en los instintos éticos y sociales, pero no en otros ( ís). Pese a lo dicho, la verdad es que no resulta fácil caracterizar claramente al perverso o amoral; eso se debe, en parte, a que la patogenia no es siempre igual. Mira y López observa que la con ducta — no inmoral, sino amoral— puede deberse a tres razones especiales: 1) la excesiva fuerza de los impulsos instintivos anti sociales; 2) la carencia o enorme debilitamiento de las inhibiciones y 3) la ausencia de sentimientos morales (I9); de este modo, la no ción de personalidad perversa se amplía, pero no puede dudarse de que esa triple patogenia es admisible; en efecto, la práctica muestra casos en que la conducta perversa causa en la persona que la ha llevado''a cabo la misma satisfacción causada por los impulsos instintivos satisfechos cuyo choque con las normas mo rales no se percibe; así como otros en que, no obstante la buena inteligencia y educación, parece tenerse una incapacidad innata
(15) Pero la concepción lombrosiana no ha sido totalmente abando nada, en este tema, ni siquiera por autores contemporáneos; asi, Gajardo (Medicina Legal, H, p. 5) todavía considera al "loco moral” un equivalente del criminal nato de Lombroso; Rubino. por su parte, todavía habla de la “inmoralidad constitucional del criminal nato” (Introducción a la Medicina Legal, p. 290); pero agrega algo que tiene el valor de una observación digna de ser tomada en cuenta: a veces la ceguera moral no se ex tiende a todos los valores, sino a sectores bien delimitados de los mismos; por ejemplo, es usual que en las cárceles un homi cida no experimente mayores remordimientos por haber matado, pero que se indigne sinceramente cuando se le acuse de haber robado; otros delincuentes ladrones, aceptarán con tranquilidad sus crímenes contra la propiedad pero sostendrán que sus ma nos jamás derramaron una gota de sangre aiena. Ferri ya ha blaba, para estos casos, de daltonismo moral; V: El Homicida pp. 169-173. (16) véanse las Actas, I, pp. 131-154. (17) IbMem, p. 134. (18) Ibidem, p. 150; también del mismo autor: Medicina Legal II, pp. 196-201. (19) V: Psiquiatría, p. 324.
— 412 —
para crear inhibiciones; en fin, hay casos en que ni existen fuertes impulsos a la acción antisocial, ni se busca poner en marcha las inhibiciones, simplemente porque dicha acción es llevada a cabo sin sentir remordimiento alguno, sin ver su lado inmoral, como quien se toma un vaso de agua. Sin embargo, aunque justamente ampliada la noción de peí** sonalidad perversa, por un lado, por otro se impone la necesidad de darle límites; es el propio autor quien considera que para que aquélla exista, se requiere: “ 1) que su grave perversión moral no sea incidental sino permanente; 2) que no se halle justificada por un factor de am biente (defectuosa educación, mal ejemplo, nece sidades vitales insatisfechas por un régimen económico opresivo, etcétera) y, por consiguiente, que los actos perversos no tengan una utilidad primitivamente biológica; 3) que el sujeto no sufra nin guna otra psicosis (esquizofrenia, locura maníacodepresiva, etc.) bien clasificable, es decir, que se nos muestre perfectamente normal en todos sus restantes aspectos, sin sufrir tampoco ningún déficit intelectual suficientemente marcado para explicar su conducta por un defecto de capacidad de juicio m oral’’ (“ ). La capacidad delictiva de la personalidad perversa es prácti camente ilimitada; ataca la fama, la propiedad, el pudor, la inte gridad corporal, la vida ajenas sin mayores consideraciones; sólo las circunstancias particularmente adversas o el temor a las con secuencias podrán alguna vez detenerle. Durante el juicio hará gala del mayor cinismo, sin sentir ni demostrar remordimiento por lo que ha hecho. En la prisión, son difícilmente corregibles, lo que ouéde deducirse al Estudiar sus características y pensar lo poco que hoy !a ciencia puede influir en ellas (21). Hay que anotar lo temible que es esta personalidad, habida cuenta de que su carencia de sentido moral, de inhibiciones y la hipertrofia de los impulsos primitivos se asocian por definición, con una inteligencia normal, cuando no superior. 10 PE RSO N ALID AD H I P O C O N D R I A C A El núcleo á¿ esta anormalidad es la excesiva preocupación del psicópata por la marcha de su organismo; el hipocondríaco cree estar continua mente enfermo, que el hígado no marcha bien, que el corazón su fre ataques, que tiene úlceras o cáncer. Suele plantear verdade ro: dolores de cabeza a los médicos ante quienes acude continua (20) Manual de Psicologia Jurídica, p. 113. (21) Sobre esta personalidad, con extensión. Gemelli, La Penoaalitá del Delinquente etc., pp. 265-270; allí se encuentra igual mente expuesto el discutido y discutible tierna de la imputaudad o inimputabilidad de los locos morales. —
413
—
mente ccmo enfermo imaginario, víctima de las más variadas do lencias. La criminalidad de estos psicópatas no suele ser grave, a me nos que se mezcle con ideas de daño, atribuyendo los propios su frimientos a actos ajenos, en cuyo caso se presenta la conocida in versión del nerseguido-perseguidor. Más bien la excesiva preo cupación por la marcha de! propio organismo puede ocasionar des cuido en el cumplimiento de ciertos tareas y deberes, razón por la cual es posible que se originen delitos de omisión y culposos. 1 1 PE R SO N A L ID A D M IT O M A N A , CONFABULAD O RA O PSE U D O LO G IC A .— La verdad de una afirmación consiste en que entre lo que en ella se dice y la realidad exista plena concor dancia. A veces, creemos que la concordancia existe, sin que asi sea: entonces nuestras afirmaciones no son verdaderas, sino erró neas: hay una equivocación. Otras, sabemos que esa concordan cia no existe, pero la afirmamos; aquí hay ánimo de engañar, es decir, una mentira. Otras veces, sólo estamos parcialmente con vencidos, pero concluimos por convencemos del todo por influen cia de causas emocionales que nos inducen, primero a querer que la realidad sea de cierta manera y, luego, a afirmar que así lo es efectivamente. A esto se llama confabulación: “confabula ción es, pues, el nombre dado al proceso en virtud del cual una tendencia afectiva se satisface artísticamente, confundiendo los planos real e imaginativo en uno solo: el denominado plano que es preciso buscar su reposición por me dio de trámites judiciales. Así, se inician pleitos y pleitos conti nuos e interminables, que no tienen base real o, si la tienen, resul ta desproporcionada en relación con las fuerzas que el litigante pone para lograr remedio. Los delitos no sólo resultan del hecho denunciado mismo, sino de que el querulante considera que los testigos, ios peritos, se hallan confabulados contra él, por lo cual los calumnia y los denuncia falsamente. En último caso, su des* confianza estalla también cotilla el juez y contra todo el poder judicial en conjunto. Se ve, pues, que los delitos más comunes son ios de injurias, faltamicnto a la autoridad, acusaciones falsas, etc.; pero puede suceder, en casos extremos, que se presenten ataques materiales a las personas cuando el querulante considera que, pues los tribunales lo dañan injustamente, ha llegado la hora de hacer respetar los derechos mellados, por propia mano, Se cita como subespecie de esta manía litigante la denominada paranoia ge nealógica en que el paciente lucha porque se le reconozcan los derechos derivador de su alto y noble origen. En cuanto a los delirios de celos, suelen iniciarse en in terpretaciones erradas de hechos corrientes; todo es considerado como prueba de infidelidad del cónyuge o amante, inclusive los actos más inocentes. A echar leña al fuego, suelen contribuir es tados pasionales profundos o sentimientos de inferioridad oscu ramente percibidos para no mencionar la creencia en la propia' impotencia que presuntamente lanzaría a la otra parte a buscar satisfacción por medio de la traición. El delirio de celos suele desembocar en los delitos más graves contra la persona sospecha da — generalmente no contra el tercero en discordia, a veces des conocido, por lo demás— , mediante homicidios o heridas que se extienden inclusive hasta los hijos, de filiación sospechosa o no, y pueden concluir, tras una carnicería, con el suicidio dei delin cuente. Los delirios de grandeza, que tan fácilmente derivan en los de persecución, dan por sí solos una apreciable delincuencia ge neralmente relativa a gastos desconsiderados, giro de cheques sin fondos, etc. Sólo excepcionalmente se desemboca en delitos con
— 449 —
tra las personas; pero pueden presentarse, por ejemplo cuando el paciente se cree dueño del mundo, capaz de disponer de la vida, de la honra o de la salud de sus súbditos. A continuación habrá que citar, de modo natural, los deli rios de reforma y los místico - religiosos. Cuando el delirante cree poseer toda la verdad o haber sido destinado por Dios o la histo ria, a reformar al mundo,' a purificarlo de todos sus pecados, no se está lejos de quererlo limpiar de pecadores o de eliminar a to dos los que, con demoníaca perversidad, se oponen a que se ins taure el nuevo reino. De esta madera están hechos muchos regi cidas, muchos atentadores contra dirigentes sociales, políticos y religiosos, muchos conspiradores, dictadores, y revolucionarios; muchos injuriadores y calumniadores. El calor que ponen en sus prédicas, su tenacidad, su capacidad de dirección, hacen que al gunas veces se produzcan delitos colectivos porque nunca faltan incautos, a veces naciones enteras, que tienen fe en el delirante y lo siguen en las aventuras más descabelladas; eso es tanto más posible, cuanto más haya conservado el sujeto su poder intelec tual y más se efectúen sus prédicas en momentos de especial des esperación de ciertos grupos, dispuestos a aceptar a cualquier pro feta. La historia de los últimos tiempos no escasea ciertamente en ejemplos que podrían citarse; citarse y contraponerse a lo que su cede con los auténticos reformadores. Los delirios de invención — de creación científica, artística o literaria— , tienen menor importancia, salvo cuando concluyen en delirios de persecución, daño o reivindicación, lo que tampoco es raro. Estas personalidades delirantes suelen acompañar sus in ventos, hallazgos, planes, de toda suerte de supuestas pruebas; ora han creado grandes maquinarias, armas que permiten destruir sin mayores gastos a los ejércitos enemigos, ora han pintado cua dros maravillosos, tienen los planes peiiectamentc estudiados pa ra resolver una crisis económica o financiera, etc. Con ia cual, por sí solo, más que delincuentes suelen resultar víctimas de los aprovechadores. Por fin, podemos describir la paranoia sexual o erótica, Ella aparece en algunas personas que tienden al amor platónico; se sienten castamente amados y corresponden de igual manera; ti la mujer o el hombre amado no dan muestras de interés, se inter preta aquello como subterfugio para no dar a conocer públicamen te los sentimientos íntimos; si se llega a actos de verdadero des precio, se los cree formas de coqueteo. Y así, estos tenaces ena morados, siguen su camino durante mucho tiempo, siempre ilu sionados, como lo estaba Don Quijote de Dulcinea del Toboso. Es clsro que esta forma delirante, algo rara, no lleva corrientemente
— 450
a delitos, como no sea a indiscreciones que por exigir re paración judicial. Sin embargo, suelen tener mayores repercusio nes criminales cuando alguién cree ser amado e intenta obtener los derechos de tal, o cuando, complicándose con delirios de autorreferencia erótica, se calumnie a la otra parte por supuestos avances ilegales. Los casos extremos tienen que asimilarse a lo que sucede en los delirios de persecución y de celos; el primero resulta, por ejemplo, cuando el no haber obtenido plena corres pondencia o matrimonio durante años, se atribuye a dificultades opuestas por algún interesado; el segundo, cuando la frialdad se atribuye at nacimiento de nuevos amores. 212.— P SIQ U IA TR IA IN F A N T IL.— Las peculiaridades d¿ la psique infantil han dado lugar a la formación de la psicología evolutiva propia de esa edad; al lado se ha creado una especiali dad médica, la Psiquiatría infantil, que crece continuamente en volumen e interés. La importancia de la nueva especialidad puede deducirse del número de pacientes a los cuales se refiere; datos norteamerica nos confirman que alrededor del 3% de los niños tiene defectos intelectuales que dificultan o impiden la adaptación social; la pro porción de alteraciones del carácter, llega al 10% , transtornos “que, al no ser tratados en esta época, los conducirán (a los ni ños), a la delincuencia, a! alcoholismo o a la enfermedad men tal ” r ) . Las aplicaciones criminológicas son obvias, toda vez que el conocimiento precoz de condiciones mentales favorables al deli to puede provocar el correspondiente tratamiento antes de que las anormalidades se enconen o lleguen a formar parle de la perso nalidad del niño y del adolescente. Uno de los problemas capitales que han de encarar actual mente las autoridades, es el de la delincuencia de menores, con tinuamente creciente en número y agravada en calidad. Foco se podrá hacer para tratar de prevenir y de remediar esa delincuencia si no se parte del conocimiento de las causas que han de ser com batidas; causa$ que muchas veces serán aclaradas por la psico logía normal, pero que frecuentemente sólo podrán ser entendidas bajo la luz de los estudios psiquiátricos. En efecto, hay anorma lidades que se presentan desde la más temprana edad; bástenos recordar que eso sucede con la oligofrenia, las irregularidades pro* venientes de mal funcionamiento de las glándulas endocrinas c de mala alimentación, o de enfermedades infecciosas o de intoxica (37) Mira y López, ob. cit., p. 634.
— 451 —
ciones, o de procesos degenerativos que se instalan muy pronto (demencia precocísima), etc.; para n o hablar de los transtomos provenientes del medio que rodea al-niño, púber o adolescente; psiquiatría y psicología han tenido que detenerse a considerar las influencias familiares, económicas, de estudios escolares, etc., que concluyen por crear conflictos internos; para aceptar esas influen cias en todo su pesó, y principalmente las relativas al ambiente familiar, no hay necesidad de adscribirse cerradamente a ningu na escuela psiconalítica: basta observar la realidad que presenta hechos incontrovertibles. Inclusive pueden derivar transtomos de la forma de recreo que el niño halla — o no halla— . Han sido los maestros, con cuya actividad tanto se relacionan las tentativas de prevenir y corregir el delito, los que mejor com prenden la urgencia de recurrir a la ayuda de la psiquiatría. Hay problemas, como los de las mentiras, engaños, injurias, calumnias, a que el niño se inclina, que son terreno favorable para que se instalen ciertos delitos a veces reprimidos con dureza por autori dades poco inclinados a estudiar la psique de los delincuentes in fantiles y juveniles. Y eso que las advertencias para que se tenga cuidado son ya viejas; aún en libros de secundaria importancia y no precisamente moderaos. A lo largo de estos últimos capítulos hemos dado algunos de talles, los más posibles, compatibles con una obra elemental co mo es la presente, a fin de que el lector posea algunos datos acer ca de las anormalidades infantiles y juveniles. Sin embargo, >I tratar más largamente del tema es propio de libros especializados a los cuales nos remitimos.
— 452 —
C A P IT U L O
V II
ALCOHOLISMO 1.— IM P O RTAN C IA DEL ALCO H O LISM O EN L A CRI M IN O L O G IA .— Desde un punto de vista sistemático, el estu dio del alcoholismo debió incluirse en el párrafo dedicado a las psicosis tóxicas (')• Sin embargo, la importancia de este factor es tal en la criminalidad que se justifica el dedicarle un capítulo aparte, como también se hará luego con los estupefacientes (2). Las relaciones entre el alcoholismo como causa, por una par te, y las enfermedades mentales y la criminalidad como conse cuencias, por otra, han sido puestas en evidencia desde hace mu cho tiempo. Sería, al menos en una obra de la índole de la presente, ta rea desproporcionada el examinar todos o la mayoría de los es(1) En nuestro primer programa sobre la materia incluíamos el es tudio del alcoholismo en la sección de Biología Criminal (también lo hace López Rey en/su Introducción a la Criminología, p. 148 y ss.); ha bida cuenta de que el delito puede relacionarse más directamente con las alteraciones psíquicas provenientes del uso del alcohol y que esas alteraciones son fundamentales dentro de los síntomas generales, pre ferimos ahora tratar del tema dentro de la sección destinada a la Psico logía Criminal y, en ésta, en la parte de Psiquiatría Criminal. (2) El desarrollo de este capitulo se ceñirá en su mayor parte a nuestra obra: El Alcoholismo ante las Ciencias Penales; Ira agregados: y supresiones serán pocos. Esta advertencia explica el uso de fuentes bibliográficas que al redactar aquel folleto pudimos consultar, posibili dad que ahora, por desgracia, ya no tenemos; por lo cual hay autores y obras que. mencionados en este capitulo, no lo han sido en la biblio grafía general.
-
453 —
tudios importantes sobre la materia; nos limitaremos a los prin cipales dejando constancia, desde ahora, de que las opiniones cL los autores son uniformes cuando se atribuye al alcoholismo enor me importancia criminògena. Si dejamos de lado los precedentes más lejanos y nos dete nemos en el siglo X V III, ya hallaremos en Montesquieu la preo cupación por el problema cuando se refiere a la distribución de los vicios y de los delitos en Europa; afirma que a una mayor de lincuencia en la Europa meridional corresponde un mayor alco holismo en la Europa septentrional, mas o menos como si alcoho lismo y delito se compensaran más que se compenetraran, o co mo si el primero fuera equivalente del segundo. Durante el siglo XIX se publican varios libros expresamente dedicados al estudio del alcoholismo como factor de criminalidad; nos referimos, so bre todo, a aquellas obras ya clásicas al respecto, como la de Ba:>.' en Alemania y las de Zerboglio y Colajanni en Italia, fuera de los capítulos que, sobre este tema, se insertan en “El Hombre Delincuente * de Lombroso. En lo que va del siglo presente, las investigaciones han al canzado gran extensión y profundidad y se puede decir que los conocimientos elementales sobre el tema son de dominio común. Las ligazones entre alcoholismo y delito y otras conductas antiso ciales se han tornado tan evidentes a la luz de los hechos, que no hay tratado de asistencia social o de psiquiatría que no toqu>í estos aspectos del problema. 2.— V AR IE D AD EN LO S EFECTOS DEL ALCO H O L.— Es preciso comenzar anotando que el alcohol provoca efectos di versos según el individuo de que se trate; tales diferencias pue den explicarse por las siguientes causas: a) Grado de atracción que el alcohol ejerce sobre cada in dividuo; la atracción varía desde una notoria inclinación hasta una invencible repugnancia. Producida la embriaguez, ella será diferente según la atracción o la repugnancia (las cuales, por s:i parte, nos obligarían a investigar por sus propias causas). b) Sensibilidad individual frente al alcohol. También aquí se dan grados que van del individuo que puede ingerir cantida d e s relativamente grandes de alcohol sin sufrir serias alteraciones corporales o psíquicas, hasta aquel otro en el cual una dosis mí nima es capaz de producir efectos absurdamente desproporcio nados. Esta sensibilidad varía de acuerdo a distintos factores co mo la constitución biotipológica, el estado psíquico, las condiciones del sistema nervioso (cerebro-espinal y vegetativo), de las glán dulas endocrinas, del hígado y otras glándulas exocrinas, de la alimentación y estado de nutrición, de los hábitos adquiridos, de
— 454 —
las enfermedades, etc.; probablemente será necesario agregar otras causas no individuales, como la estación del año, la temperatura, el tipo de trabajo, etc. c) Cantidad y calidad de las bebidas. Si se considera ais ladamente, este es un dato puramente objetivo; pero tal forma de considerarlo es posible sólo por abstracción y por necesidades di dácticas. Dentro de esa abstracción, se ha podido comprobar, por ejemplo, que las bebidas destiladas ejercen una influencia mayor en la aparición de la embriaguez que el vino y la cerveza (aún considerando sólo la cantidad de alcohol ingerido y no la canti dad tota] del líquido). Lo mismo puede decirse de las especies de bebidas, las cuales pueden tener, agregados al alcohol, otros ele^ mentos que ejerzan una acción similar que se suma a la del pri mero o la multiplica o la disminuye; son los casos del whisky, -;1 ajenjo, etc. (3). Se comprende que más importante que la cantidad de alco hol ingerida, es la asimilada por el organismo; no obstante esto, ni siquiera este dato puede resolver por sí solo todos los proble mas. ya que si pudiéramos establecer la existencia de cierta can tidad de alcohol en la sangre, eso no sería suficiente para escla recemos hasta dónde llega el grado de las perturbaciones psíquicas producidas en el individuo, perturbaciones que, sin embargo, :s preciso conocer en cualquier estudio criminológico o médico legal. D esde luego, hay que dejar de lado los casos extremos de into xicación.
— CAUSAS DE ALC O H O LISM O .— Es preciso detallar estas causas porque todo intento de cura y corrección ha de tener en cuenta lab causas; eso es verdadero no sólo en el cam po m édi co y penitenciario sino también en el crim inológico; en efecto, por cierta tendencia a sim plificar los hechos, se suelen atribuir sim plem ente al alcohol, actos crim inales cuyas causas preceden a 'a em briaguez, la condicionan o se suman a su influencia. Entre las causas principales del alholism o podem os citar las siguientes: a) La herencia. La incluimos porque su influencia es fre cuentemente sostenida y todavía no se han dado puebas para pres
(3) Entre nosnt.ru■, mucho se ha hablado de que la chicha por con tener, fuera del a l i . hol, elem entos especialmente excitantes, es causa de gran parte de la nm inalidad violenta que se comete en nuestras regiones del valle. Y. ¡'n efecto, la s apariencias apuntan en esa direc ción. Sin embargo, no‘ vemos obligados a prescindir d e cualquier afir mación definitiva, ante nuestro desconocimiento de estudios que se hubiera realizado sobre la composición química o la acción fisiológica úe esa bebida.
— 455 —
cindir de ella, no obstante que las ofrecidas para sostenerla haycn sido puestas en tela de juicio y, al menos en eJ momento ac tual, no puedan admitirse como verdad incontrastable. Más bien puede suceder, como explicaremos en la parte cri minológica, que se deba hablar principalmente de influencias eongénitas y ambientales, ya que el niño nacido en un hogar de alco hólicos se encuentra desde pequeño en condiciones adversas para llegar a desarrollarse normalmente desde el punto de vista cor poral y psíquico. b) El biotipo.— Las investigaciones hechos en base a la bioíipología de Kretschmer han llegado a conclusiones imprecisas. Así, Jeslin, de Moscú, estudió 1239 casos de bebedores y encon tró entre ellos 49 esquizotímicos y 90 ciclotímicos. Pero otros in vestigadores han llegado a conclusiones diferentes C). En todo caso, estas cifras absolutas no tienen mucho valor porque no pue den referirse a los porcentajes en que los biotipos se dan en la población general. Por su ladb, Rield estudió 800 delincuentes, entre los cuales 193 eran alhólicos; de éstos: 60% eran esquizotímicos, 22% eran ciclotímicos y 18% eran tipos mixtos (5). Estos porcentajes pueden ser confrontados con los de la po blación normal que en Alemania central es, más o menos, la .si guiente: L eptosom os........................................... 50% Atléticos ............................................... 30% Pícnicos................................................. 20% C) Si basándonos en todos estos datos buscamos, según la co rrespondencia biotipológica de Kretscomer, las características temperamentales, veremos que hay escasas posibilidades de afir mar que existe estrecha relación entre constitución biotipológica e inclinación al alcoholismo. Pero también es evidente que, cuando se estudia cada caso individual^ se halla mucha diferencia entre esquizotímicos alco hólicos y ciclotímicos alcohólicos; mientras en los primeros hay prevaléncia de las causas internas, según su propia psicología (descontento del mundo y de la vida, angustia, deseo de huir del (4) V: Palmieri: L’Alcoolismo come Problema Medico-Legale, p. 7.
cit. en El alcoholismo, etc., ya mencionado.
(5) De Greef: Introdoctiou & la Criminologie, p. 202; cit. en Ibi dem, p. 13. (6) V. Mezger: Criminología, p. 137.
456 —
mundo, etc.), en los segundos suelen prevalecer las causas am bientales (imitación, mal ejemplo familiar, etc.). c) Enfermedades mentales y de otro género.— Ya el sim ple sentido común nos permite afirm ar que los efectos dei alco hol son más profundos y duraderos en el individuo predispuesto por alguna enfermedad, sobre todo mental. No obstante, es ne cesario tener cuidado en sacar conclusiones rápidas porque en muchos casos se corre el riesgo de confundir la causa con el efee* to, ya que frecuentemente la enfermedad mental es efecto del al cohol, y no su causa; pero es difícil establecerlo y entenderlo así cuando, como sucede casi siempre, el estudio se hace a posterio ri. Es indudable que, en muchos casos, la enfermedad es causa del alcoholismo; a este propósito, nos dicen Selinger y Granford: “El simple hecho de que el alcohólico no deje de beber pese a que sufre penosas consecuencias, como la pérdida del trabajo v del prestigio, tormentos físicos y otras miserias, demuestra evi dentemente que factores profundos lo conducen literalmente a beber y que es psiquiátricamente enfermo”(7). d) Deseo de huir de situaciones dolorosos de la vida y, con siguientem ente, de buscar en ciertos m edios, com o el alcohol y los estupefacientes, un rem edio para dolores físicos y psíquicos. e) Por ansia de mayor felicidad, por anhelo de placeres nue vos; m otivos estos que se encuentran no sólo en las personas po bres o enferm as (que más bien se incluirían en el acápite anterior), sino sobre todo en personas de cultura refinada y de buena posi ción económ ica, en la$ cuales el alcoholism o loma creciente des arrollo com probable por nuestra experiencia diaria. En efecto, al líido del hombre que com e m al, m iserable, que busca transitorio alivio en la em briaguez, se encuentra frecuentem ente en estos tiem pos, al individuo que está cansado de la vida y que busca por todas partes la excitación de sensaciones nuevas, encontrándola en las form as más aberradas d e la conducta sexual, en el consu m o d e estupefacientes, en el uso del alcohol, con el agravante, en este caso, de que el alcohol está contenido en bebidas destiladas concentradas y, por eso, m ás dañosas; si agregamos que estos in dividuos son proclives a diversas anomalías nerviosas y psíqui cas, verem os por qué el alcoholism o proveniente de esta causa e s de los m ás graves.
Se debe reconocer, sin embargo, que este alcoholismo es me nos evidente y más ‘‘fino’* que el que se encuentra entre los pobre?, los obreros, los inculto?, etc.; pero no menor. Es el alcoholismo propio de loe sectores más cultivados de la sociedad. (7) En la EuciclopedU of Crimlnolofy, p. 12 (dirigida por Branham y Kutash).
— 457 —
f) Transformación no advertida del bebedor en alcohólico. Sucede a menudo que una pequeña dosis de alcohol concluye poi crear un hábito del que luego resulta imposible librarse y que exige siempre m¿s para ser satisfecho. Consideradas las variantes perso nales, es imposible establecer a priori el camino por el cual se lle ga al vicio; lo único evidente es que muchas veces se llega sin sa berlo ni quererlo. Al lado de estas causas prevalentemente individuales, pode mos catalogar toda la serie de causas prevalentemente externas. En tre ellas son las más importantes: a) La temperatura, sobre todo extremada. Es preciso referir se tanto al calor como al frío (en muchas regiones se busca en alcohol un medio para procurarse una pasajera sensación de calor). De cualquier modo, como dice Palmieri, frío y calor excesivos faci litan la asimilación del alcohol (*). b) El ambiente familiar; en él, por motivos evidentes, la imi tación tiene carácter más acentuado; eso es visible en muchos ca sos. Es frecuente, en efecto, que en muchos hogares en que los padres son alcohólicos, los hijos también lo sean y no por una supuesta transmisión hereditaria sino por fuerza de la imitación. c) La situación económica. Si bien en todas las categorías eco nómicas podemos hallar alcohólicos, en número y calidad, resaltan en los dos extremos de la escala: en los pobres, en los cuales no sólo hay la tendencia de huir de las amarguras de la miseria a través de la embriaguez, sino también la ilusión de compensar con et alcohol las deficiencias causadas por la mala alimentación, y entre los ri cos, en los cuales existe un buen porcentaje de alcohólicos por ra zones ya expuestas. d) La moda que es otra forma de imitación de base más ex tendida. Todos los días es posible observar cómo el alcoholismo se va haciendo más común a través de costumbres sociales. En es te aspecto, se hace necesario referirse al alcoholismo llamado mun dano que ha establecido la máxima igualdad entre los sexos, origi nando un aumento desmesurado de este vicio entre las mujeres. La división anterior en dos grandes grupos de causas, no tiene sino un valor expositivo ya que, en la realidad, ellas se dai¡ simultáneamente, complementándose o repeliéndose, siendo a veces difícil determ inar la preponderancia de unas y otras. 4.— FORMAS DE ALCOHOLISMO.— Fuera de las condi ciones y causas del alcoholismo, debemos tratar de las diversas for mas o especies en que se presenta. Demás insistir en que los lím;-
(8) Cit. en El Alcoholismo, 6te. p. 16.
— 458 —
tes enlre una y otra son imprecisos, difícilmente determinables sobre todo en ciertos casos concretos. La división más aceptable, principalmente desde eL punto de vista criminológico, es la siguiente: a) Embriaguez patológica; es aquella que conduce, como su propio nombre lo indica, hasta estados patológicos, en los cuales la reacción es desproporcionada con respecto a la cantidad de alcohol ingerido. Se dan inclusive delirios y alucinaciones, se presenta en los individuos especialmente predispuestos por ciertas condiciones sean de orden psíquico, sean de orden físico. Si dejamos de lado el caso de los consuetudinarios, en los cuales este tipo de embria guez suele darse, nos queda por referim os a aquellas personas re cién salidas de particulares estados de tensión nerviosa, como los provocados por guerras, enfermedades graves, traumas psíquicos da variado tipo, etc. Se ha insistido también en lo mucho que la sensibi lidad al alcohol es aumentada por el paludismo (9). Este tipo d¿ embriaguez pertenece integramente al campo de la psiquiatría. En lo criminal, acostumbra manifestarse por graves delitos de violen cia sin causa aparente alguna o con causas desproporcionadamen te pequeñas. b) Embriaguez alcohólica aguda ordinaria. Corrientemente es la menos grave de las que aquí enumeramos, pero por los varia bles grados dentro de los cuales se presentan los casos concretos, suscita serias dificultades. Se produce por ingestión relativam ente considerable de alcohol, la que trae por consecuencia no sólo un transtorno en la composición química de la sangre ?ino también m achos síntomas psíquicos que la haccn asemejar a lab otras psicosis de origen tóxico. c) A lcoholism o crónico. A quí ya no nos hallam os ante caso> agudos yu e, por graves que sean, son pasajeros, sino ante un esta d o prolongado y duradero cuyos caracteres anormales resaltan in clusive cuando el sujeto no está propiam ente ebrio. La degeneración personal es más profunda y perm anente y es resultado del uso con tinuo del alcohol. Los grados del alcoholism o crónico son muy va riados; van desde sus inicios, cuando las alteraciones personales apenas pueden ser notadas por los fam iliares, hasta los estados de dem encia alcohólica en que el m anicom io es lugar obligado de intem am iento.
5.— SIN TO M A S DEL ALCO H O LISM O .— La ingestión de alcohol se manifiesta, en prim er lugar, por las alteraciones produ cidas en la constitución química y en el funcionamiento del cuerpo. (9j V. Barbé: Précls, p. 307. — 459 —
Las primeras dosis operan a m odo de excitantes del sistem a nervioso. 'A um enta el número de las pulsaciones cardíacas, se ex perimenta vasodilatación, un aum ento en la frecuencia respira toria, es excitada la actividad funcional del tejido m uscular, la se creción urinaria y (un poco m enos), la salivar; la temperatura del cuerpo desciende levem ente por la dispersión de calor produci da por la vasodilatación" (Palm ieri) ( 10). Las alteraciones quím icas corporales se evidencian principal mente en la sangre; mas com o ésta no es sin o un vehículo, subsi gue la alteración en la com posición quím ico de diversos tejidos, principalm ente en el nervioso. Se nuui gran excitación sexual, especialm ente en los prime ros m om entos d e la intoxicación aguda. C on el progreso de dicha intoxicación, puede llegarse al extrem o opuesto, a la im potencia. Los nervios sensitivos funcionan cada vez con menor agu deza, principalm ente los que atienden la sensibilidad dérmica: que dan dism inuidos los sentidos del equilibrio, del m ovim iento (y más cuanto más pequeños y precisos sean) y hasta la sim ple posibilidad de m overse. Por eso sucede que los ebrios queden durante largo tiempo en posiciones incom odísim as, sin cam biarlas. La siM om atología visceral es tam bién notable; así, la gastri tis de defensa, con dolores de estóm ago, náuseas, etc. Sobrevienen vóm itos que son verdaderas tentativas de defensa orgánica. Los riñones se alteran, así com o la com posición d e la orina. Ahora vu el ve a darse fundam ental im portancia a las hepatitis y otras a lte n cionej del hígado colocándolas en lugar importante en la exp lica ción de m uchos síntom as corporales y psíquicos del alcoholism o (u ). A medida que el alcoholism o deviene habitual y crónico, eslas características se agravan. Se m anifiestan desórdenes perm anen tes en el hígado: alteraciones en el tejido nervioso, que llegan hasta la atrofia dj; la corteza cerebral; transtornos en los riñones y en las funciones de los órganos sexuales y en los órganos de los sentidos» Desde nuestro punto de vista, nos interesan más las altera ciones psíquicas que envuelven la personalidad total del individu > y que se presentan — m uchas de ellas— en los diversos tipos de alcoholism o (si bien hay síntom as específicos de tal o cual forma de em briaguez, com o luego verem os). Los síntom as varían en cuan to a su im portancia, siendo más graves en el alcoholism o crónico. Por otra parte, hay que distinguir síntom as pasajeros y síntomas más o m enos perm anentes. V am os a analizar las anorm alidades de acuerdo a los tipos Je fenóm enos psíquicos. (10) illi
Cit. en El Alcoholismo, etc., p. 18. Vóasi1. por ejemplo. Barbe, ob. cit., pp. 298 y 307.
— 460 —
a) Vida representativa.— La intoxicación se traduce en la peí di da de gran parte de la agudeza y precisión de los sentidos con la consecuencia de que se pierde simultáneamente claridad y pre cisión en los elementos básicos para la vida representativa superior, que son las sensaciones. Es evidente en los alcohólicos una cierta mayor velocidad de las asociaciones de ideas; pero aquí esta expre sión “ asociación de ideas" debe ser entendida ante todo como aso ciación de imágenes concretas que se subsiguen rápidamente, dai> do la apariencia de una gran agilidad mental; pero lo que realmen te sucede es que tales imágenes se deslizan y encadenan velozmen te por falta de frenos inhibitorios superiores y críticos, que son los que ponen orden en las asociaciones de los adultos normales. La secuencia de imágenes en el alcoholismo tiene muchos puntos de contacto con lo que sucede entre sueños: inconexión, carácter absurdo, repetición insistente, desconocimiento de la irrealidad de la imagen. Ilusiones y alucinaciones.— Ambas anormalidades son sínto mas de falta de adecuación al mundo real. Las imágenes resultantes son sumamente variadas, desde las muy agradables, que suelen presentarse en los primeros momen tos de la intoxicación, hasta las terroríficas que se dan durante el delirium iremens. Las alucinaciones son de todos los tipos: visual, auditivo, dér mico y. menos frecuentemente, gustativo y olfativo. Su importan cia aumenta en el alcoholismo habitual y crónico. A menudo sucede que et alcohólico se form a, a través de estas alucinaciones, una imagen tétrica del mundo, en el cual ve un con junto de personas y de cosas hostiles que conjuran continuamente contra sus intereses; una mirada, una palabra, un cierto tono de la voz, son captados como manifestaciones hostiles sobre las cuales se edifica toda una serie de actitudes de defensa. Las alucinaciones suelen diferir de acuerdo con la personalidad previa del ebrio. Del terror, del miedo, suele pasar a la reacción cuya compren sión también supondrá el estudio de la personalidad anterior del sujeto. En efecto, individuos hay que se encierran en sí mismos, aterrados; pero también los hay que tienden a reaccionar violenta mente contra la supuesta hostilidad ambiental. En lo que se re fiere a la fuga del mundo, se dan formas diversas; desde el punto de vista criminológico no tienen importancia aquellos casos que se resuelven en el puro aislamiento interior, pero la tienen cuando la fuga se resuelve en (a definitiva de todas: el suicidio. Las alucinaciones, especialmente si son graves, suponen ya algo más que un estado agudo de intoxicación y se dan principal mente en los alcohólicos habituales y patológicos.
— 461 —
Delirios.— Ellos son característicos durante el período ini cial del hábito, el alcoholismo crónico y la demencia alcohólica. En los primeros delirios, generalmente de persecución, es po sible que persista, en 'otros aspectos, la personalidad normal y que el paciente pueda seguir desempeñando su profesión u oficio; hay crisis de mal humor que duran largo tiempo. Desde el punto de vista criminológico, tienen gran relieve, ;n la intoxicación alcohólica, los delirios de celos que se presentan en la etapa crónica, aunque excepcionalmente se los puede observar antes; son relativamente sistematizados, tanto como para poder con vencer de la realidad de las sospechas de infidelidad a una perso na desprevenida. (,z). ¿Cómo es posible explicarse estos delirios de celos en perso nas normales hasta cierto momento y cómo explicarse su aparición precisamente en el alcoholismo habitual y crónico? Existe una hi pótesis, ya formulada por Kraft-Ebing, según la cual.en la base de todo está la consciente o inconsciente convicción de la propia im potencia sexual provocada por el alcohol y del poco atractivo que puede ejercer una persona material y espiritualmente decaída. E! alcohólico, precisamente por el vicio de que es esclavo, causa repugnancia a propios y extraños, incluyendo a su esposa j amante. Su decadencia moral, su brutalidad, su desconsideración, lo tom an poco atractivo. De ello tiene cierto conocimiento, por oscuro que sea. Así ya tenemos una base para que se construyan los juicios delirantes. El alcohol, en un> comienzo, tiene acción afrodisíaca; el hom bre quiere realizar el acto continuamente. Tal acto es prolongado, porque el alcohol retrasa la eyaculación, por lo que resulta un marlirio para la mujer. Luego, entre el instinto exacerbado y la falta de delicadeza moral y de inhibiciones, el alcohólico busca satisfac ciones aberradas que repugnan al cónyuge que termina por odiar la intimidad. Esto lo advierte el alcohólico y no tardará en atribuir n la existencia de un amante la falta de interés del cónguye, la re sistencia con que se somete a las exigencias exageradas, el desa pego sentimental; Posteriormente, el poder sexual decae y es él el que desem peña el principal papel en los delirios d e celos. El paciente puede llegar a creer que no experimenta placer porque el cónyuge guarda toda la capacidad de proporcionarlo, pa ra el amante supuesto. Miradas, sonrisas, palabras inocentes, manchas, enfermeda des, todo es interpretado por la personalidad delirante como pru.;-
(12) V. Moglíe, La Psicopatoiogía Foreace, pp. 211-212.
— 462 —
ba clara de la infidelidad. Y el cómplice — nueva muestra de de cadencia moral— no siempre es sospechado entre personas ajenas al círculo familiar: frecuentemente se señala como ¿culpable al hi jo, padre, hermano, etc., del cónyuge acusado (” ). Estos delirios conducen no sólo a provocar la muerte o le siones graves en el cónyuge, sino también a actos ele aberraciones sexuales: sadismo, masoquismo, exhibicionismo, etc. Por otra parte, el coito excesivamente prolongado puede ser tan doloroso como para llevar hasta el suicidio al cónyuge no al cohólico. t “Como síntomas típicos de esta variedad delirante deben ci tarse los siguientes: 1) la violencia nocturna de los accesos (coinci diendo con la sobrecarga alcohólica); 2) el carácter siempre agre sivo (verbal o motor) del delirio; 3) la fijación de la reacción ex clusivamente sobre la mujer (y no sobre los supuestos amantes); 4) la progresiva extensión de las interpretaciones y las intuiciones delirantes hasta alcanzar un carácter de ilogismo que presupone una grave falta de la capacidad de autocrítica y del juicio de rea lidad” (14). Si bien los de celos son los delirios más notables, no dejan de tener importancia también los de invención y de grandeza que, sobre todo en las etapas terminales del proceso degenerativo, lle gan a tener carácter absurdo por su exageración. Funciones mentales superiores.— Sus transtomos quedan en parle patentes al haber hablado de los delirios. Ahora podemos circunscribirnos a las funciones de creación y de crítica. Lo que aquí puede afirmarse es deducible de las premisas: si la vida psíqui ca más alta se basa en las funciones inferiores, es evidente que siem pre que éstas decaigan, decaerán también las capacidades su periores. En un primer momento, puede creerse que la inteligencia mejora en su poder creador con el uso del alcohol, porque en los primeros instantes de la embriaguez se experimenta una sensación de agradable omnipotencia; hay una aparente lucidez mental; pero todo queda en el terreno de la imaginación irrefrenada, con un in consciente o casi inconsciente subseguirse de imágenes que son In dependientes dél poder creador; esto se hace evidente por su con tenido inestable, impreciso, que huye apenas el alcohólico pre tende fijar el contenido de ellas en obras de arte o de ciencia.
f 13) Sobre esta explicación, hoy generalm ente aceptada, acerca de la m otivación de los delirios de celos, véase: El Alcoholismo, etc., pp. 21-23; también. Mira y López: Psiquiatría, pp. 405-406. (14)
Mira y López, ob. cit., p. 406.
— 463 —
La capacidad crítica queda reducida a su mínimo; es tu está comprobado por la sugestionabilidad de los alcohólicos, por la fa cilidad con que cambian de ideas; en eiecio, el poder critico es el que permite escoger entre el material ofrecido por las sensacio nes y constituir un conjunto firme y duradero de conceptos; la crí tica que una vez los ha aceptado, mientras permanece vigorosa no se resigna fácilmente a que fuguen o cambien; en el estado nor mal, el conjunto de ideas se enriquece y empobrece con lentitud; pero supuesta la ausencia de crítica, nada más comprensible que el continuo ir y venir de las más contradictorias afirmaciones, hoy sostenidas con empecinamiento y mañana tenazmente combatidas. La memoria.— A este mayor desorden en el plano del pensa miento, se suma un progresivo debilitamiento de la memoria; es to sucede porque cada una de las etapas de ella, se debilita por sí, en el plano de la aprehensión (por falta de buenas percepciones, cié atención, de comprensión), de la evocación, sobre.todo volunta ria, por la debilidad de la voluntad; del reconocimiento y de la localización (por la confusión mental, que crece paulatinamente en el alcoholismo habitual y en el crónico). La amnesia anterógrada y retrógrada, con la desorientación y la confusión consiguientes, forman el núcleo de la polineuritis He Korsakoff. El alcohólico, para rellenar las lagunas de sus recuerdos, acude a la fabulación. Las paramnesias son también frecuentes. La polineuritis de Korsakoff se origina la mayoría de las veces, por alcoholismo del sujeto, generalmente en su fase habitual o crónica, aunque no falten casos de síndrome de Korsakoff producido a consecuencia de intoxicación alcohólica aguda. La misma anorma lidad se origina otras veces en intoxicaciones por otros medios, así como en infecciones. Delirium tremens.— También podemos tratar aquí del deli rium tremens, así denominado porque en las observaciones primi tivas se dio maxima importancia al temblor corporal que acompaña a este transtomo. El delirium tremens es “un síndrome de excitación psíqui ca con desorientación espacial y temporal, violentas alucinaciones (preferentemente visuales y táctiles), confusión mental angustiosa v numerosos síntomas corporales (especialmente temblor e hiperhidrosis) que evolucionan en pocos días hacia la curación o la muer te” (15). Se da principalmente en individuos de cuatro o más décadas de vida y que se hayan dedicado habitualmente a la bebida. El inicio puede ser tanto súbito como paulatino. Comienza con insomnio,
(15) Ibidem, p. 403.
— 464
nerviosidad, pesadillas, temblores, sudores profusos, fugas de angustria, etc. Luego se instalan las alucinaciones, muchas de ellas terrorí ficas; el paciente ve monstruos, seres que lo amenazan, escenas espantosas; cree captar doquiera voces que insultan y amenazan; siente que por su cuerpo caminan pequeños animales inasibles. El paciente se aterroriza, grita, se agita, tiembla, huye, se golpea y golpea a quienes tratan de impedirle que se defienda contra los supuestos peligros. A ello suelen agregarse, con menos frecuencia, alucinaciones cenestésicas (un animal vive y muerde en las entra ñas), kinestésicas (se halla, el paciente, en continuo movimiento), del equilibrio (cree girar como un tompo); además delirios, deso rientación, confusión mental, mientras el cuerpo sufre de fiebre muy alta (39 grados o más), el sistema nervioso y muscular se ago ta y el cuerpo tiembla. La gravedad criminal puede aumentar por el hecho de que el ataque de delirium tremens coincide, a veces, con ataques epi lépticos. b) Vida ajecliva.— Para las dosis pequeñas de alcohol o en las etapas iniciales del alcoholismo crónico, se puede observar cierta tendencia a la euforia, a la felicidad, al optimismo; pero gra dualmente, tal estado va tornándose de optimista'en pesimista: pa tetismo, períodos de profunda depresión alternados con breves pero intensos fenómenos de excitación y de furia. Luego, apatía por -! propio estado. En cuanto a los sentimientos éticos, Kraft-Ebing dice que la degeneración llega a un punto tal que se convierte en una verdadera y propia enfermedad equivalente a la locura moral (lo). Con referencia a tales sentimientos, Tanzi y Lugaro, a su ve/,, afirman- “ La decadencia ética y estética es un hecho de los más constantes en el alcoholismo crónico. A veces lo6 enfermos, sin fal tar a las leyes de la honestidad, se limitan a descuidar los propios deberes o la limpieza de la persona o las normas de la cortesía, volviéndose negligentes, cínicos, groseros, chocarreros y procaces. Poco a poco, pierden todo sentimiento altruístico e inclusive de amor propio, se desinteresan de todo cuanto no les toca de cerca, descuidan o miran con indiferencia escéptica la vida ^pública y las luchas sociales; se despojan de toda solidaridad y amistad, se des amoran de la familia. Por la fácil pendiente de las transacciones con la propia conciencia, terminan gradualmente en la abyección, perdiendo toda compostura moral, todo sentimiento de honor, de dignidad personal, de pudor. Es en esta categoría de gente donde se encuentran muchos pordioseros profesionales, ladrones habitua les, madres que prostituyen a las hijas, padres incestuosos” (l7). (16) Cit. en Ei Alcoholismo, etc., 24. (17) Cit. en Ibfdem, p. 25.
— 465 —
Entre los sentimientos que son destruidos se hallan también los religiosos; la religiosidad queda reducida a cierta sentimentalidad vaga y plañidera, a un ritualismo puramente externo que no servirá para dar un impulso del cual esperar la regeneración a tra vés de las potentes fuerzas de la religión. Nótese, por lo que ha sido expuesto, que la degeneración no se limita a los sentimientos más delicados y sutiles, aquellos que pre cisan de una sociedad muy evolucionada para ser entendidos, sino que llega a los sentimientos más elementales, puramente instintivos, como los sentimientos de la familia, sociabilidad, prestigio y predo minio, etc. c) Vida volitiva.— Entre el estímulo que se presenta como excitante a la acción y el movimiento que es su respuesta, pueden presentarse instancias intermedias críticas c inhibitorias; o la res puesta puede seguir inmediatamente. En las formas inferiores de acciones automáticas o automati zadas, como los reflejos y los hábitos ya fijados, la respuesta es inme diata y se manifiesta sin la intervención de los planos superiores. Pero existen otras formas de conducta superiores en las cualcí es evidente la intervención de la inteligencia y de la voluntad. En los párrafos anteriores, habíamos dicho que el alcohol de prime la vida intelectual; otro tanto podemos decir en cuanto a’ refiere a la vida volitiva. El debilitamiento de la voluntad se manifiesta sobre todo en la falta de frenos inhibitorios, de tal modo que los impulsos, inclu sive los más bajos, buscan y encuentran la salida más inmediata, en una especie de corto circuito psíquico tanto más peligroso citanío los instintos y las tendencias antisociales (al menos directamente an tisociales), parecen crecer con el alcohol. Fsta ausencia de dominio sobre la conducta puede explicarlo por varias razones concurrentes: a) Por falta de dominio del pensamiento sobre los músculos. Por lo tanto, prevalencia de los mandatos subcorticales sobre los mandatos cortioales. b) Por falta de poder crítico que permita el análisis de la* diversas posibilidades de reacción, el pro y el contra de cada una de ellas. c) Por el despertar de la afectividad inferior con un poder tan grande como para arrastrar tras de sí a toda la personalidad. d) Por pérdida de la capacidad de valoración, sobre todo ética y estética. e) Por debilidad de la voluntad propiamente dicha, enten dida como capacidad de elección y principio de acción. De lo que precede, pueden extraerse dos consecuencias:
— 466 —
I i
a) La explicación de la conducta del ebrio; en efecto, la vo luntad (con sus presupuestos), nos penpite poner orden y unifor midad en nuestra manera de comportarnos, inhibiendo algunas reacciones, midiendo, en otras, la justa proporción entre estímulo y respuesta, con el fin de que no se produzcan saltos en nuestra vida. Con la voluntad perdida o debilitada, en el ebrio se presentan brus cos cambios de conducta, de la alegría al llanto, de la acción sin freno a la pereza y al descuido. b) La dificultad para obtener el abandono del vicio; en efec to, la abstinencia, aún breve, trae como consecuencia un malestar que el alcohólico no tiene fuerza para soportar y vencer; este ma lestar conduce fácilmente a la recaída. Así se establece un círculo vicioso: el alcoholismo produce la debilidad de la voluntad; la de bilidad de la voluntad hace que se vuelva imposible dejar de re caer en el alcoholismo. La dipsomanía.— Con el nombre de dipsomanía se indica la anormal tendencia de beber. Puede presentarse por múltiples cau sas; una, entre las principales, es el alcoholismo crónico. Pero la propia dipsomanía puede ser causa de alcoholismo cuando es sín toma de la existencia de otras enfermedades mentales que agra van el cuadro total. La inclinación a las bebidas puede ser tan pronunciada que, para obtener su satisfacción, el ebrio no se detendrá ante considederaciones de honor, de vergüenza, ni siquiera ante delitos gra ves: finge, estafa, hurta, roba. d) El alcoholismo y otras enfermedades mentales.— Tanzi y Lugaro afirman que “en ciertos casos una disposición latente :i 1^ epilepsia no se manifiesta sino en circunstancias extraordinarias, bajo la influencia de emociones intensas. Puede también revelarse en forma de intolerancia o de reacción patológica al alcohol; exce sos alcohólicos mínimos provocan accesos convulsivos o crisis psíquicas” (1S). Esto no obstante, ante el caso concreto suelen presentarse di ficultades (que, por lo demás, también se presentan en el estudio teórico), para establecer si la epilepsia preexistía, aunque sólo fue ra en estado latente, y el alcohol no ha hecho otra cosa que reve larla, o si el alcohol fue la verdadera causa eficiente de la epi lepsia. En general los ataques epilépticos se producen como resul tado de la ingestión de alcohol y suelen desaparecer con la abs tinencia; esto parece hablar en favor de la segunda hipótesis. Lo que puede afirmarse es que la preexistencia de ciertos caracteres como la herencia morbosa, traumas psíquicos, etc., facilita la apa rición de la epilepsia alcohólica. (18) Cit. en Ibidem, p. 27.
— 467 —
Kraft-Ebing hacía notar que la cumbre de la gravedad de la enfermedad se alcanza cuando se presentan al mismo tiempo la epilepsia tóxica (con los accesos epilépticos) y el delirium tre mens (19). El problema de las velaciones entre el alcoholismo crónico y la epilepsia debe ponerse en referencia con la embriaguez pato lógica; la conducta del ebrio patológico y otros síntomas acercan esta forma de alcoholismo a la epilepsia: así, explosividad exagera da, conciencia obnubilada, accesos de cólera, breve duración, pér dida de la memoria de los hechos realizados durante el ata que, etc. Además, hace tiempo que se insiste en la importancia qu¿ el alcoholismo tiene en relación con varias enfermedades menta les, fuera de la epilepsia. Este hecho debería ser tenido en cuenta cuando se trate de explicar la delincuencir, con el fin de no atri buirla exclusiva o prevalentemente al alcoholismo sólo porque esta causa es la más evidente. Sobre este tema, Tanzi y Lugaro dicen: “ La intoxicación al cohólica entra además como factor predisponente o complicante o agravante en varias otras psicosis, sobre todo las que dependen de arterieesclerosis, en la epilepsia, en la neurosis traumática, en la parálisis progresiva, en los estados de excitación maníaca” ( ') 6.— EL ALCOHOLISMO Y LA CRIMINALIDAD.— Co mo ya dijimos, las relaciones existentes entre el alcoholismo y la criminalidad han sido estudiados desde hace tiempo, De acuerdo a las conclusiones a que se ha llegado se puede decir, en líneas ge nerales, que el alcohol por sí solo no ha de considerarse como la única causa importante pai;a la ejecución de un delito, sobre todo si éste es grave (homicidio, lesiones, incendio, violación, etc ». En efecto, acaece más frecuentemente que se hallen ctres c:¡usci:;. en relación con las cuales el alcoholismo es una fuerza más V. alguna vez, una mera causa ocasional que ofrece la oportunidad de revelarse a tendencias que, en condiciones normales, podían ser reprimidas (:I): por ello sucede que tantas veces, entre los alco hólicos que han ingerido la misma cantidad do rk-ohol. ' o tinquen y otros no; aquí se hace evidente que para explicar los efectos desiguales es necesario bucear en aquello que es diferente entre las causas, o sea. la personalidad previa de los ebrios. En otras palabras, la predisposición individual desempeña un papel importante, inclusive cuando consideramos que el alcohol es I;: (19) Cit. en Ibidem, p. 28. (20) Citados en Ibidem, p. 28. (21) En tal sentido, Di Tullio, Zerboglio, Garofalo, Tanzi, Grispigni, etc. '
— 468 —
condición sine qua non del delito, como la gota que hace rebalsar el vaso. También y para evitar confusiones, es preciso tener en cuenta que no siempre que delito y alcoholismo se manifiestan juntos se puede atribuir aquél a éste ni siquiera como simple cau sa desencadenante; pues suele suceder que alcoholismo y delito son efectos de una causa común anterior, generalmente una defi ciencia, o enfermedad psíquica; entonces el alcoholismo es her mano, pero no padre del delito Lo dicho puede sufrir excepciones cuando se trata de delitos poco graves, en los cuales la pura lógica nos dice que para com prender el delito no es necesario buscar profundas raíces en la personalidad precedente del culpable. Es probable que lo mismo pueda decirse de los delitos cul posos en los cuales la faha de atención, coordinación, memoria, etc., derivada del uso del alcohol puede muy bien explicar el de lito cometido; sin embargo, será necesario hacer alguna reserva, al menos para los delitos culposos más graves, teniendo presente que no puede ser íntegramente dejada de lado la explicación dad.i por el psicoanálisis para los delitos culposos Hay que llama:: la atención sobre los delitos de tránsito. Otro tanto puede afirmarse de algunos delitos realizados por omisión. De cualquier modo, el alcohol influye de tantas maneras y tan profundamente, que admitimos la opinión de Tanzi, según cual, en relación con el delito, el alcoholism o tiene más i:nportancia que cualquier enfermedad mental ( ). E stadísticas de la cr'uninalidad.— Las estadísticas están para demostrar cuanto precede. Aüiií todo, es un hecho que entic los crim inales, existe un ik'iiikt. i ¡Je aJcohólico-j superior a aquel que existe entre las per sonas no delincuentes. A sí. nos dice Taft que “ los G luecks hallaron que el 39,4% de los hombres internados en reformatorios, habían abusado dei
alcohol hasta el exceso. Un cuarto (25,4% ) de las mujeres delin cuentes se habían dado a la embriaguez ya en la adolescencia” (u ). Con referencia a Alemania, Kraft-Ebing ya había estableci do que “el 50% de todos los delitos y de todas las contravencio nes se verifican bajo la influencia del alcohol; alrededor del 25% (22) V: Encyclopedia ol Criminology, p. 10. (23) Como es sabido, según el psicoanálisis, el delito culposo es la manifestación de un querer inconsciente del sujeto, querer cuya salida al exterior se ve facilitada cuando los frenos inhibitorios y ios pode res críticos están relajados, como sucede durante la embriaguez. (24) Pslcopatologfa Forense p. 293 cit. en El alcoholismo, etc. p. 32. (25) Criminoiofy, p. 243.
— 469 —
de las admisiones en los manicomios tienen por causa p rim en el vicio de beber” (“ J. Exner nos proporciona los siguientes porcentajes, en cuanto a los alcohólicos que hay entre los delincuentes: “Stumpfl, (entre) 195 delincuentes reincidentes . . . 32% Schied, 500 casos no preseleccionados en las cen 41% trales de M u n ic h .............•.............................................. Schwaab, 400 delincuentes reincidentes contra la p ro p ie d a d ......................................................................... 44% ”(27). Acerca de las costumbres alcohólicas, Marro encontró en 507 delincuentes por él estudiados, que Abusan de las bebidas alcohólicas.................................... 379 Las usaban, sim plem ente..................................................... 120 Son abstemios o in cierto s..................................................... ......... 8 T o t a l ............................. 507(28). En sus investigaciones, Marambat encontró, sobre 2.950 condenados, 2.124 alcohólicos, o sea el 72% (:9) . A su vez, Di Tullio, en sus estudios sobre 4.000 delincuen tes, halló entre ellos el 90% con costumbres alcohólicas (K). En cuanto a Alemania, Lombroso proporcionaba los siguien tes datos: “En las prisiones para condenas a perpetuidad: Delito Heridas y golpes Asalto y asesinato Homicidio simple Impudicia y estupro Hurte , Tentativa de homicidio Incendio Homicidio premeditado Perjurio
Total 775 898 348 954 10.033 252 304 514 590
Alcohólicos 575, 618. 220, 575, 5.212, 128, 148, 23 7 , 157.
o sea 0 sea o sea 0 sea 0 sea 0 sea 0 sea 0 sea 0 sea
el el el el el el el el si
74,5% 68,8% 63,2% 60,2% 51,9% 50,8% 4 7,6% 46,1% 2 6 ,6 % (31'
Sutherland hace notar que el número de los arrestos efectua dos en las grandes ciudades es mayor que el de los efectuados ea (26) De igual opinión es la mayoría de los psiquiatras; Zerboglio hacia notar que en Francia e Inglaterra, el 20% de los enfermos men tales eran alcohólicos. V: El Alcoholismo, etc.. 33. (27) BbiogSa Criminal, p. 303. (28) Cit. en El Alcoholismo, etc., p. 33. (29) CU. cu Ibldem, p. 33. (30) Cit. m Ibfdem, p. 33. (31) Cit. en IMdcm, p. 34.
— 470 —
los pueblos pequeños; esta diferencia se nota,-entre otros, en los arrestos por ebriedad (i2). Citando a Aschaffenburg, dice que entre las ciudades de Alemania existe diferencia en el número y calidad de los delitos; el autor alemán considera que las diferen cias en los delitos contra las personas se debían al consumo de bebidas alcohólicas (u). El autor dice que “entre las personas conducidas a las insti tuciones penales o reformatorios en 1923, el 58% era culpable de embriaguez o de conducta desordenada" (*). Y opina, con referencia a los delitos contra las personas, que su alimento en verano puede ser causado, entre otros, por el aumento de consumo de alcohol (M). _ Luis Garrido, en las notas a ia Introducción a la Crimino logía, de Bonger, da ias siguientes cifras cuyo paralelismo en sus líneas generales, es altamente sugestivo, para mostrar la influen cia que ejerce el consumo de alcohol sobre el incremento de la criminalidad, en Méjico O6): “Producción de pulque y delitos contra ¡as personas en ______________________ México, D. F.___________________ ____
Meses
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Producción de pulque en millones de litros 135 122 134 123 102 101 103 102 98 102 97 99
Sentenciados por delitos contra las personas 1.129 1.133 1.551 1.233 1.196 1.069 1.126 1.124 879 858 934 900"
(32) V. Principies of Criminólos?, P- 34. Pero habrá que tener siem pre presente las otras causas que hacen difícil toda comparación nu mérica entre la delincuencia del campo y la de la ciudad. (33) V: Ibidem, p. 120. (34) Ibidem, p. 13. (35) Ibidem, p. 75. (36) P. 278; no se indica el año al cual las estadísticas pertenecen. Muy importante, en cuanto al peligro creado por la tentación, son los datos de la p. 279, referentes a las relaciones entre delito y número de expendios de bebidas alcohólicas.
— 471 —
En la ciudad de La Paz, las reuniones en que se bebe mucho en locales públicos se realizan el viernes en la noche; ése es el período en que hay más detenciones por riñas y peleas y mayor cantidad de accidentes de tránsito. Explicación.— En las páginas precedentes, hemos consigna do las estadísticas que prueban la gran influencia que el alcohol ejerce en la criminalidad. En las que siguen, trataremos de mostrar cómo se puede explicar, a través de qué mecanismos, aquel au mento de criminalidad. Para introducir orden, distinguiremos ¡a criminalidad directa, la indirecta y la proveniente de degeneración hereditaria para concluir con un esbozo de los males acarreador por algunas medidas actualmente en vigencia para combatir el al coholismo. Llamaremos criminalidad directa o directamente derivada del uso del alcohol, a aquella en que la relación entre el estado alcohólico y el delito es evidente, sobre todo porque- existe proxi midad temporal entre un fenómeno y el otro. Llamaremos crimi nalidad indirecta a aquella que resulta del alcoholismo, pero a tra vés de mecanismos más complicados y ocultos, hasta tornar d ifí cil el establecer el nexo causal por el largo tiempo que va de un fenómeno al otro y por otras múltiples causas que se interponen en tal período intermedio, operando de los modos más diversos, entre el alcoholismo como causa y el delito como resultado; d ifi cultad tanto mayor si, como luego veremos, hay muchos casos de delitos debidos al alcoholismo ajeno. En otras palabras, en la cri minalidad directa, el alcohol causa más o m enos inm ediatam ente el delito; en la criminalidad indirecta, el alcohol causa ciertos efec tos, los cuales engendran una serie de procesos que llevarán a la delincuencia. Llamaremos criminalidad por degeneración hereditaria a aquella que se presenta en muchas personas como consecuencia del alcoholismo de los antepasados, los cuales, se presume, han trans mitido a sus descendientes la criminalidad o alguna anormalidad biológica favorable a la aparición de la crim inalidad ( H). a) Criminalidad directa.— En su base, está la destrucció»i de la personalidad normal o su debilitamiento, consecuencias del usojlel alcohol en todos los estados de embriaguez. Los delitos re sultantes son, p or lo común, de naturaleza violenta, explicable por la falta de frenos inhibitorios. La influencia de esti criminalidad es evidente en las llamadas curvas semanales de la criminalidad, atribuibles, sobre todo en los
(36) Esta división tripartita es generalmente aceptada; la siguen López Rey. en su Introducción ■ la Crimiaologfa; Taft, Exner, etc., etc.
— 472 —
delitos por lesiones, al mayor consumo de alcohol en los días fe riados. Anotamos algunos ejemplos: “Sobre 2.178 delitos analizados por Lombroso, el 58% habían sido cometidos el domingo por la tarde; Mathei, de Danzig, sobre 207 casos de. golpes y heridas observados en seis meses, ha hallado que el 27,5% se habían veri ficado el domingo, el 18,6% , el sábado, el 16,4% el lunes, o sea, con un total del 62,8% en estos ties días, contra el 37,2% en los restantes cuatro días de la semana”. “ Lang ,(Alkohol und Verbrechen, Basel, 1898), de una en cuesta hecha en Zurich en el año 1890-1892, ha concluido que el 70,9% de todas las lesiones personales del año se habían veriíificado entre el sábado y el lunes. La contrapueba de la influencia del alcohol se tiene en el hecho de que cuando el domingo, ex cepcionalmente, es día de trabajo, el número de delitos disminu ye” (37). Por su parte, Exner nos ofrece las siguientes cifras: Día de la semana Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Sábado
Lesiones corporales en Düsseldorf, Werms y Heidelberg 877 339 173 138 129 134 222
Delitos brutales contra la moral en Viena 282 190 128 100 86 110 128(fc).
Ordóñez, refiriéndose a la criminalidad colombiana, utiliza este mismo argumento — del aumento de la criminalidad en días feriados, en que ge consume más alcohol— para demostrar la importancia que éste tiene para aquélla; pero, y es lástima, no acompaña estadísticas. Considera que tiene gran repercusión en la criminalidad colombiana el excesivo consumo de chicha (*'). En cuanto a la naturaleza de los delitos, podemos referir nos a divenas autores.
(37) Palmieri, cit. en El AlcohoUsmo, etc., p. 37. (38) Ob. cit., p. 300. Las cifras de lesiones se reproducen aquí en conjunto. (39) V: Programa de Defensa Social, pp. 83-85.
Loiubroso hacía nota, y las estadísticas modernas lu han con firmado, que el alcohol es fuente de los más aberrados y repug nantes delitos sexuales (Eber encontró, en cien casos de incesto, 17 ebrios) (w). Esto es comprensible si se toma en cuenta que hay toda una serie de individuos que llega al alcoholismo por causa de una personalidad anormal o, de cualquier modo, desadaptada; con estos antecedentes es común que en ia vida de todos los días se sientan impulsadas o deseos que la presencia de los frenos in hibitorios usuales reprime, evitando las manifestaciones externas; pero, con el relajamiento de tales frenos durante la alcoholización aguda o crónica, las tendencias profundas hallan un fácil ca mino de salida; no de otra manera puede explicarse que personas más o menos normales en su vida ordinaria, cometan atroces de litos sexuales. En otros casos, la vida diaria ofrece la tentación de cometer el hecho y en la embriaguez sólo se busca una fuerza para acallar la conciencia moral o para vencer la repugnancia que aquél provoca (4I). Para probar la naturaleza violenta de la criminalidad, trans cribiremos los números siguientes sobre los condenados en Nürenberg y Fürther que eran ebrios: Injurias a la policía del e s ta d o .................................... ....42,6% Injurias a otras p e rs o n a s ............................................... 9,5% Resistencia contra el poder del E s ta d o ..........................67,6% Lesiones c o rp o ra le s .............................................................11,7% Inctuyendo todos los delitos ( m e d ia ) ....................... 5,5% (42). El doctor Peeters halló entre los delincuentes, que los tipos de delitos se repartían de la siguiente manera: C o stu m b res.................................................46% H o m icid io ................................................... 63% Actos in m o rales.........................................60% V io lencias................................................... 74%
de de de de
alcohólicos alcohólicos alcohólicos alcohólicos^3}.
(40) Datos transcritos en Exner, of. cit., p. 298. (41) Esto es comprensible si se recuerda que la inteligencia es el mayor y mejor medio para adaptarse al ambiente; dos referimos a la adaptación socialmente aceptable que, muchas veces, está en contra posición con las tendencias instintivas egoístas. Pero, si la inteligen cia desaparece o se debilita con la intoxicación, nada raro es que venzan los mecanismos inferiores que llevan a reacciones instintivas en con traste con las formas de reacción adquiridas. (42) V: Exner, ob. e it, p. 298. (43) Cit. en El AleohoUamo, etc., p. 39.
— 474 —
Di Tulliu hace una distinción según el grado de alcoholismo' y presenta estas estadísticas: Alcoholismo mínimo en los delincuentes
Carácter alcohólico
Degenera ción alcohó lica
125
25
11
34 82 9 61 312
48 59 10 10 152
Contra la propiedad Contra la propiedad y las personas Contra las personas Sexuales Delitos en general Total
i9 38 5 11 84(H).
Cuando el alcohol se transforma en una necesidad para el or ganismo, el alcohólico siente el ansia de beber casi con tanta ur gencia como el .morfinómano la de usar su estupefaciente; pero como en muchos casos, precisamente por sus costumbres, el alco hólico se encuentra sin trabajo o, por lo menos, no lo frecuenta y por eso le falta dinero, para obtenerlo comete delitos contra el patrimonio:.asaltos, robos, hurtas, estafas y fraudes. O tra vía a través de la cual el alcoholismo puede conducir al delito, la encontramos en el campo de los delitos de omisión. La pérdida parcial o total de la conciencia, de ¡a memoria y de la coordinación psicomotora pueden llevar a omitir las acciones exigida¿ por ley (piénsese en los militares en servicio, ferroviarios, guardas, médicos, etc.). Por iguales razones se habla de la repercusión del alcoholis mo en los delitos culposos (recuérdese la impericia, la impruden cia, la negligencia que forman la base de los delitos culposos). Por ejemplo, en los últimos tiempos asumen caracteres de endemia los delitos culposos cometidos por conductores de vehículos, y por los peatones (homicidios, lesiones, violaciones de normas de trán sito, etc., que multitud de veces dependen de la ebriedad). b) Criminalidad indirecta. Esta especie de criminalidad es. sin duda, mucho más importante y extendida que la criminalidad directa; pero si, por la proximidad entre causa y efecto, en ésta es fácil establecer el nexo causal, en la primera, por el contrario, es difícil, por la propia naturaleza de la acción y por muchos facto res intermedios que complican y enturbian la neta percepción de la causalidad. Por estas mismas razones, se puede explicar la ca* rencia de estadísticas seguras en relación con la criminalidad irt(44) Cit., en Ibfdem, p. 44.
— 475 —
directa, mientras las hay abundantes para la criminalidad directa. Por otra parte, como ha de verse luego, gran porcentaje de la cri minalidad consignada en las estadísticas como producto de te transmisión hereditaria del alcoholismo, habrá de ser atribuida más bien a los factores indirectos del uso del alcohol. Sutherland nos dice que estos efectos, indirectos “del con sumo excesivo de alcohol son mucho más serios que los efectos directos. Tales efectos indirectos se manifiestan principalmente en la incapacidad de mantener a la propia familia y la deteriorización de la vida familiar. Healy observó que en el 31 % de mil ca sos de delincuentes juveniles en una de sus series, uno o ambos padres bebían hasta el exceso; en otras seríes, 26,5% y, en sus series de Boston, el 5 1 % ” (4i). Aquí encontramos ya la primera gran causa de la delincuen cia indirecta: el empeoramiento del ambiente familiar: los padres comienzan a dar mal ejemplo a los jóvenes y a los niños en la edad en que éstos son más inclinados a la imitación. Luego, cuan do los hijos no pueden ser mantenidos por medios honrados, se recurre a medios innobles y aún francamentes ilegales para obtener lo necesario para vivir. La familia pierde su disciplina normal y para restablecerla se recurre a menudo a medios brutales; las riñas entre los progenitores son frecuentes; se pierde el respeto al padre, cuando no se lo odia, por la vergüenza que representa ante otros y por su incapacidad para cumplir con el sostenimiento de la fa milia; mutatis mutandis, piénsese lo mismo cuando es la madre la ebria y, peor aún, cuando lo son los dos progenitores. Los niños y los adolescentes salen por las calles a pasar parte de la vida y para gastar el día lejos del indeseable ambiente hogareño; en las calles comienzan a integrar bandas infantiles y juveniles que >e dedican a pequeños delitos. Agregúense la pobreza y aún mise ria que son compañeras acostumbradas del alcoholismo y podra mos damos una idea de la importancia del conjunto de estas in fluencias. Esto basta para justificar k> antes dicho, o sea, que el número de los delitos q u e son indirectamente provocados por el abuso del alcohol es mucho mayor que el número de delitos debidos a in fluencias directas; y que es muy difícil determinarlos y reducirlos a estadísticas. c) Criminalidad por degeneración hereditaria.— Este es uno de los temas más discutidos y discutibles. La pregunta del caso puede ser formulada así: ¿Se transmite el alcoholismo de los pa dres a los descendientes, por medio del plasma germinal? Y con siguiente y especialmente, supuesta la criminalidad de los progeni(46) Ott. efe, p. 103.
476 —
tores, ¿se puede afirmar que !a crim inalidad,-sem ejante o n j, manifestada en los descendientes, es debida a una trasmisión h e reditaria proveniente de los padres? • En la Criminología, la situación se complica, porque no so trata simplemente de establecer la relación alcoholismo - alcoho lismo, sino también, y quizá más importantes, las relaciones alco holismo-delincuencia y delincuencia-alcoholismo. Pero aún comprobadas las relaciones anteriores como exis tentes no se resuelve el problema sino que meramente se lo ex pone. En efecto, como dice Sutherland, “si hallamos que hay una estrecha relación entre la criminalidad de los jóvenes y el alcoho lismo de los padres, será necesario conocer si esta conexión es debida a un defecto constitucional que puede ser causa, al mism.' tiempo, del alcoholismo del padre y de la delincuencia del hijo, o si el hijo es delincuente porque los padres gastan demasiado dinero en el alcohol, dinero que debería ser usado para satisfacer las necesidades del niño, o porque la disciplina de la familia es irregular y brutal, o porque el status de la familia está deprim ido” (*). En otras palabras, nos hallamos ante el problema de discri minar las influencias biológicas de las sociales. Los sostenedores de la transmisión hereditaria, se hallan ya entre los fundadores de la psiquiatría y la Criminología. Morel, por ejemplo, coloca armónicamente el alcoholismo en su teoría de la degeneración; Kraft-Ebing, Marro. Zerboglio eran sostenedo res de la transmisión hereditaria. Y una figura, aún más impor tante, Lombroso, no-sólo acepta esta tesis, sino gue pretende ilus trarla con ejemplos escogidos a propósito (4:). Pero no menos importantes por el número y la calidad y, so bre todo, por la modernidad, son los autores que consideran no probada aún la influencia hereditaria del alcoholismo. Entre ellos está Sutherland que dice: "han sido hechos mu chos esfuerzos para determinar si el alcoholismo de los padres pro duce un efecto fisiológico en la descendencia. El trabajo experi mental sobre algunos animales no es concluyente; y aunque lo fue ra, no lo sería «n lo que se refiere a la criminalidad. Aparente mente, la relación más importante entre alcohol y criminalidad es social y económica” (*). La Enciclopedia of Criminology, por su parte, sostiene que no se ha probado aún que el alcoholismo sea transmisible por herencia (*). (46) (47) (48) (49)
Ibidem, p. 57. Cit. en El Alcoholismo, etc., p. 43. Ob. cit., p. 104. V: p. 13.
— 477 —
Siempre dentro del problema general de la distinción, enlrc lo que es debido al am biente y lo que es debido a la herencia, lixncr concluye — y participam os de su opinión— que hay una cierta relación entre el alcoholism o y la herencia, pero que nada de preciso puede afirmarse ni siquiera sobre el problema de si la delincuencia y la degeneración de los descendientes sean nías bien provocadas por el am biente (v ). l’odcm os también preguntarnos si no siendo el alcoholism o específicam ente transmisible por herencia, sin embargo sea trans misible una cierta tendencia que finaliza, dados ciertos factores ex ternos, en el alcoholism o de padres c hijos. Sobre este aspecto, i'anzi y Ltigaro aseguran que "en cuanto concierne al alcoholism o, no se tía do discutir sino acerca de la herencia de una disposición. Mas la tendencia a los excitantes es un síntoma corriente de );■ debilidad orgánica y, por lo tanto, puede aparecer en varias gene raciones com o signo 110 ya de una herencia específica, sino de una disposición degenerativa de am plios rasgos que puede asumir acaso este aspecto, sea bajo los auspicios del ejem plo y del contagia educativo, sea por fuerza de otras influencias'’ ( “ ). Además, debem os proponernos otra interrogante: si los ras gos degenerativos que se hallan inclusive en los recién nacidos hijo i de alcohólicos, son debidos a la herencia en sentido estricto o a los factores congénitos; porque una cosa es segura: que es posible ha llar numerosas anom alías entre los hijos de los alcohólicos. Aquí también hem os de citar la autorizada opinión de Tanzi v Lugaro. quienes dicen: “N o m enor es la importancia del alcoholism o, q u ’ ocasiona en la prole detenciones del desarrollo, y procesos cerobropáticos ensom brecidos por idiocia, epilepsia, retardos de des arrollo. tendencia a las bebidas alcohólicas y a los excitantes en general; o bien, 110 hace otra cosa que dism inuir la resistencia de los hijos a los mismos agentes externos, en su mayor parte infec ciones que enconándose en los primeros años de vida, los exponen a sufrir e! grave daño de cerebropatías infantiles. El alcoholism o parece tener no poca importancia inclusive si se verifica en la línea paterna, en cuyo caso su acción no puede ejercitarse sino a través de las células germ inales m asculinas alternadas antes de la fo cundación. Especialm ente la fecundación en estado de ebriedad es incurpada de dar productos degenerados" De lo dicho puede concluirse: 1.— No se puede negar, supuesta la unidad del organismo, qu1’ un estado más o meni">s perm anente de alcoholism o y aun
(50) OI), cit.. pp. 303 304. (51) Cit. e ve remedio y los remordimientos presentados en algunas personas que temen el propio desprestigio o el sufrim iento de su fam ilia ( l').
(11) Esta posibilidad es tanto mayor si se piensa que tráfico clan destino de alcohol y de estupefacientes, juegos ilegales y prosn titución, suelen estar monopolizados por las mismas bandas. (12) Como estos actos derivan de la necesidad creada por el consu mo habitual de una droga, es posible tratarlos también en la cri* minalidád directa. (13) También aquí podemos repetir lo dicho al hablar de] alciho lismo y pe» similares razones: que la política criminal suele ¡>ei tan errada como para provocar nuevos delitos en lugar de dis minuirlos. Medidas aconsejables, teniendo en cuenta los descu brimientos de la Criminología, serían las siguientes: la,— Someter a tratamiento mécucá obligatorio a los viciosos. Cotr.o la pérdida de la costumbre sólo se lograría por medio de paula tinas rebajas de dbsís, se permitiría qae se suministren pues que su finalidad es curativa, evitando, al mismo tiempo, los pe ligros de una abstinencia total súbita.
— 489 —
r ^nduimw con nlgun«« estadísticas referentes a la situación boliviana y suministradas por la Dirección Nacional de Control de sustancias Peligrosas. En cuanto al consumo, de enero a diciembre de 1976: Casos.........................18S
Por sexo: Varones, 164; mujeres, 21. Por nacionalidad: Bolivianos. 153: extranieros. 32 Por edad: De 10 a 15 años.. . . . . 15 casos De 15 a 20 año«.......... 90 casos De 20 a 30 años.......... 80 casos Clase de droga:
Cocaína.................. 34 casos .................. Thinner................... 37 casos ................. Peyote.................... 28 casos .................. M arihuana.............. 26 casos .................. Estimulantes...........20 casos .................. Depresores..............20 casos .................. G asolina................ 6 casos ................. L S D ....................... 3 casos .................
18% 20% 15% 14% 14% 11% 3% 2%
F lo rip o n d io ............... 5 casos ....................
3%
Llaman la atención, enseguida, algunos hechos. Por ejemplo, el alto porcentaje de extranjeros: 20% entre los consumidores, me nos del 2% en la población general. Se trata especialmente de tu ristas jóvenes. La totalidad de los casos anteriores involucran a adolescen tes, jóvenes y adultos jóvenes; no es que no haya casos de personas 3a.— Las drogas proporcionadas con el fin anterior se venderían a recios ligeramente superiores al costo de producción. Asi se iteresaría a los propios viciosos, por una parte, y. por otra, se daría un golpe mortal a las bandas de traficantes, porque el negocio dejaría de ser rendidor. 3a.— Se llevarla a cabo una campaña educativa a fin de prevenir los males provenientes del uso de drogas, peto sin exagerarlo*. Esta medida, evitarla, siquiera en parte, que se caiga en el vido r mera curiosidad, como hoy sucede con frecuencia (desde sgo, la campa fia evitaría ser ella misma excitadora de la cu riosidad). A este respecto, véase todo el capitulo que Taft dedica a los es tupefacientes, en su *b. et., pp. 242-256.
£
K
—
490
—
mayores que. sin duda, saben ocultar meior su conducta; pero es relevante el que no haya, entre los descubiertos, personas mayores de 30 años. La facilidad de conseguir la droga se manifiesta en el hecho del alto porcentaje de consumidores de cocaína y mari huana mientras otras drogas, comunes en otros países, como la morfina, el opio, el LSD, etc., están escasamente representadas o no se han registrado casos. En cuanto a elavoración y tráfico, la misma oficina a que nos hemos ya referido, proporcionó los siguientes datos correspon dientes a 1976: Personas encausadas por tráfico de cocaína 133 Personas encausadas por elaboración de cocaína 156 Personas encausadas por tráfico de Marihuana 7 El mismo año se descubrieron 46 fábricas y laboratorios de cristalización de cocaína. En los años 1977 y 1978 se dio un fenómeno extraño en las cárceles — de hombres y mujeres— de La Paz: cerca de la mitad de los detenidos lo estaban p o r delitos relacionados con drogas. Ciertamente eso demuestra la gravedad que el problema ha adqui rido entre nosotros, especialmente en relación con la cocaína. Sin embargo, hay que considerar que esa proporción no puede con siderarse sin tomar en cuenta otros factores; por ejemplo, que las sanciones con que se reprimen los delitos sobre drogas son muy graves — en muchos casos, mayores a las propias del homicidio in tencional— y que los detenidos preventivos por estos delitos no gozan de libertad provisional bajo fianza — situación muy impor tante en un país en que el noventa por ciento de los detenidos no tienen todavía sentencia definitiva ejecutoriada— .
— 491 —
I
C A PIT U L O
NOVENO
EL PSICOANALISIS 1.— O R IG E N DEL PSIC O AN ALISISL— Entre las escuelas psicológicas de cuyo florecer ha sido testigo el siglo presente, pro bablemente ninguna ha tenido la amplia difusión del psicoaná lisis n i h a suscitado tantos problemas novedosos ni provocado tantas discusiones, ni originado tantas subescuetas heterodoxas, tan importantes, sin embargo, como para merecer lugar especial en )ob tratados (*). Los cimientos d d psicoanálisis fueron puestos durante los dos últimos decenios del siglo pasado y obedecían a lia necesidad en que se encontraba la psicología del momento, de solucionar algu nos problemas viejos, sí, pero recién planteados desde un punto de vista científico. Pero aquella psicología era incapaz de sotucio-
(1) La biblio grafía psicoanalitica y aun la silia dedicada a Freud y sus discípulos, asume boy proporcione« enormes. Tésanos, for zosamente. que reducir w que citamos y consultamos a los tí mites compátibles con un libro elemental como éste. Nos hemos servido de las siguientes obras: Freud: Obra« CoMpIrtai (en la traducción de López Ballesteros); Horney: El Naeva PaleaaaáUsis; Mira y López: Loa t a t a m M i del pstciiaiUsie; von Teslaar: Aa Oí Mm oí Ppyffcosaslyls; Loman: IJMtfo and D e M ta ; Klein: El PsfeoaaiBsIa A Nttsa; Tramoatin: Esquema de to to M c fa ste También. algunos resúmenes, de los cuales son los m is claros y completos loa conteni dos en Hinsie: Conceptea y vraUeaua de Psicatenala (pp25-100) y en Englisb y Pearaon: Nenosia Frecuentes en leo a n ís y los Adultos (pp. 11-59^.
— 493 —
narlos con sus discrepantes opiniones que iban desde el idealismo m is extremo h u t a el mecanicismo que pretendía m anejar los fe nómenos psíquicos como se manejan los físicos y químicos. Para tales ojos resultaban incomprensibles los problemas de la psicolo gía animal y la evolutiva, que comenzaban a surgir, y más aún las interrogantes planteadas por la patología mental y nerviosa; pa ra no hablar de los métodos hipnóticos usados en la Salpetriere por Chacot, y los propios de la escuela de Nancy, encabezada por Bemheim. Las experiencias d e estos dos últimos autores habrían de ejer cer enorme influencia sobre los primeros pasos y concepciones de Freud, el fundador y estnicturador del psicoanálisis (*). Como este autor recuerda, las primeras investigaciones y le í hallazgos consiguientes, tuvieron como punto de partida, un caso de histeria que fue tratado por Breuer, luego asociado de Freud. durante los años 1880-82. La paciente era una joven vienesa de bue na familia y cultura que experimentaba los ataques histéricos, cuando pretendía beber agua de un vaso; esta particular especie de hidrofobia había hecho que la enferma sufriera mucho de sed, porque se vía reducida a beber jugos o comer frutas y otros pro ductos que contuvieran buena cantidad de líquido (3). En cuanto a las aplicaciones del psicoanálisis en el estudio cau sal explicativo del delito, nos hemos atenido fundamentalmen te a las siguientes obras: Alexander y Staub: El Dettacnente j sas Jaece* desde d panto de viste PdeMnaltlieo; Alexander y Healy: Las Balee« del Crimea; Camargo y Marín: El Patee* análisis ea la Doctrina y en la Práctica JüdieUl; Jiménez de Asúa: Psicoanálisis Criminal; Friedlander: Psicoanálisis de la delincuencia Javeaü; Vas Ferretea: El Psicoanálisis desde el panto de vista Médico-Legal. No hemos hallado mucho de apro vechable en las actas de las sesiones del Segundo Congreso Latino-Americano de Criminología. Hemos de referirnos a algu nas obras que fueron utilizadas también al redactar los capí tulos dedicados a Psiquiatría Criminal. (I) La situación de callejón sin salida creada por la psicología del siglo XIX jio dio lugar sólo a la aparición det Psicoanálisis sino también de otras escuelas, como la de la teoría de la forma y el estructuralismo, el conductismo. la neurorreflexología, pa ra no hablar de la vigorosa resurrección de la psicología de tipo tomista. (3) Sobre el problema de la histeria y para comprensión del caso, v. el t. X de las obras completas: E* Histeria. Tomamos el re sumen hecho jpor t í propio Freud en las conferencias que dictó en la Clark univem ty de Estados Unidos y contenidas en la recopilación de Van Teslaar, pp. 21-70 y en « t. U de las obras completas bajo el tí talo general de a n e e CenfcMneJaa sabré PskaanáUsIs. A este trabajo se refieren las notas de las pági nas inmediatamente siguientes. Ver en dicho tomo n at resu men del caso citado, pp. 141-150.
— 494 —
Los métodos com entes no habían servido para aliviar los síntomas. Breuer utilizó el hipnotism o. Entonces la paciente, “cuando ya llevaba unas seis sem anas en tal estado, comenzó a hablar un día, en la hipnosis, de su institutriz inglesa a la que no tenía gran afecto, y contó con extrem adas muestras de asco, que un día había entrado ella en su cuarto y había visto que el perrito de la inglesa, un repugnante anim alucho, estaba bebiendo agua en un vaso; mas no queriendo que la tacharan de descortés o im pertinente, no había hecho observación ninguna. Después de ex teriorizar enérgicamente, en este relato, aquel enfado que en el mo mento en que fue motivado tuvo que reprim ir, demandó agua, bebió sin dificultad una gran cantidad y despertó de la hipnosis con el vaso en los labios. Desde este momento desapareció por completo la perturbación que le im pedía beber1’ (4). De este caso, Breuer extrajo la conclusión de que los síntomas histéricos se debían a la acción de uno o varios traumas psíquicos anteriores; por eso se podía decir que los histéricos sufrían de ‘ reminiscencias” y que en la anorm alidad, los "síntomas son re siduo« y símbolos conmemorativos de determinados sucesos (trau máticos)* (*). Este concepto acerca de la etiología histérica fue luego ampliado a todas las neurosis (6). Pero aún descubrió más: que existía en la psique una parte consciente y otra inconsciente; ésta última, afloraba a veces du rante la hipnosis, pero permanecía desconocida durante la vida normal. Precisamente, cuando se recordaba el origen del trauma — guardado en lo inconsciente— tal traum a dejaba de actuar como causa de reacciones anormales. Por así decir, al hablar de él, el paciente eliminaba de la psique una impureza causante de difi cultades; se purificaba; de ahí que se hablara de la cura por el habla (talking cure) y de catarsis o purificación (7). Cuando Fteud siguió adelante, asociado con Breuer, en estas investigaciones, tropezó con una dificultad: que no siempre logra ba hipnotizar al paciente. Utilizó entonces el método de interro gatorio a presión, siguiendo el ejemplo de lo que había hecho Bernheim en la escuela de Nancy por él encabezada (s). El inte (4) Ibfdem, p. 147. En realidad los ataques fueron desencadenadas en ocasión de una grave enfermedad del padre de la muchacha, al que ésta cuidaba. Quien lea el caso «itero, verá que tam bién existia un síntoma paralitico cuya explicación permite a Freud extenderse acerca de la interpretación psicoan&lítica del hecho. (5) Ibfdem, p. 150. (í) Ibfdem, pp. 151-152. Véanse también T. V: Teoría G ettral de laa Neoreela; T. X: La Histeria; T. XI: Tihlhlrtis, Materna j Anguila; T. XII: La EtMogfa de la Histeria, etc. (7) V:' Cinco Conferencia«, pp. 154-lSS. («) V: Ibfdem, pp. 154-155.
— 495 —
rrogatorio asi llevado a cabo, permitió a Freud comprobar que erfMía una fuerza que se oponía a la exteriorización de las res puestas y que mantenía en la oscuridad a los traumas psíquicos primitivos que se pretendía descubrir. Freud concluyó que esa fufrza de resistencia, que ahora se oponía al recuerdo, era la mis m a que había hecho olvidar los traumas y la llamó represión. Da (o d a lo cual resultó la concepción freudiana de que el olvido no es mero resultado del correr del tiempo, sino producto de unu letxtf activa. "Mas aún, podía plantearse el problema de cuáles eran estas fuerzas y Cuáles las condiciones de la represión en la cual reconocemos ya el mecanismo patógeno de la histeria. Una investigación comparativa de las situaciones patógenas llegadas a conocer en el tratamiento catártico permitía resolver el problema. En todos estos casos se trataba del nacimiento de una optación contraría a los demás deseos del individuo y que, por lo tanto, re sultaba intolerable para las aspiraciones éticas y estéticas de la personalidad. Originábase así un conflicto, una lucha interior cu to final era que la representación que aparecía en la conciencia llevando en sí el deseo inconciliable iucumbía a la represión, sienttó expulsada de la conciencia y olvidada junto con ios recuerdos n ella correspondientes. La incompatibilidad de dicha idea con el Yo del enfermo era, pues, el motivo de la represión, y las aspira ciones éticas o de otro género del individuo, las fuerzas represo ra». La aceptación del deseo intolerable o la perduración del con flicto hubieran hecho surgir el dolor en alto grado, dolor q u e la represión ahorraba revelándose así como uno de los dispositivos protsctores.de la penanalidad anímica’’ (9). Pero reprim ir no es suprimir. Lo reprimido subsiste, aunque haya sido momentáneamente anuládo. Esas fuerzas, sacadas de lo consciente, en lugar de reaparecer ellas mismas, mandan al exte rior sustitutos, enmascarados, que son los síntomas. Si descubri mos, por medio del psicoanálisis, la conexión entre lo reprimido y el síntoma, y la hacemos consciente, sobreviene la cura. (Lo re primido; como luego veremos; puede tener otras salidas, fuera de jos síntomas neuróticos; por ejemplo, puede tom pensai :n la su blimación, o manifestarse en un simple olvido, etc.). Síntomas y fuerzas que no s¿ dan aislados sino en conjunto; de líí n ad ó el concepto de complejo que “es un conjunto de ideas que permanecen uñidps y tienen un tono emotivo común” (,0). (ÚV Ibfdem, p. 161. (10) Preferí moa. traducir asta definición. del inglés (contenida en van - ' tMlaar* ob. ctt., p. 44) qüe nos parece m is exacta que la traducdta ofrecida par la eotdfa castellana, la que tUce que com plejo es "una agrupación dé elementos idi M co conjugados y saturados de afecto” , V: eb. d t., p. 170.
— 496 —
Posteriormente se utilizaron las asociaciones libres y la in terpretación de los sueños como métodos psicoanalíticos; princi palmente la segunda, que ha sido llamada “ la vía regia para lle gar al conocimiento de lo inconsciente y la base más (irme del psi coanálisis . . . ” (“ ). Luego Freud dedicó todo un volumen a es tudiar los actos fallidos, los cuales constituyeron el último méto do cuya investigación llevó al autor a afirmar el estricto d etern i nismo de todos los fenómenos psíquicos. ¿Oe qué naturaleza eran los traum as cuya represión causaba luego los síntomas neuróticos? De naturaleza sexual. Pero ya con esto nos salimos de este número destinado simplemente a exponer los inicios del "sicoanálisis, para entrar en la exposición d e sus doctrinas finales. Por eso, nos detenemos aquí, No sin advertir que esas doctrinas no fueron expuestas des de el primer momento tal como ahora se las conoce, por el con trario, Freud introdujo complementaciones y rectificaciones (u) a medida que el tiempo transcurría y se acumulaban maymes e x periencias y críticas. Por otra parte, Freud mismo no hizo una ex posición sistemática, hasta el último momento, de sus teorías, por lo que, para ordenarlas, recurriremos a otros autores que intenta ron hacer resúmenes sistemáticos del psicoanálisis 413). Por fin, debemos dejar constancia de que en el psicoanálisis se pueden distinguir los siguientes aspectos: a) Un conjunta de métodos destinados al análisis de la psique total especialmente en su región inconsciente, de la que la ^ consciente no es sino la corteza. b) Un conjunto de HECHOS descubiertos por medio de la aplicación de esos métodos. c) Una doctrina o teoría que trata d e explicar y ordenar esos hechos. d) Una filosofía de la vida, derivada de la doctrina y que pre tende dar normas de.conducta y de interpretación de to das las formas de la vida {familia, arte> religión, ciencia, historia, etc.). (11) Ibidam, p. 173. (121 Por ejemplo, en lo tocante a la naturaleza de los instintos sádico-masoquistas, la concepción de ello, la del super-yo. la admi sión de un inconsciente proveniente de herencia arcaica y so experiencias individuales (sobre dio, v. la exposición de Beca contenida en las actas de] Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, T. II, p. 297), la propia metódica, etc. (13) Como luego se verá, nos guiamos fundamentalmente por el he cho por Mira y López en Los F in d a ta » tw» del PsicoüiUsls, si bien agregándole las opiniones de otros autores, asi cptno las del propio Freud, que nos han parecido adecuadas p a n un libro de Criminología y necesarias para uqa expoaiciÓB al alcance de los estudiantes.
— 497 —
Desde nuestro punto de vista, nos internarán sólo los tres primeros aspectos; el tercero es propio sólo de la concepción freu diana de la psique; en cambio los dos primeros, en general, son aceptados por casi todos los psicoanalistas, incluyendo los hetero doxos, si bien con algunas rectificaciones; esta aceptación se ha extendido en buena medida, también a psicólogos de otras escue las así como a psiquiatras que podríamos calificar de clásicos. 2.— LO S M E T O D O S DEL PSICO A N A LISIS.— Ellos son fundamentalmente los cuatro que ha continuación se detallan (!4) a) Interrogatorio a presión.— Como en todos los métodos psicoanalíticos, se busca con éste descubrir las ligazones entre las regiones inconscientes y conscientes y hacer que aquéllas se ele ven al plano de éstas. El paciente se recuesta de manera cómoda y relaja sus músculos, cerrando los ojos, en un ambiente del cual se tratan d¿ eliminar todos los estímulos sensoriales perturbadores. El analista pregunta lo que le interesa; entonces se hace evidente la “resisten cia“ de que hablaba Freud; para vencerla, el anatista presiona, ase gura al paciente que, si se lo propone, podrá recordar, podrá res ponder a la pregunta; si aún estos recursos directos fallan, puede iniciarse un ataque de flanco, comenzando a preguntar por hechos relacionados con el asunto principal, aunque el paciente no se dé cuenta de ello. b) Las asóciaciones Ubres.— Se pide al paciente analizado que comience a divagar, que deje que su imaginación siga su pro pio camino sin preocuparse de dirigirla o contenerla por medio de una labor ci tica consciente. Resulta entonces algo semejante a lo que a todos nos sucede cuando, colocamos entre la vigilia y el sueño, sentimos que la fantasía comienza a elaborar contenidos por su propia cuenta. La imaginación dfcl adulto no está atenida a sus solas fuerzas sino que su marcha es canalizada o contenida por acción de fre nos críticos conscientes. Para evitar que esto suceda, el analista advierte al paciente que no debe preocuparse de las observacio nes planteadas por la critica mencionada y que debe seguir con el proceso de asociaciones de imágenes. El paciente comunica verbalmente lo que le va ocurriendo en lo interno; el analista apunta y toma también nota de los actos
(14) Un resumen de ellos, en el t. II de las obras completas, art; Técaiea det P itc ta iilh lk , donde se incluyen los métodos tera péuticos que Sirven para aclarar los de investigación, con los cuales se hallan estrechamente vinculados. ' , —
498
—
sintomáticos que acompañan a la prueba (suspiros, movimientos de los miembros, cambios de postura, lágrimas, etc.). Así el analizado manifiesta, con uh mínimo de intercepciones censoras, lo que existe en lo inconsciente de su psique, facilitando la labor del investigador. Algunas veces, se deja simplemente que el paciente discurra por su cuenta, sin directiva alguna; pero principalmente a raíz de los descubrimientos hechos por Jung con su prueba de las aso ciaciones determinadas —véase más adelante— es corriente que ahora aún los psicoanalistas ortodoxos presenten algunas palabras guías relacionadas con los síntomas y problemas que parecen te ner especial importancia en el paciente. c) Interpretación de los sueños .— Es el método que más ha utilizado Freud en sus investigaciones, como ptiede comprobarse recordando los casos concretos que cita en sus obras. Según Freud, en el sueño hay que distinguir Un contenido aparente y un contenido latente. El primero es el que se nos pre senta por medio de imágenes. El segundo, son las intenciones que provocan, desde lo más profundo de la psique, la aparición de tales imágenes y no de otras. Hay que recordar aquí parte de lo dicho en las páginas ante riores: hay deseos que chocan contra nuestras concepciones éti cas o de otro orden, o contra la imposibilidad de realización; de persistir en el plano consciente, esos deseos se tomarían molestos y hasta dolorosos; para evitarlo, actúa la censura o represión que los arroja a lo inconsciente. Pero los deseos, reprimidos y ño su primidos, siguen actuando, tienen fuerza y vida; la censura, que en un momento los anuló, impide que vuelvan directamente a la conciencia; sin embargo esa censura se halla especialmente rela jada durante el sueño, lo que puede ser aprovechado por los deseos para descuidar la vigilancia a que están sometidos y aparecer en la conciencia. Si los deseos son inofensivos, si no chocan contra nuestras concepciones más profundas, es posible que se manifies ten directa y claramente; por ejemplo, es el caso del niño glotón que sueña estar ante una mesa llena de dulces, o del alumno que. en vísperas de un examen difícil, sueña que lo vence con las me jores notas y felicitaciones de los examinadores. Pero la mayor parte de los sueños no tienen este carácter directo. Por el contra rio, inclusive cuando tienen cierta apariencia de lógica y realidad —un animalito que se mete en un hoyo, un tren que avanza a toda velocidad y que nos atropella porque somos incapaces de mover nos de las vías por las que corre, etc.— , notamos algo de oscuro en ellos; lo curioso as que luego, por medio de lo que el psicoaná lisis denomina procesos de elaboración secundaría, al despertarnos u olvidamos los siíeños, inclusive los que se presentaron vfvida-
— 499 —
mente, o los convertimos en una novela cuyas partes encajan entre sí con lógica estricta. Los deseos no realizables en la realidad —si se nos permi te la expresión— , lo son en el terreno de la mera fantasía; por eso Freud consideraba que los sueños son una realización imagi naria de deseos reprimidos. La imaginación onírica los presenta directamente en pocos casos; en la mayoría de ellos, los deforma para que, así disfrazados, puedan burlar la vigilancia, ya relaja da durante el sueño, de las instancias censoras. Ahora podemos preguntarnos cuáles son los mecanismos que deforman hasta tal extremo la maner? de presentación de los de seos, que el reconocerlos a través del contenido aparente es tarea difícil. Esos mecanismos son los de condensación, desplazamiento y dramatización, siendo, según Freud, los dos primeros los más importantes. El mecanismo de condensación permite que una sola imagen cargue muchos significados, simbolice muchos aspectos del deseo: por eso algunas imágenes oníricas parecen absurdas y despier tan en nosotros la sensación de que se refieren a muchas cosas y a ninguna en particular. Se suele decir, por esto, que la imagen onírica es multívoca. El desplazamiento es un proceso que permite que ciertos significados o emociones sean cargados, en el contenido aparente del sueño, por objetos o situaciones normalmente neutros con los cuales aquéllos tienen ligazones asociativas inconscientes. Así por ejemplo, sucederá que un objeto de madera represente al sexo femenino o que la caída de un diente signifique la castración (,s). Para mayor claridad, veamos cómo también en la vida normal existen estos desplazamientos; por ejemplo, eso sucede con la ban dera o la cruz que cargan con ideas y afectos que por sí solas no tienen. La dramatización es un proceso por el cual los elementos del sueño desempeñan papeles, como en una representación teatral; con la diferencia de que los trucos son muy superiores, tan ilimi tados como los de los dibujos animados. Todos estos mecanismos hacen que entre el contenido apa rente y el latente o profundo, medie un abismo. Tarea del psico analista será el colmarlo. El sueño más corriente —quitando los escasos en los cuales la intención es directa—, es simbólico; presenta un elemento que (15) Naturalmente, ia interpretación del simbolismo, allí donde esté se supone, está de acuerdo con Las doctrinas desde cuyo punto de vista el sueño es investigado. Los ejemplos que citamos co rresponden a la interpretación freudiana.
— 500 —
está en lugar de otro; el problema es determinar a qué o quién simboliza ese elemento aparente. Supongamos que un habitante de otro planeta llegara a des cubrir que un par de maderas cruzadas era suficiente como para que, durante siglos, unos hombres llamados cristianos dieran gus tosos su vida. Si se detuviera en la cruz, si ignorara qué es lo que ella representa, tendría derecho para pensar que le» cristianos obraban absurdamente, sin sentido alguno. Pero si llegara a com prender el cristianismo, entonces el panorama se aclararía; el ab surdo dejaría de ser tal; pero eso sucedería parque se habría lle gado al conocimiento del símbolo y del correspondiente objeto simbolizado. Lo mismo sucede en los sueños: su apariencia es absurda la inmensa mayoría de las veces, o tiene, por sí misma, un signi ficado directo trivial. El analista deberá operar como aquel hom bre de otro mundo: investigar lo, que hay detrás; conocido el contenido aparente (símbolo), averiguar cuál es el contenido real o latente (simbolizado). Esta tarea fue emprendida con mucho entusiasmo por Freud el cual llegó a establecer toda una serie de simbolizaciones que tenían carácter sexual; y no podía ser de otra manera, dadas sus concepciones acerca de la índole de los deseos reprimidos (la^a Ia Joven? —Dígame todas las palabras que se le ocurra a partir de la pa labra desierto. —Desierto, soledad, felicidad, tranquilidad, huida de) mundo, egoísmos, pasiones, corruptelas, engates, traiciones, dolores, pa decer, salud, sol, aire, luz, pureza, regeneración, vida, muerte, amor, fracasado. . . Dígame todas las palabras que se le acudan después de perro. —Perro, animal noble, inteligente, fiel, cariñoso. simpático, perro de caza, compañía, excursiones, campo, montañas, bosques, ma clas . . . Casa Pepe, Casa Roque, Casa Pipa. Casa Pedrito del Grano, María, su padre, esposo, hijos . . . escuela. —Dígame todo lo que se le ocurra qe las palabras foie gras. —Foie gras, champagne Pommery, alegría, barullo, quién pue da hacer, cenas, intimidad, Pilar, mala, asco, peor para ella, mal corazón, Jesús, María, querida, estimación sincera, prome sa, feliz. Del resultado de esta prueba se desprende que el enfermo ha te nido diversos desengaños en su vida, y uno de los que más le debe molestar es el fracaso de sus amores. Estos parecen haberse concentrado, al menos, en dos personas: Pilar y María. La pri mera imagen se nos aparece en medio de uno de los recuerdos de Juergas y es juzgada severamente por el soñador. En cambio, la imagen de María es evocada en un ambiente rural, y provoca manifestaciones de ternura en el sujeto; no obstante, llevado por el Ubre juego de las asociaciones éste nos informa que di cha Maria es casada y tiene padre, marido e hijos. Podemos ya entrever, por tanto, el conflicto esencial es que se encuentra el soñador: decepcionado de unos amaras fáciles (que le han resultado contraproducentes), se ha enamorado de una mujer (Maria) imposible de conseguir por la s itu a d « lamí liar en que se encuentra. *
— 503 —
en el spntido que uqui le damos, aunque podría serlo en otro sen tido, para un profesor experimentado). Es de todos conocida la facilidad eon que olvidamos una cita indeseada o el Hombre de una persona antipática. Como caso típico-, Mira y López cita el del presidente de una eámara que esperaba, en la sesión por iniciarse, ásperas discusio nes y actitudes que atemorizaban a dicho presidente. Sus deseos ;>z hicieron presentes cuando en lugar de decir: queda abierta la se sión, dijo: queda clausurada la cesión (19). En el sueño realiza su deseo de huir del mundo que le impide la libre posesión del objeto de su amor. Lo vemos en el desierto ton 61; no pudiend», sin embarga, expresarse esta tendencia con toda «rudeza, ha acudido al proceso de simbolización y ha sustituido ia imagen de su querida por la del perro (objeto de su preferencia en la finca), atribuyendo a éste las cualidades mo rales de simpatía, fidelidad, nobleza y estimación dé su querida, sin olvidar tampoco su gran inteligencia (a juicio del sujeto). El amor que todavía conserva por su anterior querida (Pilar) se encuentra compensado por el sentimiento de su dignidad y del amor propio herido, que le hace temer un nuevo daño si lo vol viese a revivir. Esta situación afectiva se ha simbolizado igual mente de un modo perfecto en el sueño, mediante la herida que le proddce la abertura de la caja de ‘foie gras’. (Por razones que ahora no podemos entretenernos en exponer, dicha abertura expresa simbólicamente, el coito realizado con su ex-amante). Recuérdete que el Sueño termina acudiendo el perro (María) solícitamente, a lamer la sangre de la herida. Concretamente expresada, por consiguiente, la intención onírica puede resumir se así: '"El enfermo seria feliz si consiguiera vivir con su ac tual querida, lejos de las criticas del mundo. Si por azar pen sara en su anterior amor, ella sabría consolarlo del dolor que este recuerdo le producirla “ (Nota: Posteriormente el enfermo, ya curado, nos dió otra explicación de esta escena final de su sueño: Gomo sea que su ex-amiga lo había engañado con un hombre perdido, ¿i tenía miedo de haber contraído un mal feo con sü contacto. La sangre que le produjo la abertura de la ta padera de la caja simbólica esta idea). No podemos explicar ahora las razones que han determinado que fuese escogida precisamente la imagen del perro como símbolo, de la persona querida; esto nos Uevaria demasiado lejos. Pero, hemos de decir que este sueño nos ha mostrado claramente la intención de la neurosis; el miedo de quedarse solo que el pacien te tenia, era en realidad un mecanismo defensivo contra la ten dencia Intensa de su subconsciente que lo impulsaba a huir con la mujer que adoraba, aun a sabiendas del daño moral que esta acción provocaría". (IB) Al respecto, téase fundamentalmente el T. I de las obras com pletas, titulado Pilco putei le la Vida Diaria. Allí se verá que U í* - iíóo “actos 1 llido ’ puede interpretarse en un sen tido amplio, como equivalente de actos sintomáticos en general is( lo toma Mira y López) o como designante de una especie entre ellas. (IB) V: ob. cft, pp. 72-73.
— 504 —
Aquí también entran los casos de equívocos y de los chis tes (-0). 3.— PRIN CIPIO S FUNDAM ENTALES DE L A TEORIA P SIC O A N A L IT IC A .— Con el uso de los métodos detallados fueron descubiertos los principios doctrínales del psiconálisis ios que, a su vez, permitieron mejoras en el uso de aquéllos. La ela boración de esos principios no se hizo de golpe, sino a través de rectificaciones y complementaciones. Tales principios fundamentales son los siguientes: a) Principio del detern in ism o p s í q u i c o Todo fenómeno psíquico se halla estrictamente determinado por otros. Existe una causalidad cerrada. Eso puede derivarse, por ejemplo, del estudio de los actos fallidos o de los sueños; su investigación se basa en la certeza de que no son actos casuales, ex nihilo, sino de que tie nen causas, aunque momentáneamente desconocidas, cuyo secre to es necesario desvelar. Si se admitiera un libre arbitrismo absolu to según el cual hay actos no causados, provenientes de la nada, derivados de la mera casualidad, los propios métodos del psico análisis caerían por su base, porque ante ciertos actos no habría que investigar en el orden causal, no habría explicación posible. b) Principio del desplazam iento afectivo (¿i).— La psicolo gía moderna insiste en que los momentos de la vida psíquica son complejos; que la distinción entre aspectos representativos, em-jdvos o volitivos sólo puede hacerse por abstracción pues en la realidad ellos se dan fundidos, integrando una unidad total. Por eso puede decirse que no hay estado representativo alguno —per cepción, imagen fantástica, idea, recuerdo, etc. que no tenga un afecto adjunto. Pero mientras algunas escuelas psicológicas del siglo pasado, pensaban que la unión entre un estado representativo y su afecto era permanente e indestructible, el psicoanálisis ha sostenido que ese vínculo puede romperse para luego establecerse otros. Las emociones pueden abandonar el estado representativo al que pri(20) Véase, al respecto, principalmente, el t. III de las obras com pletas: El Chiste y su relación con lo Inconsciente. Melanie Klein, en su obra citada, para psicoanalizar a los niños, interpreta sus juegos considerando que ellos tienen muchos de los caracteres del sueño y se asemejan a los actos que acabamos de detallar. (21) Preferimos la expresión “desplazamiento afectivo" a la de “transferencia afectiva” que utiliza Mira y López —pese a que seguimos en mucho el resumen sistemático por este autor efec tuado—, porque la palabra "transferencia” tiene, en psicoaná lisis, un significado muy propio, sirviendo para designar los la zos afectivos que se crean entre paciente y analista durante el tratamiento.
— 505 —
mitivainente estaban unidas, para juntarse con otro, hasta ese mo mento neutro. Así puede suceder que objetos como una mesa, un lápiz, el sol, que no provocaron por sí mismos nunca miedo ni asco u otro sentimiento negativo, de pronto lo adquieran por que se asocian a ellos sentimientos provenientes de otras experien cias. Naturalmente, estos desplazamientos afectivos, como todos los fenómenos psíquicos, no se realizan por mera casualidad sino que obedecen a determinantes causales; pero quede aquí sentado el principio, porque ir más allá nos llevaría demasiado lejos. Por el principio, del desplazamiento psíquico, el psicoanáli sis pretende demostrar el surgir de fobias y de obsesiones: temor, por ejemplo, de contagiarse, que lleva a continuas abluciones y uso de desinfectantes; temor a la noche, a las aglomeraciones hu manas, a la soledad, a ciertos animales que no son dañinos; ten dencia a beber inmoderadamente, con un impulso irresistible, ten dencia a deambular inútilmente por las calles; y aún casos de ¡a vida diaria, como el preferir un plato a otro o un color a otro. c) Principio del pandinamismo psíquico. — La psique es es cenario de un juego de fuerzas, coadyuvantes entre sí unas, con trapuestas otras. Unas pueden sobreponerse momentáneamente, pero las otras, reprimidas, no desaparecen, sino que quedan como un resorte comprimido por una fuerza externa y siempre dispues to a saltar ante cualquier debilitamiento de la represión; aún cuan do ésta subsista, la fuerza reprimida tiende a expandirse y si no lo logra de manera directa, lo hará indirectamente, a través de los :necanismos de compensación (véase más adelante). Siempre hay que tener en cuenta ijue reprimir no es suprimir. Todo el que lea a los psicoanalistas tiene la impresión de que le presentan la psique como un vasto escenario en el cual luchan intereses contrapuestos, personajes varios que podrán perder fuer za en cierto momento, pero que nunca mueren. d).— Principio de la tripartición d e la personalidad aduli(i.— Esas tres partes componentes de la personalidad adulta son el EUo, el Yo y el Super-yo. Veamos en qué consiste y cómo se origina y desarrolla cada una de ellas. El Elío está constituido por una serie de instintos estrecha mente ligados con el fondo biológico del individuo. Freud, den tro de la corriente evolucionista en que se movía fundamental mente la ciencia de su tiempo, encuentra en todo ser vivo dos ten dencias: una que busca la continuidad de la vida y de lo que le es agradable y placentero o favorable, y otra que arrastra hacia la inmovilidad de-las materias inorgánicas, hacia la muerte. Estas dag. tendencias también se hallan en el hombre, tienen un carácter ii Bntivo 6 inconsciente y son denominadas, respectivamente, li bido sexualis e instintos tánico - destructores; la libio es una fuerza
— 506 —
creadora y conservadora — del individuo y de la especie— mien tras los otros tienden a la muerte y al dolor. Y aquí tenemos uno de los puntos más discutidos y discu tibles del psicoanálisis: el tocante a la libido sexualis. Evidente mente, como antes vimos en palabras del propio Freud, la libido es de naturaleza sexual, pero entendiendo esta palabra en un sen tido mucho más amplio que el corriente: engloba lo que usual mente denominamos instinto sexual, pero muchas otras tenden cias que no solemos considerar como sexuales; la afirmación de Freud, en lo que tiene de novedosa, consiste en que también las otras manifestaciones placenteras, favorables a la vida, —supon gamos, el comer, o el fumar— tienen una naturaleza sexual, li gándose con ese fondo vital de una manera más o menos directa, pero permanente e indudable. Por su lado, los instintos tánico-destructores, de inclinación al dolor, al castigo, a la muerte, se pueden dirigir contra el propio individuo —masoquismo— o contra otros — sadismo— ligándose de manera estrecha con las manifestaciones y la evolución de la libido, como hemos de ver dentro de poco. Pero ese fondo instintivo no constituye toda la psique del individuo. El niño, desde que nace, se halla rodeado de un medio am biente, cuyos estímulos recibe y ante los cuales reacciona por me dio de acomodaciones. A medida que el tiempo transcurre, se tie nen del mundo más claras percepciones y los mecanismos de aco modación se manejan de manera más exacta y consciente. Ahora bien, éste mundo de las percepciones sensoriales — y de sus deri vados representativos de categoría superior— así como los movi mientos voluntarios no son ya de naturaleza inconsciente sino consciente. Desde luego, esta sección consciente, investigable por introspección, no se halla radicalmente separada del ello, sino que se enlaza funcionalmenie con él, como si fuera su órgano de aco modación al mundo externo. Ese sector consciente se denomina YO y está regido no por los principios libidinosos y tánico-destructores, sino por la lógica fría y el “egoísmo”, si así se nos permite expresarnos (-).
(22) Naturalmente, nos referimos sólo a lo propio del YO porque, en la total economfa anímica, es evidente que éste no es sino un mecanismo protector y acomodador del ELLO, a quien im pide choques mortales y para el cual busca y halla medios de acomodación al medio ambiente. El YO es como la delgada ca pa petrificada en la lava de un volcán, que está, visible y super ficial, como el limite entre la atmósfera exterior y la -lava fun dida interior que le sirve de fundamento, que hierve y se mueve,
— 507 —
Perú los elementos conscientes no lo son permanentemen te; pueden ocupar un instante el foco de la conciencia, pero luego se alejan de allí para dar lugar a otros contenidos. Los que salen de la conciencia pueden ser alejados pasajeramente y acuden a aquella ante su llamado: por ejemplo, el nombre del padre de ca da lector que, un segundo antes había estado fuera de la concien cia, acude a ella ante esta mera sugerencia. Este conjunto de fe nómenos que, aunque momentáneamente fuera de la conciencia, pueden acudir a ella, es lo que se llama el preconsciente. Otros fe nómenos, conscientes un momento, son reprimidos, mandados a la inconciencia y allí permanecen, siendo imposible tornarlos a la conciencia, por lo menos directamente o con los solos medios que sirven para revivir lo preconsciente. Esto nos lleva a distinguir un inconsciente primitivo —ello— y un inconsciente reprimido. Ahora ya podemos detallar la evolución de la libido a lo lar go de la vida, su ligamen con los instintos tánico-destructores y el nacimiento y formación del SUPER-YO. La libido se localiza en ciertas partes del cuerpo de manera preferente, según las etapas de la evolución; o en todo el cuerpo; en el propio o en el ajeno; en personas del mismo sexo o del opuesto; puede detenerse en cierta etapa de evolución o volver a la misma después de haberla sobrepasado. Expliquemos esto. El instinto libidinoso, o sexual, si se quiere, se manifiesta primero en el acto de alimentarse; por eso, la boca y sus alrede dores se convierten en zona erotógena, fuente de placer sexual. Es la fase oral. El nene todo lo lleva« ¡ boca: chupón, dedos, obje tos de toda clase; todo lo refiere así: por eso, considera el psico análisis que a esta fase se ligan los celos y envidias, en lo psíqui co, y la tendencia, en lo material, a llevar algo entre los labios (v. gr: un cigarrillo). Eso sucede, de modo esencial —aquí no hay límites tempora les rígidos— en el primer año de edad. Pero el nene es destetado y, además, comienzan a inculcársele hábitos; entre ellos es funda mental el de retener la orina y las materias fecales porque su eva cuación comienza a obedecer a cierta disciplina. Surge así la fase anal, en que la libido se localiza en ese extremo del tubo digestivo. El niño retiene las heces y halla placer en ello (retener que luego se aunque no lo note el observador que está fuera. V: El Yo y Ello, en el t. IX de las obras completas. Asi como el dominio del volcán está condicionado a que quienes lo estudian conozcan de £1 algo más que la costra superficial, asi el dominio de la persona total depende, de que la mayor parte de lo inconsciente sea tornado consciente. Que es la tarea fundamental del psicoanálisis: hacer que cada uno conozca y domine su inconsciente. —
508
—
manifestará, en aquellos en quienes hay fijación o regresión a la fase anal, por ejemplo, en la avaricia; o puede hallarlo en eva cuar prontamente las heces (y, por fijación o regresión, será un pródigo). Le interesan el color, olor, etc., de las heces, con las cuales juega y se deleita (**). Luego viene la tercera fase de evolución, que se denomina fálica, porque alrededor del falo giran el interés y el placer infan tiles. Para el niño sólo existe un sexo: el masculino; las niñas son niños castrados; por eso, —afirma Freud— la mujer se siente in ferior, incopipleta; por eso, el niño puede tener el temor de ser también él castrado, temor a cuyo acrecentamiento contribuyen las palabras de algunos mayores que amenazan castigar así ciertas fal tas de los niños. Corresponde a este mismo período el llamado enigma de la esfinge: el niño se pregunta por su origen, de dónde viene, por qtíé mecanismos ha nacido. Las respuestas falsas de los adultos no lo engañan; pero carente aún del suficiente conocimiento acer ca de la anatomía y fisiología humanas, llega a creer que ha sido expulsado de igual manera y por los mismos conductos que las materias fecales. Por fin, sobre todo cuando los padres son descuidados —o creen que sus hijos nada se preocupan de lo sexual— los niños petciben ciertos indicios del trato íntimo de los padres y le atribuyen un contenido de contraposición, de lucha u origen de sufrimiento. 1.a localización i'íiiicn «barca liasla los seis años (:1).
Posteriormente se inicia una etapa en que parece que el in terés sexual infantil ha desaparecido aunque sólo se halla latente (estado o fase de la(encia). Estas apariencias durarán hasta la pu bertad en que la localización comienza a darse en los órganos ge nitales, como fuente principal de placer (fase genital), aunque que dan rastros, sublimados o no, de las anteriores etapas de locali zación. En cuanto a lo funcional de la libido, se produce una evolu ción paralela a la de sus localizaciones. En las primeras etapas de !a vida, el niño es sujeto y objeto de la libido; s^ satisface en sí mismo. Es lo que se denomina au-
(23) El psicoanálisis ha hecho de cada uno de los caracteres de la defecación y de los caracteres de las materias expulsadas toda una gran fuente de inspiración para explicar múltiples cali dades humanas. Véanse al respecto, en las oteas completas de Freud, las páginas del t. XIII en que trata del erotismo anal. (24)) Sobre estos aspectos es fundamental el ensayo: T rarki S e ñ a les Infantiles, incluido en el t. XIII de las obras completas.
— 509 —
toerotismo. Posteriormente, el contacto con el medio y la necesidad dé adaptarse a él provocan el nacimiento del YO; hacia él tienden las fuerzas libidinosas del ello, caracterizándose por tal fenómeno la llamada etapa narcisística; durante ella, el niño es egoísta, tien de a encerrarse en sf mismo,'a vivir en su mundo interno (s ). Pero la libido sigue en busca de un objeto; como el niño no distingue aún los sexos, le es indiferente que la persona hacia la cual dirige su libido sea de un mismo sexo o de otro. Es la fase que Freud denomina homosexual A medida que pasa el tiempo, el niño se da cuenta de las di ferencias sexuales y de su distinta consideración en medio de >a sociedad; la mujer tiene un papel, el hombre, otro; de allí resulta la fase heterosexual, en que la libido se fija como objeto en in dividuos del otro sexo. Y, ahora, expliquemos la génesis del SUPER-YO. Durante la etapa fálica-heterosexual (o sea, a partir de los cua tro años de edad, más o menos), la libido infantil busca objetos extemos del otro sexo; de manera natural, por su proximidad in clusive física, la libido se fija en el progenitor de sexo contrario: los niños, en la madre; las niñas, en el padre. Pero surgen natu rales dificultades para satisfacer esas tendencias libidinosas, fue ra de las limitaciones orgánicas que tiene por la edad; el padre del mismo sexo se convierte así en competidor, que provoca celos, odios, deseos de muerte, etc. Así se crea el. complejo de Edipo. por semejanza con el héroe de la tragedia griega que, sin saberlo, mató a su padre y se casó con su madre í2')Pero el niño no sólo odia al padre y desea su desaparición — o la niña, de su madre— sino que es alimentado, cuidado y protegi do por él, por lo cual le tiene amor y gratitud, con lo cual se pre senta una situación de ambivalencia afectiva. La educación, por su parte, cumple su tarea; ella muestra al niño cómo sus deseos son malos, inmorales, contrarios a todo deber y que pueden acarrearle merecidos castigos. Entonces el niño co
(25) De dónde resulta clara la relación entre narcicismo y esquizo _tímia. V: Introdacctóa al Narcisismo, t. XIV de las obras com pletas. (26) Es preciso que el lector distinca este concepto de homosexua lidad, latu sensu. de la i normalidad que merece ese mismo nom bre, strictu sensu. (27) Se habla de complejo (ie Electra. cuando es la niña la que desea a su padre y odia a su madre; en las lineas qué siguen aUú se detallará la evolución del complejo de Edipo; la evolu ción del de Electra puede deducirse fácOmente. —
510
—
mienza a reprimir sus deseos incestuosos y parricidas y concluye por olvidarlos (“ ). Pero eso no ha sucedido sin compensaciones. En efecto, d niño busca imitar al padre, identificarse con él, como resultado in consciente de desear poseer a la madre. De este modo, el niño concluye por introyectar, por hacer que la personalidad del padre sea asimilada por la propia. Pero el padre, en la imagen infantil, es sohre todo quien dicta normas, quien censura la conducta, quien señala el deber y premia o castiga. Esa instancia ahora interna, censora y castigadora, en su caso, es lo que Freud denomina SUPER-YO el cual, si bien originado en la experiencia consciente, tiene sus raíces en lo inconsciente, en la libido (amor a la madre) y en los instintos tánico-destructores (odio y deseo de destrucción y muerte del padre); no sólo eso, sino que, como dijimos, el SUPER-YO no se limita a juzgar sino que castiga, lo qué puede lo grar provocando sufrimientos, remordimientos, etc., porque tiene a su servicio los instintos tánico-destructores que vigorizan la ta rea de represión. Por tanto, el SUPER-YO tiene la importantísima misión de adecuar al individuo a las normas morales y sociales; se asemeja a aquel sector anímico que usualmente se denomina conciencia moral, guía en el campo del bien y del mal. No en todas las personas llega a formarse el SUPER-YO. Y cuando, en las que han llegado al suficiente desarrollo para poseer lo, él existe, no siempre ocupa el mismo lugar en cuanto a su fuer za. La psique se manifiesta como un amplio escenario en el que se mueven, aliándose o combatiéndose, Ello, Yo y Supcr-yo: unos pueden imponerse a los otros momentáneamente o de manera casi permanente. Cuando predomina el Ello, se dan individuos impul sivos, violentos, dominados por sus instintos; cuando predomina el Yo, los individuos son lógicos, conscientes, pero también fríos y calculadores, guiados por las conveniencias y el utilitarismo; cuando predomina el Super-Yo, el individuo es quisquilloso, aman te de los detalles, analizador de todos las consecuencias de su con ducta, próximas o remotas, y, por lo mismo, irresoluto y atormen tado.
(28)) Freud acepta la teoría evolucionista, según la cual la ontoes un resumen de la filogenia; por eso admite que, en Í'enia a evolución de la humanidad, los primeros delitos fueron los de parricidio y de incesto; las normas morales primitivas tienden a evitar fundamentalmente tales crímenes. V: Tótem y Tabú, en el t. VIH de las obras completas. En el individuo, el complejo puede ser liquidado de manera casi perfecta; o puede seguir operando continuamente, de manera que cause irregularidades, porque fue defectuosamente repri mido.
— 511 —
Hemos esquematizado el origen y evolución de los compo nentes dispares de la psique humana, tal como se suelen dar en una persona ideal. Pero puede suceder y muchas veces sucede, que mientras un sector evolucione, otro se quede retrasado o vuelva a etapas anteriores de desarrollo. Eso adquiere fundamental impor tancia cuando se trata de la libido. Podemos aquí referimos a los fenómenos de fijación y de regresión. Se dice que hay fijación cuando el desarrollo de los ins tintos libidinosos se detiene en un momento dado (el de la fija ción, que puede ser, por tanto, anal, oral, etc.). Hay regresión cuando la libido ya desarrollada toma a manifestaciones anteriores (entonces, se dice que ha habido regresión a la etapa oral, fálica, etc.). Desde luego, cuanto mayor haya sido la dificultad para su perar cierta etapa de la evolución, mayor será la facilidad para re gresar a ella. La regresión de la libido puede ser parcial o total. Ahora bien; si, por fijación o regresión, la libido choca con tra las concepciones del SUPER-YO, el conflicto será grave y per manente, teniendo que producirse un combate entre fuerzas re primidas y represoras, del cual resultan los síntomas a que antes nos referíamos. Para el psicoanálisis freudiano, ha de hallarse en tos fenómenos de fijación y regresión la causa explicativa de todas las neurosis (:9). También lo son de las perspectivas. e) Principio de autocompensación .— El juego de tendencias e instancias represoras ocasiona el que muchas de aquéllas no pue dan manifestarse, al menos lisa y llanamente, de la manera pri mitiva y con los mismos móviles. Pero lo reprimido, según se ha dicho, no está suprimido; vive en lo inconsciente o, momentáneamente, sólo en lo precons ciente. Allí está como un resorte comprimido, presto a saltar al menor descuido, y presionando en un sentido u otro. Estas fuer zas, de sumarse continuamente, terminarían por crear un desequi librio en la economía anímica; por eso tienen que encontrar al guna salida. El psicoanálisis ha descubierto que la hallan y cómo. A v> ces se manifiesta la misma tendencia primitiva y en idéntica forma. (29) Naturalmente, esta consecuencia puede enunciarse de otra ma nera; diciendo que la educación, las influencias sociales, son la explicación de todas las neurosis. Aquí no hay contradicción. En efecto, son las influencias sociales las que imponen al SU PER-YO e imponen formas de vida y manifestaciones distintas según el periodo de la existencia en que cada uno se encuentra. No habría choque si no hubiera dos elementos contrapuestos. Podemos fijarnos principalmente en uno u otro, sin que. como se ve, haya contradicción; las afirmaciones de que la neurosis proviene de fijación o regresión, o de las influencias sociales, no se excluyen sino que se complementan.
— 512 —
pero con una justificación distinta, lo que permite dejar contento al super-yo y evitar remordimientos o represiones. Tal sucede, por ejemplo, cuando un político odiador quiere anular a sus enemigos, desterrarlos o encarcelarlos; su super-yo puede presentarse como una valla; pero puede ser que al final lo convenza — ¡cuántos mecanismos irracionales se mueven para lograr tal objetivo!— de que si los apresa o destierra es para salvar a la patria; con lo cual el patriotismo sirve de salvoconducto. Otras veces, queda la in tención primitiva, pero no su objeto o su forma; por ejemplo el novio despachado que desearía matar a su novia, pero que se con tenta con romper su retrato. ' , Así, las fuerzas, psíquicas se compensan, logran salida sin provocar nuevos conflictos internos, anulan o aminoran las tensio nes. Con lo cual se crean válvulas de escape, las únicas que, en un mundo tan lleno de provocaciones y de conflictos, permiten que el hombre permanezca normal. La comprobación de que la compensación existe constituye un o de los hallazgos más fecundos del psicoanálisis; en eso están de acuerdo inclusive los tratados de psiquiatría de tipo clásico, siendo secundarias las discrepancias acerca de la explicación qus pueda darse a estos hechos incontrovertibles. Pero dada su particular importancia, el hecho de que es te ma hoy no reservado al psicoanálisis y su extensión, dejaremos para un capítulo posterior especial el tratar de los mecanismos de compensación. f) Principio d e la repetición .— Freud se halla inmerso en las corrientes mecanicistas que tanta importancia tuvieron el siglo pasado en las teorías biológicas, psicológicas y sociológicas. Uno de los principios más comunes de esas corrientes, al aplicarse a lo psíquico, se refiere a los hábitos que son la repetición de conduc ta similares ante estímulos también similares. Entre otros carac teres, las conductas habituales se muestran como más rápidas, níás precisas, como si la experiencia pasada les hubiera hecho conocer el camino de su exteriorización. El hábito, por otra parte, según el dicho común, constituye una segunda naturaleza; persiste ante un estímulo, sieñdi difícil sustituirlo. Cuesta más desarraigar un hábito que implantarlo. Todo ello puede explicarse porque abier to una vez un camino, es más fácil seguirlo, repetirlo la vez si guiente, que vencer nuevas resistencias recorriendo caminos iné ditos. Esta explicación nos permite comprender lo sostenido por el psicoanálisis: las conductas tienden a repetirse. Por eso, todo hecho pasado deja una huella que será recorrida luego, quizá des pués de muchos años, por tra conducta provocada en condiciones similares. El hombre no evoluciona en un sólo sentido, en línea
— 513 —
recta, sino más bien en espiral, ocupando las mismas posiciones, aunque sea un tiempo después. Por lo demás este principio de repetición, como se ve, es una lógica consecuencia de los otros; principalmente del determinis mo psíquico, la fijación y la regresión (” ). 4.— EL PSICO A N ALISIS FREUDIANO EN CRIM IN O LO G IA .— Freud mismo, sólo escribió un breve ensayo de aplicación
del psicoanálisis al campo criminológico, describiendo en él un caso de delincuencia por sentimiento de culpabilidad (31). Pero sus seguidores no tardaron en realizar tales aplicaciones y no sólo en el campo causal explicativo mencionado, sino en los pertene cientes al Derecho Penal, la Criminalística, el procedimiento, la técnica penitenciaría, la política criminal, la Medicina Legal, etc. pretendiendo, desde luego, que todo fuera reestructurado, reconcebido de nueva manera, conforme a los descubrimientos del psi coanálisis, en tantos temas opuesto a las afirmaciones de la psico logía clásica y de las concepciones comunes. Hemos de detenernos a tratar sólo el aspecto criminológico (*)• De comienzo puede decirse que la concepción psicoanalítica acerca de la génesis del delito es totalmente opuesta a la de Lombroso (J3). Para el maestro turinés el verdadero criminal nace, para el psicoanálisis, se hace. Oigamos lo que dicen Alexander y Staub a quienes seguimos fundamentalmente por ser los que han realizado el mayor intento hasta hoy conocido para explicar cual quier tipo de criminalidad, a través del psicoanálisis: “Todo hom bre es innatamente un criminal, es decir un inadaptado, y con serva en su plenitud esta tendencia durante los primeros años de su vida. La adaptación del sujeto a la sociedad comienza después de la victoria sobre el complejo de Edipo, en su período de latencia, descrito por Freud, que empieza entre el cuarto y el sexto
(30) Para una exposición detallada, en que se ve asomar este prin cipió en cada uno de los temas tratados, véase la ob. d t. de Karen Horney. (31) V: ese ensayo-en las pp. 160-162 del t. XVHI de las obras com pletas. (32) Naturalmente, él es el principal, pues servirá de base a los dem&s aspectos penales. (33) “La tendencia de Lombroso y su escuela de hallar una deli mitación exacta entre el delincuente y el hombre sano, nace del deseo narcisista del sabio de diferenciarse a sí mismo y a sus prójimos normales de los criminales, como de una raza distinta que puede reconocerse con facilidad por sus caracterís ticas corporales” : Alexander y Staub, ob. ctt., pp. 43-44.
— 514 —
año de edad y termina en la adolescencia. El desarrollo del sano v del normal son hasta este momento completamente iguales. Mien tras que el normal consigue principalmente durante el período de latencia del complejo, reprimir las genuinas tendencias crimina les de sus impulsos, excluyéndolos de su motivación y dirigiéndo los en un sentido social, el criminal fracasa más o menos en esta adaptación. “El criminal transforma en acciones sus instintos inadapta dos a la sociedad, lo mismo que haría el niño si pudiese. Para la criminalidad reprimida, y, por tanto, inconsciente, del hombre sa no hay, por el contrario, sólo algunos escapes inocentes, como los sueños, las ensoñaciones fantásticas. . . La única diferencia que hay entre el delincuente y el hombre normal consiste en que éste domina parcialmente sus instintos motores criminales . . . Por tanto la diferencia entre el delincuente y el hombre normal re presenta, generalmente, no una falta congènita, sino un defecto de educación, prescindiendo de casos límites que requieren un es tudio particular. . . ” (M). Es el transcurso de la vida el que enseña rá a tomar en cuenta la propiedad, la vida, la salud, la fama aje nas; entonces se adquiere una disciplina, una conciencia moral, usando términos corrientes, y se aprende a -dominar los instintos y a privarse de satisfacciones que se saben malas. Pero esa disci plina, el autodominio, se esfumarán fácilmente si tienen grietas a raíz de malas influencias sociales. Es evidente que existe, enton ces, un parecido entre el criminal y el neurótico, puesto que am bos han fracasado en lograr una adaptación normal en el mundo que los rodea; pero mientras en el neurótico, el conflicto se ma nifiesta a través de síntomas inofensivos, en el criminal resultan las conductas delictivas. Claro que esta solución propone otro pro blema: por qué un inadaptado reacciona con síntomas neuróticos y otro con delitos; la solución sólo podrá darse después de un tynálisis acerca de la psique total del individuo, su evolución y la Re lativa fuerza de sus componentes. No todos los criminales siguen el mismo camino para llegar al delito. Desde un comienzo, podemos distinguir, de acuerdo a la clasificación de .Alexander y Staub (3i) dos grupos fundamentales de delincuencia: la fantástica y la efectiva, para luego subdistin guir varias divisiones en este segundo grupo. Podemos presentar el conjunto en el siguiente cuadro sinóptico:
(34) Ibídem, pp. 44-45.
(35) V: ob. cit., pp. 43-76, 90-145 y, principalmente. 140-152. Esa cla sificación es seguida de manera general; véasela, por ejem plo, en Jiménez de Asúa. pp. 57-75 de su ob. cft
— 515 —
CLASIFICACION DE LA DELINCUENCIA ].— Fantástica o imaginativa.
a) Porque la función del YO está perjudi cada o desconsctada.
I A.—Crónica
b) Delitos condicio | nados neurótica mente.
1) Por autocoacción o sintomáticos. II) Con participación de la personali dad total
c) Por existencia de SUPER-YO criminal en individuos no neuróticos. d) Por tendencias criminales «enuinas.
l a) Delitos por equivocación. B.—Accidental b) Delitos de situación.
Vayamos a la explicación de estas conductas. 1.— C R IM IN A LID A D F AN TASTICA.— En realidad, téc nicamente, no se puede hablar en este caso de delincuencia, porque no se vulnera ningún artículo penal. En efecto, se engloba bajo la designación de criminalidad fantástica, la serie de casos en los cuales, las tendencias delictivas quedan en el fuero interno. Hay ve ces en que no existe participación de las instancias conscientes y censoras, como sucede en algunos sueños, actos equívocos y sin tomáticos, etc. Otras veces, el YO se adhiere a los planes forjados por la imaginación; pero no existe la fuerza suficiente para exte riorizarlos y se quedan en el dominio meramente interno, cosa que sucede especialmente durante el ensueño o la fantasía en estado de vigilia.
— 516 —
Repetimos que, si bien aquí existe una tendencia Criminal, una especie de nrimera etapa del delito, no se puede hablar de crimi nalidad en sentido reguroso porque 110 hay conducta extema (*). 2.— C R IM IN A LID A D EFECTIVA.— Es decir, aquí existe la conducta criminal, el delito en pleno sentido. Se puede dividir esta criminalidad efectiva en dos tipos generales, la crónica y la accidental; en la crónica existen en el sujeto calidades relativa mente permanentes que llevan al delito; en la accidental, existe más bien una disposición pasajera, una delincuencia aguda, sea porque momentáneamente las tendencias profundas han burlado la vigilancia del YO —se trata, pues, de un verdadero acto equí voco que está tipificado en las leyes penales— sea porque la si tuación externa es tan grave que provoca una respuesta delictiva aún en personas normales. a) Porque la fun dón del Y O se halla perjudicada o desconec tada; hay en estos casos circunstancias corporales que entran en acción: anormalidades endocrinas, exointoxicaciones, malformacio nes nerviosas, etc., que hacen que el YO o no pueda guiar la adap tación o la guíe en escasa medida. Los códigos consideran a estos individuos como irresponsables y son llamados por la psiquiatría imbéciles, dementes, idiotas, psicóticos de base orgánica, etc. (37). b) D elitos condicionados neuróticamente .— Hay predominio de motivos inconscientes que permanecen fuera del conocimiento y control de la región consciente. Pueden darse principalmente dos casos: I)' Existencia de autocoacción; junto al YO surgen impulsos incomprensibles que lo empujan irresistiblemente a llevar a cabo una conducta. Por ejemplo, los pirómanos, los cleptómanos. El YO es arrastrado por los impulsos inconscientes. II) Participación total d e la personalidad .— En este caso, opcperan mecanismos compensatorios que convencen al YO y al SUPER-YO de tal manera que estas partes de la psique acompa ñan plenamente al ELLO durante la ejecución del delito. Citemos tres casos típicos; en el primero opera la proyección de culpabilidad; en el segundo, la racionalización y, én el tercero, el sentimiento de culpabilidad (que podría incluirse en el anterior, pero que tratamos aparte por la gran significación que adquiere a la luz de la teoría psicoanalítica).
(36) O si esta conducta externa existe, es distinta a la intención primitiva, es un síntoma de ella, y no tiene su carácter delic tivo. (37) Como hacen notar Alexander y Staub, en ciertos casos de in toxicación hay que tener cuidado al clasificar, porque la causa de ella puede ser una alteración neurótica; entonces el delin cuente deberá ser incluido en el acápite siguiente. — 517 —
Como ejemplo de proyección que conduce al delito puede mencionarse lo que dice Freud acerca de los celos patológicos (M). El futuro criminal tiene tendencias adulterinas, deseos de romper sus actuales lazos para anudar otros; pero lejos de reconocerlos, los proyecta en el cónyuge a quien acusa de infidelidad tentada o efec tiva; el pecado propio es atribuido a otro. De esa manera, YO y SUPER-YO pueden plegarse a los golpes, injurias y aún muerte que se causa, porque han sido convencidos de que ese delito no es otra cosa que una reacción ante las infidelidades ajenas. Así, las tendencias inconscientes operan sin provocar remordimientos y además logrando la disolución del vínculo indeseado. Como ejemplo típico de racionalización se cita el de algunos delincuentes políticos. Deseosos de luchar contra la autoridad, de cometer delitos aontra ella, de modificar el Estado, (w) tropiezan con graves dificultades conciencíales para ello; pero si se convence a YO y SU PER-YO de que tales actividades obedecen a patriotis mo, a deseo de imponer la justicia social o de evitar los abusos e inmoralidades del gobierno, esas instancias darán pase libre a lab primeras tendencias y les permitirán manifestarse, ayudándolas pa ra ello. Fuente de las mayores reformas oropucstas por el -'sicoaná lisis en todos los campos penales, es el delito por sentimiento de culpabilidad. Ese sentimiento se experimenta de manera sorda, in consciente, pero poderosa; altera e inquieta la vida y la toma im posible. Pero las instancias conscientes y censoras impiden que se manifiesten las causas de tal sentimiento de culpabilidad pues no son, cercana o lejanamente, pero siembre, otras que los remoi dimientos ligados, a través del complejo de Edipo, con los prim i tivos impulsos al incesto y al parricidio. La personalidad no quiere conocer conscientemente tamaña motivación. Entonces se busca cometer un delito y se lo comete. Con tal ocasión, el delincuente neurótico efectúa un verdadero juego oues atribuye sus remordi mientos al delito cometido, a pesar de que éste fue posterior -j aquéllos. Así se racionaliza el sentimiento de culpabilidad, se le da una base sólida y concreta sobre la cual descansar con tranquili dad. Por eso se encuentran delincuentes que, después de com eti do el crimen y sólo entonces, parecen haberse tranquilizado, come librado de un peso insostenible. Desde luego, lo que también se busca es la sanción, conscientemente por el delito cometido, in (38) V: obras completas. Psicoanálisis, t. V. pp. 17 26. (39) En la teoría psicoanalitica, para el adulto* el estado, los go bernantes, la justicia, hacen las veces de padre. De modo que el ataque a tos squivale a atacar a éste. 0 sea que, en el de lincuente político, habrá que ver un individuo con un complejo de Edipo mal liquidado.
— 518 —
conscientemente, por los deseos incestuosos y parricidas; es claro que muchas veces las instancias egoístas luchan por evitar el cas tigo; o el castigar no es tan fácil pará las autoridades, porque no logran identificar al culpable; pero la mejor prueba de aue el cas tigo es experimentado como una necesidad, está en que a la lar ga o a la corta, de modo más o menos transparente, el criminal se tntrega a la justicia C40). En la explicación de este delincuente por sentimiento de cul pabilidad, se encuentran varias afirmaciones que chocan con las creencias comunes. Se dicc, por ejemplo, que primero se experi mentan remordimientos y después se delinque o sea que primero es el remordimiento y después ei delito. Se sostiene, asimismo, qua el criminal desea la pena, delinque por lograrla, o sea que la pena no previene el delito sino que lo alienta y atrae. Por fin, que la in vestigación judicial es facilitada por el propio delincuente y no entrabada por el mismo. Ya pueden deducirse cuáles son las ex traordinarias consecuencias que, de aceptarse estas afirmaciones, yodrían derivarse en el campo de todas las ciencias penales. c) Delincuencia de hombres no neuróticos con SUPER-YO criminal.— La instancia moral y censora, el SUPER-YO, no es otra cosa, para el psicoanálisis y según vimos, que el padre introyectado; a formarla contribuyen todas las influencias ambientales. Por consiguiente, si tal ambiente familiar y social es criminal por que ha aceptado como moralmente tolerables conductas que cho can contra las normas penales, se habrá formado en el individuo un SUPER-YO criminal; por tanto, la tendencia hacia el delito no encontrará censura sino ayuda, no chocará con la conciencia mo ral, sino que se acomodará a ella. Tal el caso, como decíamos al tratar el tema, de algunos gerentes de prostíbulos, que se sienten tan satisfechos consigo mismos como si se dedicaran a cualquier industria honrada; tal el caso de las muertes dadas •'or venganza allí donde ésta no sólo suele ser un derecho consuetudinario, sino un deber para con la familia, el grupo social o la región. Lo mismo puede decirse de muchos tipos de robo entre nosotros, por ejem plo, el de electricidad. d)' Criminalidad genuina.— Se da en aquellos individuos que, por cualquier circunstancia, no se ha‘n formado un SUPER-YO y, por consiguiente, carecen de instancia censora y de frenos mora les. En ellos predominan los impulsos instintivos. Si se evita el delito será por mero temor al castigo o a otras consecuencias dolorosas. Aauí no existen frenos internos a los cuales echar mano, sólo operan las amenazas exteriores. (40) Naturalmente, el delito cometido tendrá que ser más leve que aquél por e! cual realmente se obra. — 519 —
B.— Crim inalidad accidental.— Como ya dijimos, pueden distinguirse dos variedades, según los mecanismos que operan. a) D elitos p o r equivocación .— Existen tendencias criminales (como en todos los hombres). Pero son reprimidos normalmente a causa de la vigilancia que sobre ellas ejercen el Yo y el Super-Yo. Sin embargo, puede suceder que la vigilancia, por algún motivo, se relaje: porque el YO está distraído, porque se encuentra con centrado en otras actividades,etc.; entonces la tendencia criminal escapa y produce el acto penalmente sancionable. Este es el me canismo de los delitos culposos. Ellos serían punibles, según el psi coanálisis, porque corresponden a una real tendencia de la psique, aunque no de su región consciente sino de la inconsciente. A sí, el guardavías que se duerme y ocasiona un grave accidente, en rea lidad quería — inconscientemente— causar el descarrilamiento. Lo mismo digamos de la madre que, al dormirse mientras da mamar a su hijo, se mueve de tal modo que concluye por matarlo aplastado. b) D elitos d e situación.— Se trata de aouellos casos en que las condiciones ambientales son tan extremas que producen un dolor insoportable en el sujeto —aunque fuera normal— y lo impelen, como reacción, a delinquir. Estos casos extremos excitan la com prensión común y hasta la justificación. Así, por ejemplo, cuando un marido mata a su esposa infiel que fue sorprendida in fraganli. O el padre que, por carecer de otros medios, hurta para alimentar a sus hijos. EL SU ICID A. — También merecen citarse el suicidio y las explicaciones que de tal acto da el psicoanálisis. El suicidio entra en el campo del derecho penal; la prueba está, en nuestro código, por ejemplo, en que al suicida fallido se le aplican sanciones; y que ésta se impone cuando se ayuda a otro a suicidarse. Si no se castiga al suicida exitoso es norque no habría a quién castigar. Este acto representa, sin duda, un triunfo de lo s instintos do muerte sobre los de vida. Pero es evidente que alguna satisfacción se asocia al hecho de quitarse voluntariamente la vida. Esa satis facción puede lograrse a través de variados mecanismos. H em os de resumir los que consigna Jiménez de A súa (41). En primer lugar está el que se suicida a causa de una defor mación masoquista. Piensa que su vida causa dificultades a otros; que él mismo es indeseable y que su muerte lo convertirá en un ser querido del cual se conservarán sólo los recuerdos gratos.
(41) V: Ob. d t , pp. 75-7«.
' —
520
La pérdida de un objeto o situación que producía placer —un pariente, ser amado, riqueza, etc.— puede llevar a que el sujeto se identifique con el bien perdido y quiera desaparecer, inclusive', con los mismos detalles de forma. Muchas veces, el suicidio es un gesto con el cual se pretende vencer al mundo hostil que rodea al individuo, incapaz éste de imponerse en la realidad, dirige su agresión contra sí mismo, pe ro con el inconsciente deseo de causar mal a ese mundo hostil el cual, en primer lugar, queda burlado al no tener ya a quién atacar. En segundo lugar, el suicida piensa en los remordimientos y pesares que su desaparición causará; por eso tantas veces lleva a cabo, antes de suprimir su existencia, verdaderas representaciones dra máticas para que luego los supuestos atacantes sientan remordi mientos; o deja cartas en las cuales atribuve a tal o cual persona la causa de su extrema determinación. Es claro que hay suicidas en los cuales la muerte no tiene ese carácter agresivo sino que el hecho es resultado de la simple imposibilidad —material o moral— de conseguir algo, consecuen cia de sucesivos fracasos ante un mundo que se teme. Según vemos, el psicoanálisis ortodoxo tiene la pretención de explicar todos los delitos, así aquellos que tienen un carácter claro aún para el no experto en tal disciplina como los otros aue resul tan incomprensibles a la luz de los conocimientos corrientes. Antes de hacer una valoración crítica, hemos de detenernos en un ejemplo. Eso es tanto más necesario, poraue la mera expo sición de los principios generales suele dejar en los alumnos —a quienes se dedica especialmente este libro— la impresión de algo extraño, bello en cuanto a la construcción teórica, pero excesiva mente alejado de las aplicaciones prácticas. Como uno de los casos universalmente citados, hemos d¿ transcribir el contenido en la obra de Alexander y Staub El delin cuente y sus jueces desde el purtío d e vista psicoanalítico (pp. 159 170) porque demuestra claramente la l’orma en que se explica, desde ese punto de vista, un delito. UN DELINCUENTE POR SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD “En el presente caso, debemos el material de estudio a las buenas relaciones entre el procesado y su defensor, que por la con fianza existente entre ambos, produjeron cL mismo efecto de una transplantación (übertragung) positiva del paciente ante el médico, como corresponde a la situación analítica. Sin embargo, no dejó de ser deficiente la información, por otros motivos. Aparte de los expuestos, en este caso, el material reprimida infantil, que sólo s; puede hacer asequible mediante la libre asociación metódica, úni
— 521 —
camente se pudo reconstruir por alusiones. Y aunque, por este mo tivo, la etiología del caso no puede satisfacer las exigencias tera péuticas, son suficientes los conocimientos logrados para la com prensión psicológica de los mecanismos criminales inconscientes. Se trataba de un intelectual de treinta y cuatro años de edad —a quien denominaremos. Bruno— que había sido condenado a un año de prisión por algunos hurtos de poca importancia. Uno de los autores, encargados de su defensa, lo encontró en el perío do de detención preventiva en buen equilibrio anímico y hasta satisfecho. Sus hechos no estaban conformes con su posición so cial ni con las demás circunstancias de su vida. Durante varios años había ejercido la profesión de cirujano, utilizando un titule falsificado; pero con muy sólidos conocimientos médicos. Era muy estimado y conocido, especialmente entre los directores de clíni cas, y había obtenido éxitos científicos publicando estudios teó ricos originales y en investigaciones de laboratorio. En el transcurso de su actuación profesional en una capital del centro de Europa, hurtó unos libros médicos de una librería, para llevarlos a vender, sin quitarles las etiquetas del comerciante, a otro establecimiento próximo. El hecho produjo el natural asom bro. Le dijeron que volviese a otra hora y él se marchó, dejando nota de su nombre y dirección completos. Fue descubierto y de tenido, resultando que era médico y que usaba un diploma falsi ficado. Desde el punto de vista de un hurto corriente, este delito, como todos los demás que cometió el mismo sujeto, carece de móviles. En la librería donde cometió el hecho se le conocía desde hacía bastantes años como un cliente de confianza, con crédito bastante para poderse llevar cualquier libro. Se hallaba en buena situáción económica, por haber sido nombrado, poco antes, ayu dante de una clínica ginecológica de la universidad, con buena re tribución. Algún tiempo despues de su detención, fue puesto ¿n libertad provisional, en razón a la insignificancia de los delitos, si guiendo, naturalmente, el procedimiento criminal incoado contra él. Entonces, provisto de algún dinero, se trasladó a Berlín, donde se instaló en un hotel, dando su verdadero nombre. Al cabo de una corta temporada, visitó algunas librerías del barrio de los hospita les y hurtó varios libros médicos, que llevó con sus etiquetas a otras librerías, repitiendo fielmente su conducta anterior. Produ jo la misma extrañeza. Se le rogó volver más tarde. Dejó su nom bre y dirección y fue detenido. Ante el comisario de policía, que le notificó su libertad pro visional, en vista de lo insignificante d¿ los hurtos de libros, de claró que poco antes habla robado también en una tienda de óp tica unos anejos de microscopio. Sin embargo, no se le quiso en — 522 —
carcelar. Entonces confesó que durante Su viaje a Berlín había ro bado en Leipzig unas figuras de porcelana, en una exposición, y mostró estas figuras. Acabó por conseguir que lo encarcelaran, quedando a disposición del juez instructor. Ya con esto se sintió bien y como aliviado. Tenía la única preocupación de poseer li bros científicos, en los que estudiaba con gran celo. Durante su detención parecía como si nada le hiciera falta. Era feliz y estaba satisfecho. Su comportamiento era excelente. Intentó hacer amistad con el médico de la prisión, que, si bien al principio desconfió de sus conocimientos y preparación médicos, luego le admiró franca mente, intentando ayudarle. Al defensor le constaba a primera vis ta que no era posible explicar los delitos cometidos por móviles conscientes y que se trataba de un caso típico de actuación neuró tica. Hasta a los criminalistas más profanos en psicología profunda tenía que causar asombro lo irracional de la conducta de Bruno. Era evidente que sus acciones tenían el fin de llevarlo a la cárcel. En la ejecución de los hechos se observa una falta completa de pre cauciones y de todo intento de impedir su descubrimiento, hasta el punto de que fueron fácilmente descubiertos y sólo puede ex plicarse esto por el afán inconsciente de ser castigado. Debe adver tirse que el sujeto no podía ganar nada con los hechos que realizó y, por el contrario, tenía siempre que perder. Su conducta ante la policia berlinesa, confesando durante un rato delitos y delitos desconocidos, hasta que hizo imposible su libertad provisional, de muestra claramente el influjo de su deseo de ser castigado. Como problema inmediato se plantea de qué origen puede tener este afán tan impaciente hacia el castigo. Si suponemos que sus delitos provienen del impulso inconsciente de causarse daño, podría opinarse que este impulso representa una reacción por eí empleo del diploma falsificado, tanto más cuanto los primeros hurtos de libros conducen al derrumbamiento de su carrera, fun dada en este fraude. Pero la historia de su vida nos mostró luego que los sentimientos de culpabilidad, aparentemente enlazados con su profesión médica, tienen un fundamento anterior y más pro fundo. Su primer .delito lo cometió a la edad de diecisiete años, poco más o menos, perteneciendo como cadete a una academia militar. Robó en la cantina unos dulces a presencia de los vigilantes. El mismo lo considera una falta grave, reconociendo su culpa y la ra zón con que fue expulsado de la academia. En realidad se le quizo castigar solamente con una sanción disciplinaria. Pero él prefirió desertar y, por esto, fue excluido del escalafón. Una alusión a las causas más profundas de sus sentimientos culpables nos la ofrece la circunstancia de que el hecho ocurrió inmediatamente después de una visita de su madre dn estado de embarazo. Bruno contaba — 523 —
a su defensor cómo se avergonzó entonces terriblemente y tuvo la sensación de que todos le señalaban con el dedo. Vemos que el pritner hecho delictivo que comete es un caso clásico del delito roncn de manifiesto deseos incestuosos; pero ello no se debe a la persistencia del supuesto complejo de Edipo, sino a que tal individuo, de niño, fue mimado por su madre, con la cual anhela confundirse y a la cual vuelve como un refugio cuando, como efecto de una educación débil que no le ha enseñado a ven cer debidamente/al mundo, huye de éste y busca un refugio se guro. Pese a estas críticas, la de Adler sigue siendo una psicología profunda; en la investigación utiliza muchos de los métodos pre conizados por Freud, sobre todo el análisis de los sueños; pero, re chaza el simbolismo que aquél les da y más bien los considera como un medio para lograr el objetivo de la superioridad, pres cindiendo de los cauces trazados por el sentido común (1Z); el
(8) .E l Sentido, p. 33. (9)) V: La Paleología, etc. p. 95. La triparidóo de la personalidad adulta, propugnada por Freud, choca inmediatamente contra las concepciones unltaristas de Adler. (10) B Sentido, etc. p. 13. (11) IbUem, p. 36. ES subravado proviene del original. (12) V: Ibfdem p. 189; sobre la teoría adlerlana d" suefios y ensuefioa, v: ibidem, pp. 1B5-206.
— 540 —
sexualismo no es llave par« comprenderlos. Los mecanismos oníri cos son una ayuda, peto no en el sentido que Freud les da (,J). Hay aue dar toda la importancia 'que tiene una otra criticH de Adler a Freud; segfin aquél, éste último es censurable por ha ber dejado de lado la concepción científica del conocimiento, adop tando en cambio una visión mágica, mejor aún, mitológica con la cual se enfocan todos los problemas y que lleva a aue uno se pierda en un laberinto de “metáforas sexualizantes* (■*). Pero lo anterior no implica ei desconocimiento de que el in dividuo debe superar graves problemas durante su vida. Por el contrario, éstos existen y tienen fundamental importancia. Según Adler, los problemas que el hombre tiene que resolver pueden re sumirse alrededor de estos tres: el del YO y el TU (socius, pro blema de la sociedad), el del trabajo o profesión y el del amor.
(13) ReproduciHK» aqui dos trosos de Adler que in |ai n luz sobre lo dicho: “El punto de partida para la comprensión de loa suefios fue para mi el siguiente: ¿Por qué sueltan los hombrea sin com prender sus suefios? ¿Por qué esta dificultad da interpretación? Despiertan con el sentimiento: ‘Boy he »fiado una gran tonte ría, y no la comprendo en absoluto’. No conceden ninguna impor tancia a sus sueOos porque no saben qué hacer con ellos. La psicología individual na solucionado este enigma y ha dado el paso ñ u s importante para la comprensión de nuestra vida oní rica. El suefio no tiene como fin el ser comprendido, sino pro ducir estados afectivos y sentimientos a los cuales no se puede sustraer el soltador. Estos estados afectivos, sentimientos y emo ciones subsisten, y, si tenemos esto en cuenta, comprenderemos por qué sofismos. Sofismos para colocarnos en un estado afec tivos. y merced a t í conseguir algo que no lograríamos con la lógica. No se puede negar que. aunque no comprendamos un suefio. el estado afectivo producido por él está en nosotros y nos mueve. Cuandc Jguí tiene, por ejemplo, un suefio de an gustia, no obrará al día siguiente con valor. Precisamente por que produce ese estado afectivo y no otro, experimentará e f so ñador algún ’obstáculo que se interponga en su camino. El que tiene un examen próximo y no confia mucho en sf mismo, sue ña que ha' caldo por la pendiente de una roo«tafia. No nos ma ravillemos que si la afectividad angustiada de este sujeto se ha visto forzada por este suefio, pierda completamente el valor y el siguiente día no comparezca al examen. Otro individuo que tenga confianza en sí mismo verá forzado en su suefio el senti miento de seguir adelante, sofiará, por ejemplo, que camina por una soleada pradera, en donde emerge rráentinamente un magnífico palacio que le llena de gran alegría y entusiasmó. Este hombre se despertará fresco y alegre, y con este estado afectivo se someterá valerosamente a la prueba” , (La Pstcelsfia, etc., pp. 89-90).
— 541 —
Las tres cuestiones se hallan estrechamente enlazadas entjre sí de modo que una falla en una solución, dificulta el hallarla en los otros dos camnos. (,$). Esa falla se traducirá en dificultades para vivir normalmente. Pero esto ya nos lleva a otro tema. 3.— LA V O L U N T A D D E PODER.— E L COMPLEJO DE INFERIO RID AD .— LA S COM PENSACIONES.— El individuo se forja ideales de perfección forzosamente; quiere sobresalir, su perarse y conseguir esos ideales. Y he ahí la fuerza impulsora de la actividad psíquica: la voluntad de poder, el deseo de vencer que lo lleva a obrar. Ser hombre quiere decir anhelar la superación, la perfección, la seguridad (l<). No se trata, pues, de una fuerza cie ga, sino que tiene objetivos. Por eso Adler dice: "La superación
Luego agrega, ptura mayor claridad: “Los hombres han com prendido instintivamente que sólo sueña el que no está comple tamente seguro de su situación. Estudiando nuestra vida onírica podríamos ver que cuando alguien está seguro y sabe siempre lo que debe hacer, no sueña. Una persona sueña cuando cree que no podrá resolver en la vida despierta alguna dificultad, algún uroblema, porque necesita algo para dominarlo. La psicología ndividual ha. comprobado que en el sueño se produce un afecto, una emoción', una dirección psíquica que marca un camino de terminado, el cual quiere seguir el soñador. Lo que se intenta en el sueño es producir un estado afectivo que nos arrastre para poder resolver cuestiones y problemas de la vida cotidiana, que no se pueden resolver en la vida diurna sin este estado afec tivo. Cuando nos encentramos ante un probletna se produce en el sueño un estado afectivo, una línea directriz en la cual nos debemos mover, y que conduce a la solución de esta dificultad que no se podía dominar en la vida diurna con los procedimien tos de la lógica, conservando al mismo tiempo el sentido de su estilo de vida. En realidad, no hay ninguna diferencia funda mental entre la vida de los sueños y la vida despierta; trabaja mos también con sentimientos y afectos cuando nos queremos persuadir de algo" (Ibidem, pp. 98-99). (14) El Sentido, etc. p. 24. “Así, la libido sexual desempeña a veces el pficio de omnipotente guía del destino humano. Los horrores del infierno están representados por el inconsciente, y el pe cado original por el sentimiento de culpabilidad". El olvido del cielo fue reparado más tarde mediante la creación del ‘ideal del yo’, inspirado en el concepto de una ideal finalidad de perfec ción descrita por la psicología del individuo’” (Ibidem, loe. cit.). La crítica tiene especial relieve por cuanto, sabemos cuál era el concepto que Freud tenía acerca de la religión en general y, especialmente, de la mosaica y cristiana.
Í
(15) V: Ibidem, p. 129. (16) V: Ibidem, p. 110.
— 542 —
e s ,.. . la ley fundamental de la vida” (,7). Cuerpo y Alma se adap tan a esa tarea para poder pervivir y también — carácter esen cial— para poder convivir, ya que e! hombre no es un ser aislado sino que está ya colocado desde un comienzQ en una sociedad. Es de recordar que, si bien con algunas variantes y, Bobre todo, sin este carácter tan fundamental, la fuerza de vencer, la voluntad de poder, son admitidas por todas las escuelas psicológi cas, generalmente bajo los'nombres de instinto (te prestigio, de dominio, de lucha, etc. Pero siempre hay distancia entre el ideal que nos forjamos y deseamos alcanzar y la capacidad real para alcanzarlo. De la tensión existente entre el ideal que llama y la voluntad de poder, surge la acción para llegar a aquél. Muchas veces el resultado es el fracaso; el individuo se sabe, entonces, inferior a su situación; y más que saberse, se siente; de ahí procede el llamado sentimiento de inferioridad, uno de los motores del progreso humano. Este último podría parecer contradictorio; pero no es así, para Adler. En efecto, al lado del sentimiento de inferioridad, co mo su fundamento, sigue persistiendo la tendencia hacia el poder y la superación. El que se siente inferior, por eso, prosigue la lu cha para alcanzar su objetivo, por superarse, por adaptarse, ade cuarse a él, buscando nuevas sendas para ello. Así, el sentimien to de inferioridad se convierte en el principio de la superación. El saberse y sentirse menos empuja a ser más (,s). Y esto no sólo es verdadero en cada hombre, a quien el sentimiento de inferioridad no deja nunca tranquilo (’9), sino en toda la historia de la huma nidad; si ésta ha progresado, lo ha hecho porque se sintió inferior a sus ideales y siguió pugnando por alcanzarlos (20). (17) Ibidem, p. 52. En seguida agrega: “A su servicio están la ten dencia hacia la autoconservación. la tendencia hacia el equili brio {.anto somático como psíquico, el crecimiento corporal y anímico, y la tendencia hacia la perfección” . "La tendencia hacia la autoconservación engloba la comprensión y la evitación de peligros; la procreación, considerada como senda evolutiva hacia la perpetuación de una partícula somá tica aún más allá de la muerte personal; la colaboración en el desenvolvimiento de la humanidad —con lo que se inmortaliza el espíritu de los colaboradores—, y en el trabajo colectivo de to dos los copartícipes con vistas a la consecución de todos los objetivos mencionados “ (loe. d t.). Se verá, pues, la enorme amplitud que tiene la voluntad de poder, tanto considerada en si misma como en sus consecuencias, cercanas o remotas. (18) V; Ibidem, pp. 712-72. (19) Puesto que, según Adler, “ser hombre quiere decir sentirse inferior" (Ibidem, p. 71). (20) “El movimiento histórico de la humanidad debe ser interpre tado como la historia del sentimiento de inferioridad y de los intentos para superarlo" (Ibidem, p. 71).
— 543 —
Esta tendencia a la superación busca su objetivo en el circundante, al que trata de dominar. Y eso desde la más temprana edad (2t). Desde niño, cada uno se forja ideales, un sentido de la vida que le sirve de carril por el cual discurrirá su actuación a lo largo de su existencia. Logrado un objetivo, se propone en se guida otro; cada ideal realizado es un peldaño que posibilita el pensar en otro superior1; .de donde el progreso resulta continuo, siempre entre los extremos de ansia de poder y sentimiento de in ferioridad. “Mientras el individuo no cesa de compararse con la perfección ideal inasequible, se halla poseído e impulsado por un sentimiento de inferioridad1’ (u). Pero si el centro de investigación ha de ser la conducta del individuo, con sus fuerzas y fines, y si la psicología individual quiere lograr éxito en esa investigación, resulta que tendencia de superación, sentimiento de inferioridad y sentimiento de comuni dad, del cual hablaremos dentro de poco, son los pilares de la nue va escuela (2J). E] sentimiento de inferioridad, ñor tanto, impulsa hacia la perfección. Pero ésta no siempre es concebida de la manera mo ralmente más alta. Ya sabemos que hay ladrones que se empeñan en destacarse y perfeccionarse en su arte y, logrado un buen éxito, se enorgullecen de él. Esta comprobación tiene que llevarnos a otros puntos señalados por Adler. En primer lugar, puede darse el caso de que el sentimiento de inferioridad sea tan prolongado, tan invencible, que se con vierta en un complejo de inferioridad. “El complejo de inferiori dad . . . es el fenómeno constante de las consecuencias del senti miento de inferioridad y de su mantenimiento forzado (y) se ex plica por una acentuada carencia del sentimiento de comunidad” (:4). Aquí, por tanto, va no se trata de un sentimiento aislado, sino de un conjunto entrelazado de ellos (es un complejo), oue radica en fracasos continuos y que, generalmente, obedece a causas per sistentes. El individuo no marcha adelante como en los casos arri ba mencionados, sino que se crea una forma de vida, un estilo per sonal que busca salidas indebidas. Entre las causas del complejo están, por ejemplo, la inferio ridad física: la carencia o deformidad de óiganos, la debilidad de los mismos, el ser radicalmente distinto (negro entre rubios, o (21) “La adaptación del niño a b u primer medio ambiente es,, por tanto, el primer acto creador que el mismo realiza utilizando sus aptitudes e impulsado por su sentimiento de inferioridad" (Ibidem, p. 76). (22) Ibidem, p. 25. (23) Ibidem, p. 26. (24) Ibidem, p. 85.
— 544 —
viceversa, demasiado alto o gordo, etc.), el s e r zurdo (**), miope, sordo o duro de oído, etc. (26). Inclusive el ser demasiado bonito, porque suele provocar mimos. También hay que tomar en cuenta las condiciones sociales y económicas. Cuando ellas son extremadamente duras fracasan in clusive los que hubieran tenido una exitosa adaptación en cir cunstancias normales. Un caso ejemplar a este respecto, lo consti tuye la situación de la mujer; gran parte de la historia nos muestra, dice Adler, cómo la mujer ha sido subaltemizada, esclavizada, hecha dependiente; esa situación ocasiona la denominada protes ta viril (") cuyas consecuencias se ven én muchas neurosis feme ninas; ello deriva de que aún hoy suele existir una acentuada pre ferencia por los hijos varones, los que gozan de mavores liberta des y, en general, de mayores derechos desde temprana edad. Adler ha insistido en la fundamental importancia que tiene ta educación familiar; es la familia la que primero forma al niño, la que le crea un ambiente para que forme su estilo de vida. El ej¿ es la madre, tanto si se comporta bien o mal, si enseña al niño a atenerse en todo a ella, como si le dirige hacia la independencia y autorresponsabilidad. El niño no formará una adecuadá idea del prójimo, del respeto a sus derechos, si él mismo es odiado o des preciado o pospuesto, tanto por ser feo, defectuoso, mujer, como por ser inesperado, ilegitimo, hijastro, etc. Básicamente, pues, la madre, el hogar entero, contribuyen a crear complejos de inferio ridad e inadaptaciones sociales, tanto por el mimo como por el odio. El niño mimado quiere ser siembre el centro en todo, tanto por su excelente como por su pésima conducta; si no puede llama«’ (25) Quizá las dos terceras paites de las personas sean zurdas; pe ro se les obliga a usar la mano derecha, principalmente en la escuela: muchos superan esta dificultad adicional de la ense ñanza. pero otros fracasan, simplemente porque su organismo no responde. (26) Puede leerse, como un estudio sumamente provechoso, la otea de Landis y Bolles: Personalidad y Sexualidad de la M¿]er FWcamente Defectuosa. También el art. del propio Adler, inclui do en Guiando al Niño, pp. 59-73. (27) La protesta viril contra el ambiente que lleva al fracaso no es propia sólo de las mujeres, aunque en ellas se encuentra es pecialmente. También se da en los hombres, según demuestran numerosos estudios clínicos. Aquí se ve otra discrepancia con Freud: la mujer, según éste, envidia al hombre por un órgano que éste tiene y aquélla, no (la famosa envíe du pénis); según Adler, como efecto de la si tuación social. La diferencia en cuanto a consecuencias es tam bién fundamental; para Freud esa envidia e inferioridad sub sistirán mientras subsistan las diferencias orgánicas, aa decir, in aetemum: para Adler. desaparecerán c tan lo la sttaarián social subordinada de la jnujer haya sido superada.
— 545 —
la atención por sos cualidades, k> hará usando el camino del mal: el caso es vencer, imponerse, llamar la atención, ser el centro de la consideración ajena (M). Aquí es preciso incluir los mismos deri vados de las enfermedades infantiles, tan magníficamente apro vechadas por los nifíos para convertirse en pequeños tiranos. En cuanto a la dureza disciplinaria, demás exagerar su influencia en la deformación del carácter del niño, ya que éste, por su propia condición, sé halla más próximo al fracaso, es más débil y precisa ser más comprendido, cuidado y alentado. Mimados y castigados suelen tener la tendencia a escapar del mundo real viviendo en un mundo de fantasías. Adler ha profundizado también el estudio de la posición re lativa que tienen los hermanos. El hijo único es mimado, excesi vamente cuidado, se cree el centro de todo' y quiere conseguirlo todo sin esfuerzo o por caminos extraviados P ) . El primogénito o mayor, ocupa el centro de las preocupaciones hogareñas durante ud tiempo, pero luego es destronado; si los padres carecen del ne cesario tino, surgen graves dificultades cuando el niño se acos tumbró al trono (tiene, por ejemplo, tres años o más, si bien se han presentado problemas también en niños que tenían un año cuando nació el siguiente); se presentan odios y deseos de muerte contra él destronador. Situación similar se presenta si un hermano «quien! es, a su vez, destronado por otro que nace luego (®). La hermana, ante los privilegios de los varones, da muestras de la protesta viril (*). El hijo segundo se ve precedido por otro; quiere superarlo, pero tropieza con dificultades naturales, sobre todo si no hay gran distancia temporal; siente un ansia enorme de avanzar a toda velocidad para descontar ventajas (*). Estos celos frater‘ nos son difíciles de evitar, principalmente cuando hay mimos y preferencias, reales o supuestos. Por fin, el hijo menor es corrien temente mimado y tiene un gran deseo de superar a los demás (®). Por su lado, la escuela prosigue la tarea hogareña; recibe un niño que, en cuanto a lo esencial de su estilo de vida, viene ya for mado; pero puede mejorar lo aue tiene de bueno o contrarrestar, con oportunas compensaciones, lo malo. Sobre todo debe acrecen (287 *V6ase a este respecto el magnifico ensayo: The Oaly or Favo rite CUM Ib A dut Ufe, de A.A. Brill. incluido en An Oatliae of F n c k t m M i . pp. 128-138. (29) V: B Señado, etc., p. 178. Véase también el trabajo de Ale la r dra Adler sobre el hijo único, incluido en Guiando al Nifto, pp. 213-222. (38) V* Briden, pp. 179-178. (SI) V: m U im . pp. 178-178. (32) V: pp. 178-182. (33) V : OMjia; pp. 182*183. También el articulo de Seidler sobre riválidad e d m hermanos, pp. 205-210 de Gafando al NUo.
— 546 —
tar el sentido de comunidad para que no aparezcan condiciones fa vorables al complejo de inferioridad. Por fin, fuera de la pobreza hogareña y de sus. injusticias, la mala organización económica general, sus parcialidades y pri vilegios pueden formar también un ambiente favorable al comple jo de inferioridad. Sentimiento y complejo de inferioridad no destruyen el ansia de superación, según vimos, sino que la reavivan, buscan ser com pensados por medio del éxito. En elt caso de los sentimientos de inferioridad, ya sabemos que ellos impulsan a la superación; sentirse inferior al ideal lle va a desearlo y buscarlo más. El pintor que no está satisfecho con su obra, busca perfeccionarla, pintando cada voz mejor, apren diendo y sacrificándose. A veces, inclusive se da una sobrecompensación: una causa que pudo llevar hasta el fracaso, hasta el completo de inferiori dad, es utilizada precisamente para lograr el triunfo. Así, Detnóstenes, que tenía graves defectos de pronunciación, se convirtió en el mejor orador ateniense; es frecuente encontrar entre los pinto res a individuos que tienen defectos visuales, a veces muy acen* tuados (*). Una mujer que se sabe poco atractiva físicamente, desarrolla sus capacidades intelectuales o sentimentales hasta des tacarse entre las demás. El niño débil sigue un régimen severo que lo convierte en un adulto fuerte y bello, etc., etc. Como vemos, el hombre puede sacar provecho de todo y al canzar su ideal, o cambiarlo, pero quedando siempre en el terreno de lo socialmente loable. Sin embargo, es evidente que no siempre se producen estas compensaciones loables. Ya hemos visto el caso de quien, en un terreno apto para engendrar compensaciones y aún sobrecompensaciones, desemboca en un complejo de inferioridad. Otros casos son aún más claros. Por ejemplo, el de la mujer que. sabiéndose fea, se inclina a la promiscuidad para sentirse amada v admirada; et del niño tímido y miedoso que quiere demostrar valentía y hie re o tiraniza a sus compañeros, asalta un banco '«ara demostrar su valor o es el ejemplo de todos los vicios. En estos casos, hay también el deseo de sobresalir: pero se sobresale en lo indebido, en lo desagradable y lo antisocial (*). (34) V: La Psicología, etc., p. 37. (35) V: Ibidem, p. 56. Por eso hay que dar a cada persona un ideal adecuado de lucha, a fin ae que ésta no se encamine n a l ni se abandone. Stekel insistía también en la capacidad tera péutica del ansia de vivir, de desarrollar lo bueno, de no ren dirse y aconsejaba aceptar lo que deefa el ppeta: “Vivir sifni fica . . . ser un luchador" (La V o tn M 4? ** r, P. IB).
— 547 —
¿Fot qué cria diferencia entre los que compensan bien y los que no compensan o lo hacen mal? Poique los primeros poseen sentimiento de comunidad y los segundos no. A este sentimiento lo hemos citado ya en las páginas anteriores, ahora vamos a explicar en qué consiste, según Adler. 4.— EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD.— Decíamos antes que el hombre no es un ser aislado tino que vive dentro de una sociedad, en conexión con sus semejantes, teniendo que ade cuarse a la comunidad. Para tostado, cuenta con un sentimiento d e com unidad , formado durante su vida, especialmente en los pri meros años y a cuyo impulso «acoge como compensaciones o sobrecompensaciones modos de conducta que están de acuerdo con los intereses e ideales sociales. El hombre busca esa adecuación, se ve impulsado por ella y así se supera, sabiendo que sus derechos terminan donde comienza los ajenos {*). Ahora bien: d to n a s circunstancias —las que hemos men cionado antes— pueden hacer que él niño, primero, y, luego, el adulto no formen un cabal sentimiento de comunidad; que éste sea anormal pe no estar completamente desarrollado o por ha berse dí uto)1' o en una dirección equivocada. Entonces sobre viene la inadaptación: neurosis, degeneración, criminalidad í37). El problema de la comunidad es planteado originalmente para el niño en sus relaciones con la madre que es el primer “tú ” con el cual le toca enfrentarse. Es, «ues, en el seno del hogar don de se plantean los conflictos iniciales por el dominio o por la cooperación. El ambiente familiar, luego el escolar y, por fin, la sociedad entera, deben contribuir a que se forme un recto sentimiento de comunidad. Ambientes hostiles, con ideales distintos a los corrientes —hogar criminal, pandilla delincuente, por ejemplo— logran una adecuación a t i mismas; 1c tue, en resumidas cuentas, significa una preparación que llevará ai choque con los ideales de la socie
(N) "Estamos uonveaddoe de que todos loe problemas del desa - noUo psíquica deben su erigen e impulso a las conexiones con loa demás; lo que es viudo no silo para él nifio, sino para toda la humanidad“ (IWisai. o. a ). "Nuestra miaUn ea hacer del nifio un instrumento del progreso soda!» Este es el núcleo de la pricotngla individual como conespette del mundo” ObMam, p. 31). 0 —
sibilidad, desemboca naturalmente en hiperemotividad que busca seguridad y superación. Pero el neurótico vacila ante loe grandes problemas de los vida; se retira permanentemente ame ellos por que cree que, de ese modo, sufrirá, sí, pero menos que si los en frentara y fracasara; así, oculta su falta de valor. Por tanto, la neurosis es “un intento de evitar un peligro mayor, un intento de mantener a toda costa la apariencia por lo menos de que uno no deja de poseer valor y de que se halla disDuesto a pagar todo lo que esto cuesta — ¡oh dolor!— sin abandonar por eso el deseo de alcanzar este objetivo sin pagar el costo” (42). El neurótico es una persona que, por falta de sentimiento de comunidad, se ha lla mal preparada para resolver los problemas de la vida, pro blemas que muchas veces se originan en la nropia personalidad del neurótico. Aquí también, por tanto, el sentimiento de comu nidad ausente es la clave de la explicación. Y lo mismo puede de cirse de los pervertidos (4J). 6 .— EL D E L IT O .— Ya de lo anterior podemos deducir lo que Adler piensa acerca del mecanismo delictivo. En primer lugar, es evidente que tiene muchos puntos de contacto con fas demás formas de inadaptación social, sobre todo en cuanto a la impor tancia de los factores externos; en efecto, “el factor exógeno (lo proximidad de una tarea que exija cooperación y solidaridad), es el que hace aparecer el síntoma, la educación difícil, la neurosis y la neuropBicosis, el suicidio, la criminalidad, las toxicomanías y las perversiones sexuales” ("). Los delincuente? buscan com pensaciones, pero lo hacen en campos socialmente inútiles y per judiciales; quieren, también ellos, guardar las apariencias, por tarse como héroes, asemejarse a la divinidad, pero sólo logran meterse por caminos equivocados (**). Los niños mimados, loe odiados, los que padecen de deficien cias orgánicas, se hallan entre los más dispuestos a tomar el mal
(42) Ibidem, p.t 123. Son clarificadoras estas otras expresiones: el neurótico "se asegura” por medio de su retirada (p. 129); “La neurosis es la utilización de las vivencias de shock como defensa del prestigio amenazado" (p. 130). (43) “La homosexualidad no depende en absoluto de las hormonas"; Ibidem, p. 140. (44) Ibidem, p. 8. (45) Véase a este respecto, el cuadro sinóptico de la p. 167 de La Psicología, etc.
— 551 —
camino, por falta de sentimiento de comunidad í46). Pero las cir cunstancias momentáneas tienen también enorme importancia; así, existen personas que tenían suficiente educación como para su perar normalmente los problemas corrientes de la vida; pero, pue de suceder que éstos se agraven a causa de influencias que escapan al control del individuo: por ejemplo, durante una crisis econó mica; un gran desorden político, etc. Sin olvidar que el niño cria do en condiciones inferiores, que él considera injustas, se halla nial preparado para adaptarse a la sociedad normal, por la acti tud de disconformidad y protesta que asumió desde su más tem prana edad (47). (46) “El Complejo de inferioridad se hace constante tan pronto co mo el fracaso se deja sentir en la linea de la comunidad, en la escuela, en la sociedad, en el amor. La mitad de los que llegan a cometer un delito son trabajadores sin una profesión deter minada, que fracasaron ya en la escuela. Un gran número de los criminales detenidos por la policía sufren de enfermedades venéreas, sefial de la insuficiente solución del problema del amor. No buscan sus amistades sino única y exclusivamente en tre gentes de su estofa, demostrando así lo reducido de sus sen timientos amistosos. Su complejo de superioridad proviene de la convicción de que son superiores a sus victimas, y de que con cada delito qUe llevan a cabo les hacen una mala jugada a las leyes y a sus defensores. En efecto, no hay acaso ni un solo cri minal que no haya cometido más delitos de los que se le acusan, haciendo abstracción del, desde luego, considerable número de crímenes que quedan sin aclarar. El criminal realiza su delito en la seguridad de que no será descubierto si se las sabe arre glar bien. Si queda convicto y sorprendido in fraganti, se ha llará dominado por completo por la convicción de haber omitido algún nimio detalle y que esto fue lo que le perdió. Investigando hasta la infancia los orígenes de la propensión a la criminalidad, encontraremos, junto a la actividad precoz y mal empleada, junto a los rasgos hostiles de carácter y a la falta de senti miento de comunidad, las inferioridades orgánicas, el mimo o el descuido como motivos principales que determinan el desenvol vimiento del estilo de vida hacia la criminalidad. El es quizá el motivo más frecuente entre todos" (El Sentido, etc.; p. 102). (47)) He aquí un caso sacado de la experiencia de Adler: “N. era un muchacho guapo, que fue puesto en libertad provisional tras seis meses de prisión. Su delito consistió en el hurto de una respeta ble suma de la caja de su jefe. A pesar del gran riesgo de te ner que cumplir una pena previa de 3 años en caso de reinciden cia. volvió a apoderarse poco tiempo después de una peque&a cantidad. Me enviaron ese joven antes de que se descubriera su delito. Era el hijo mayor de una familia muy honrada, el pre ferido y muy mimado de su madre. Siempre se había mostrado extremadamente ambicioso y en toda ocasión quiso desempe ñar el papel de jefe. No trabo amistad más que con gente de ni vel inferior al suyo, revelando así su sentimiento de inferiori dad. Sus recuerdos más {fjanos de infancia le muestran siempre
— 552 —
En el fondo, como se verá, se trata de falta de valor para adaptarse socialmente venciendo las grandes dificultades que su pone la vida honrada (*). Conviene aquí, hacer la diferencia entre el criminal y otros inadaptados. El criminal es un ser activo, que lucha en el mundo real y que quiere dominarlo por medio de esa actividad. En el neurótico, en cambio, s manifiest el predominio de la afectividad que impide, como vimos, esa intensa actividad para superarse; en cuanto al psicòtico, y otros en estados semejantes, el repliegue ha arrastrado tras sí no sólo a la afectividad fugitiva del mundo real, sino también la inteligencia. Dejando de lado, desde luego, los ca sos evidentes en que estas formas de inadaptación se presentan juntas, por ejemplo, criminales neuróticos, psicóticos, etc. (w). Se puede decir que mientras en las personas normales el altruismo vence al egoísmo, lo contrario sucede en estos inadaptados; pero en un papel pasivo y nunca desempeñando un activo papel. En la casa en que cometió el mayor de sus robos se vio rodeado de gente muy rica, en momento en que su padre habla quedado sin colocación y no podía atender como de costumbre a las necesi dades de la familia. Suefios de fantasía y situaciones asimismo soñadas en las cuales ¿1 era siempre el héroe, caracterizan su anhelo ambicioso y, al mismo tiempo, el convencimiento de ha llarse predestinado al éxito con toda seguridad. Realizó su hur to cuando se le presentó ocasión, con el objetivo, más o menos consciente, de mostrarse superior a su padre. Su segundo hurto —el de menos importancia— lo realizó como protesta contra la condena condicional y contra la colocación de escasa importan cia que le habían asignado en aquel entonces. Ya en la cárcel, soñó que le servían los platos que más le agradaban; sin embar go aún en sus sueños se acordaba de que esto no es posible en la cárcel. Este sueño revela, aparte de su afición a las golosi nas, su protesta contra el fallo que le condenara" (ibídem, pp. 104-105). Citamos este caso no sólo porque es clásico dentro de la forma en que Adler explica la criminalidad sino porque, por poco que sea su conocimiento de la criminología freuaiana, cual1 quiera se dará cuenta que Freud pude sx los hechos de manera totalmente distinta. Sobre el niño odiado, véase el tra bajo de Holub y Zauker, incluido en las pp. 223-236 de Guiando al Niño. (48) “En los actos fracasados de un hombre no podemos hablar de valor. Un criminal no lo tiene. Intenta con astucia ser fuerte y triunfar sobre los demás” (La Psicología, etc. p. 34). (49) “La estructura del criminal muestra claramente el estilo de vi da de una persona provista de gran actividad pero poco propen sa a la vida en común, persona que se había formado desde su infancia una opinión tal de la vida, que se cree autorizada a aprovechar, en beneficio propio, el fruto del trabajo de los de más. El hecho de que este tipo se encuentre preferentemente en niños mimados y. con menor frecuencia, en persona: abandona das (descuidadas) durante su infancia no podría ser ya un secre to después de lo que venimos explicando. Considerar la criminali
— 553 —
I
mientras el criminal persiste en la sociedad real, acepta sus res ponsabilidades« aunque da respuestas erróneas, los otros las rehu yen encerrándose en sí mismos en mayor o menor proporción. Aquel busca el combate, éstos huyen antes de haber sufrido la derrota y porque la temen y esperan. En cuanto al suicidio, para Adler no es sino otra forma de ataque proveniente de la carencia de sentimiento de comunidad. 7.— A PR E C IA C IO N C R ITIC A .— La simple práctica de todos los días nos muestra casos que se adecúan esencialmente al esquema trazado por Adler. Muchas de sus conclusiones pueden ser aceptadas inclusive por quien no participe en sus puntos de vista teóricos; por ejemplo, eso sucede con sus estudios acerca de los niños mimados, odiados, descuidados, primogénitos, etc. Lo mismo puede decirse de otras consideraciones acerca de las influencias del ambiente general. Su concepción de las neurosis corresponden en buena medida a la realidad (p°). Y no es poco el mérito que puede atribuírsele por el hecho de haber mostrado la inconsistencia de muchas de las tesis de Freud. Es verdad que la teoría de éste tiene un mayor vuelo; pero, como vimos, de eso mismo derivan muchas de sus flaquezas. La psicología individual, por el contrario, pegada de cerca a la rea lidad, logra sus mejores éxitos en sus aplicaciones a ella, lo que ha sido demostrado porque pedagogos, padres de familia, penitenciaristas, directores de correccionales, etc., se hayan inclinado a asimilar y seguir más las indicaciones de Adler que las de Freud (*)•
Sin embargo, es innegable que el esquematismo adleriano po co puede envidiar al de Freud en su afán de simplificar excesivamen te los fenómenos de la vida. Plantea la necesidad de conciliar el
dad como un autocastigo, o juzgarla como consecuencia de las formas primitivas de la perversión sexual infantil (haciendo in tervenir tal vez hasta el mismo ‘complejo de Edipo’), son pro cedimientos fácilmente refutables, una vez llegados a la com prensión de que el hombre, a quien encantan las metáforas que se le presentan en la vida real, se deja prender con demasiada facilidad en los lazos de similes y comparaciones. Dice Hamlet: ‘Esta nube, ¿no se parece a un camello?' y Polonio le contesta: “Desde luego, a un camello" (El Sentido, etc., p. 79). (50) Por ejemplo. Horney se adhiere a la tesis de que las neurosis provienen del deseo de lograr mecanismos de puridad ’rente a la hostilidad ambiental. V: El nuevo Psta ili pp. 9-14. (51) El penalista español Jiménez de Asúa, entre otros, muestra esa preferencia. V: ob. el*.
— 554 —
ansia de dominio con el sentimiento de comunidad; con lo cual no hace otra cosa que resucitar una antinomia expuesta clarísimamente desde antiguo. Expone los casos en que surge un complejo de in ferioridad; pero deja en la oscuridad el por qué otras personas que se hallaban en las mismas circunstancias, supieron superar la cri sis O52). Y, aunque sus explicaciones se relacionan claramente con la axiología, sin embargo deja de lado, cuando trata del delincuen te, las valoraciones implícitas en el Derecho Penal y por ello cae en generalizaciones; por eso su interpretación del delito resulta inadecuada para muchos casos concretos (por ejemplo, el de mu chos delitos políticos). Obra fecunda, pues. Sus conquistas permanentes actuales probablemente sean mayores que las del psicoanálisis ortodoxo (aunque éste haya abierto mayores horizontes para el futuro). Pe ro obra unilateral que Drecisa ser complementada.
II
JUNG 8.— LA T E O RIA D E JUNG Y SUS A PO R TES A LA CRI M IN O L O G IA .— Se ha señalado que la obra de Jung puede dis
tribuirse en dos épocas distintas: la de la psicología analítica y la de la psicología compleja. Durante la primera, Jung se atuvo a las pruebas experimentales y se mantuvo adherido a la realidad; en la segunda, los tonas derivaron paulatinamente de la experimen tación a las construcciones cada vez más abstractas, hasta desem bocar « i una auténtica metafísica. Por eso, en este lugar, nos hemos de atener a lo establecido por la psicología analítica con sólo bre ves referencias a lft compleja la que debe efectuar el juez en el momento de dictar sentencia y como uno de los fun damentos de la misma. Tal prognosis ge basa en el diagnóstico cri minal, que ya presenta al enjuiciado como criminal disposicional o por ocasión. En base a tales datos, el juez ha de pronosticar la conducta futura del reo, sus posibilidades de corrección, a fin de determinar la pena en cuanto a especie y duración (siempre que tales posibilidades le sean concedidas por el sistema penal, y den tro de ellas). La prognosis de juicio tiene muchas limitaciones, entre ellas, el que el diagnóstico que es su principal punto de arran que, se hace sobre muchos datos incontrolables o difícilmente comorobables, porque el criminal no estuvo, durante su vida libre, sometido a una observación sistemática. b).— P R O G N O SIS DE E X C A R C E L A C I O N .— “ . . . debe contestar a ia cuestión de si el preso puede ser libertado del esta blecimiento penal o de la casa en que cumple la medida de segu ridad sin que sean de esperar por él posteriores reincidencias” OíLa prognosis de ex-carcelación es más completa que la de juicio pues no sólo cuenta con los datos establecidos para ésta, si no con otros que provienen de la observación sistemática a que el reo hubiera sido sometido mientras cumplía su condena. Inclu sive. se puede decir que el material relativo a actos previos a la condena es enriquecido porque se dispone de más tiempo para comprobarlo durante la ejecución penal, tiempo de que no se dis none usualmente antes de la prognosis de juicio, pues éste, con forme a principios procesales modernos, debe ser tan corto como , consienta la administración racional de la justicia. En general, si la prognosis es negativa, es decir, si como con secuencia de la misma, se establece que el reo, una vez liberado, ha de reincidir, se lo retendrá mediante la aplicación de medidas adecuadas. Por el contrario, si el pronóstico es positivo, es decir, si llega a presumirse que el delincuente no reicidirá de ser puesto en libertad, la sanción puede darse por concluida aún antes de que se haya cumplido totalmente o se emplearán simples medios indirectos de control (2). De estos dos enunciados ya puede el estudiante de Crimino logía* deducir la decisiva importancia del pronóstico y la necesi
(1) Exner, Biología Criminal, p. 448. (2) Desde luego, en este lugar no puede decirse mis. La variedad y flexibilidad de instituciones creadas por el Derecho Penal moderno a fin de llevar a cabo una eficaz lucha contra el deli to. es de todos reconocida. Todo el derecho punitivo se encami na en esa dirección.
— 590 —
dad de que se creen bases para que él se equivoque lo menos po sible. Siempre existirán casos intermedios en que el investigador y, luego, el juez, se sentirán incapaces de decidir acerca de la fu tura conducta del criminal. ¿Se lo liberará entonces o, por el con trario, se lo retendrá hasta que se tenga un apreciable grado de se guridad de que la reincidencia no ha de producirse? A esta pre gunta no puede responder la Críminológía sino el Derecho Penal y, tras éste, la concepción general que se tenga acerca de los de beres y derechos correlativos de la sociedad y del individuo; aquí tiene primordial importancia el que se haya optado por el principio in dubbio pro reo o in dubbio pro república.
2.— DIFICULTADES DEL P R O N O S T I C O Supuesta la necesidad de llegar al pronóstico criminal como base para la ade cuada realización de la política criminal y penitenciaria queda to davía por establecer el camino que debe seguirse (l). Desde un comienzo se dijo que era vana la pretensión de pronosticar la conducta humana; tan escéptica posición tiene fun damento cuando se refiere al pronóstico que quiere darse como absolutamente seguro y valedero para todos los actos humanos. Pero lo que se busca con el pronóstico criminal es algo menos presuntuoso: simplemente pronosticar con eran probabilidad y ex clusivamente sobre la conducta criminal f). Por lo demás, todos nosotros, incluyendo a los escépticos, pronosticamos en la vida diaria no sólo acerca de nuestros pro pios actos sino de los ajenos. Nuestros planes no tienen otro fun damento: nunca podríamos forjarlo si tuviéramos la certeza de que la conducta humana es totalmente imprevisible. A la verdad, no es abusivo el suponer que las personas co locadas en las mismas circunstancias reaccionarán, en general, de igual manera. También es lícito suponer que la misma persona, (3) Para darse idea de la diferencia entre el pronóstico y otros sis temas, como baso p a n conceder indultos, libertad condicional, etc., compfiseg» el fiatema actual con el criterio —basado en el buen comportamiento en el penal y en el arrepentimientopreferido por Dorado Montero: V: Paleología Criminal, pp. 323-336. Un ejemplo da cómo del conocimiento de las causas del delito puede demelne un adecuado tratamiento penal, en las pp. 288 y sa. de Hall: Tbeft, Lew and Society. En cuanto al método para establecer un pronóstico criminal científico, véase el Art. Pndfctlon of Criminal Bellavior, de Monachesi; se halla Incluido en las pp. 324-330 de la Encyclo pedia of Criminelonr dirigida por Branham y Kutasb. (4) Una buena exposición do las criticas al pronóstico criminal, en López-Rey, Criminología, pp. 427-443.
— 391 —
ante las mismas causas, reaccionará de igual modo, en la mayoría de los casos. Es evidente que la total igualdad de circunstancias no existe sino como suposición teórica pues en la realidad es prác ticamente imposible; sin embargo, sí es posible acercarse a esta blecer cierta semejanza de antecedentes causales cuando no busca mos averiguar todas las causas, sin excepción, que determinaron una conducta, sino sólo las fundamentales de entre ellas, aque llas que, por experiencia, sabemos que son las que tienen más peso. Acá, por tanto, ya no se tratará de establecer un cuadro completo de todos los antecedentes, sino sólo de los principales. Aunque, naturalmente, surge otro problema que ha de ser resuelto antes de hacer el pronóstico: el de determinar cuáles son los rasgos principales a que nos referimos y que han de tomarse en cuenta. Se podrá argüir que el admitir el pronóstico supone tomar una posición determinista, contraria a toda libertad. No nos va mos a extender en este aspecto, pero sí conviene recordar que hoy la inmensa mayoría de los filósofos, volviendo a uño de los prin cipios de la filosofía clásica, no considera que la libertad sea abso luta e ilimitada. Ella existe ciertamente, pero dentro de un ámbi to de necesidad. Los factores naturales influyen en nuestra con ducta en un alto grado. Y es la influencia de estos factores natu rales la que permite establecer un pronóstico. No con la preten sión de que se cumpla siempre, pero sí con grandes probabilida des de ser cierto; y tanto más, cuanto mayor sea el número de causas naturales que han sido tomadas en cuenta. Es evidente que el pronóstico presupone el análisis de los fac tores de la criminalidad en general y en el caso concreto. Pero esa tarea ha sido llevada a cabo y sen los éxitos logrados los que más han contribuido a confirmar la solidez de las esperanzas que se fundaron en el método; y esto, en su conjunto, es verdad pese a los fracasos parciales que se han cosechado; pero éstos no de muestran que se esté en el camino equivocado, sino simplemente que la tarea no ha sido aún completamente realizada y que queda aún mucho por recorrer y por investigar. 5.— H ISTO RIA DEL P RO N O STICO CRIMINAL.— En sentido amplío, esta historia se inició hace cien años, con la at>aridón de la escuela positiva en la Criminología (s). Pero, en sentido moderno, tiene cincuenta años de existencia. Debemos dejar de lado las tentativas de un dictamen emiti do de manera intuitiva, aunque sea hecho por los médicos de pri siones. Exner nos da los siguientes datos para demostrar la mag nitud de los fracasos: de 391 casos con prognosis mala, no rein(5.) Su sistema de diagnóstico y pronóstico se basaba lógicamente en la teoría del criminal nato.
— 592 —
cidieron 105; de 338 casos con prognosis buena, reincidieron 137: son fallas del 20% y 40% respectivamente y sólo tomando en cuenta observaciones hechas cinco años después de la liberación. Los errores son demasiado grandes para que el pronóstico así emitido mereciera ser tomado en cuenta por las autoridades; tan to más que los médicos dictaminaron sobre los casos que consi deraron seguros o poco menos, prescindiendo de aquellos dudosos (6).
El pronóstico criminal moderno se inició con los estudio? norteamericanos de Burgess y de los Glueck, en 1928 y 1929, res pectivamente f7). Dichos autores trataban, para lograr el pronós tico, de determinar y clasificar científicamente los datos del pa sado del criminal. Burgess clasificó los datos relativos a tres mil presos perte necientes a tres instituciones penitenciarias de Illinois, que habían recibido el beneficio de la dibertad condicional; parte de tales li berados tuvieron éxito en el cumplimiento de las condiciones, pero otros fracasaron. Al comparar los antecedentes de unos con los dz los otros, resaltaron algunos diferencias a veces sorprendentes. Ta les antecedentes fueron clasificados en 21 categorías; dentro de cada una se buscó establecer en qué se diferenciaban las carac terísticas del exitosamente liberado, con las deí que fracasaba en la prueba. Para ejemplo, ofrecemos el cuadro relativo al trabajo registrado en la etapa previa a la encarcelación y el posterior fra caso o éxito en la libertad condicional (se citan separadamente las tres instituciones de las cuales los liberados procedían en igual proporción: mil de cada una). '
_
------
-
Registro de trabajo previo
______ ________________________________________ -
..
Porcentaje de violación «or instituciones
* '
Todas las personas (trifOinalN) Sin registro de trabajo pfvvfo Registro de trabajo casual Registro de trabajo irregular Registro de trabajo regular
Pontiac
Menard
foliet
22,1% 28,0 % 27,5%
26,5% 25,0% 31,4% 21,?% 5,2%
28,4% 44,4% 30,3% 24,3% 12,2%
15.8% 8,8%
Este cuadro muestra que l
Contra el orden público y la autoridad.............. Contra la moral
7.6 3.2
0.4 0.6
8.2 4.6
1.2 0.7
7.4 2.9
0.6 03
7.8 2.0
1.0 0.9
7.7 3.2
0.7 0.6
Contra la vida o la salud de las personas . . . De carácter económico .
8.3 23.4
1.9 24
80 28.8
2.6 38
99 23.2
25 0.7
6.7 14.4
2.0 1.8
8.1 22.4
2.2 2.4
Violencia en la propie dad o en animales . . . Mendicidad y vagancia Otras informaciones .
1.8 03 02
01 0.0 0.0
2.7 0.4 0.2
0.0 00 0.0
0.4 03 00
0.0 00 0.0
1.5 0.2 0.1
0.2 0.0 0.0
1.8 0.3 0.1
0.1 0.0 0.0
T o ta l............................
45.0
5.6
53.3
8.5
44.5
4.3
33.0
6.0
43.9
12 TOMADO DE CRIMINALITEIT IN AMSTERDAM EN VAN AMSTERDAMMERS (Información estadística publicada por la Oficina de Estadística de la Municipalidad de Amsterdam, N* 94, 1932, p. 15.
6.2(151
BIBLIOGRAFIA
Las notas y menciones del texto, se refieren a la siguiente lista bibliográfica. Abrahamsen, David: DEUTO Y PSIQUE.— Ed. Fondo de Cul tura Económica; México, 1946.— Trad. Teodoro Ortiz; prólogo de No tan D.C. Lewis. Adler, Alfredo: EL SENTIDO DE LA VIDA.— Ed.. Cultura; Santiago de Chile, s/f. Adler, Alfredo y otros: GUIANDO AL NIÑO.— Ed. Paidós; Buenos Aires. 1948 — Contiene 27 trabajos de varios autores Aiexmnder, Franz y Staub, Hufo: G¡L DELINCUENTE Y SUS JUECES DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOANALITICO-— Ed. Biblioteca Nueva: Madrid, 1935.— Trad. Werner Goldschmidt y V. Conde. Alezaader, Franz y Healy, WilUam: LAS RAICES DEL CRI MEN..— Ed. Asociación Psicoanalitica Argentina; Buenos Aires, 1946.— Trad. Simón Wencelblatt Alzate Calderón, Femando: FACTORES GEOGRAFICOS Y METEOROLOGICOS DEL DELITO EN CHILE.— Ed. Seminarlo de Ciencias Penales; Santiago de Chile, 1941. Alien, H. Frederlc: PSICOTERAPIA INFANTIL — Ed. Rosario, Rosario (Argentina), 1945. Barbé André: PRECIS DE PSYCHIATRIE.— Colección Testut; Ed. G. Doin, Paris. 1950. B a ñ e s , Harry Elmer y Teeters, Negley S . NEW HOR1ZONS IN CRIMINOLOGY.— Ed. Prentice Hall, Inc.; Nueva York, 1947.— Sex ta reimpresión revisada.— Prólogo de Frank Tannenbaum. Barak, Henrl: PRECIS DE PSYCHIATRIE.— Ed. Masón & Cié., París, 1950. Belbey, José: LA SOCIEDAD Y EL DELITO.— Ed. Claridad; Buenos Aires, 1947. Bernaldo de Qniroi, Constando: CRIMINOLOGIA.— Ed. José M. Cajica; Puebla (Méjico), 1948. Id Id. CURSILLO DE CRIMINOLOGIA Y DERECHO PENAL.— Ed. Montalvo; Ciudad Trujillo, 1940. Id. Id. PANORAMA DE CRIMINOLOGIA.— Ed. José M. Caji ca.— Puebla (Méjico), 1948.
— 611 —
Blondel, Charles: PSICOLOGIA COLECTIVA.— Ed. América; México, 1945 — Trad. Nazario F. Domínguez. Blumberg, Abraham S.: CURRENT PERSPECTIVES ON CRI MINAL BEHAVIOR.— Alfred A. Knoff, Inc.; New York, 1974. Con tiene trabajos de varios autores. Bonger, W. A.: INTRODUCCION A LA CRIMINOLOGIA— Ed. Fondo de Cultura Económica; México, 1943.— Trad. Antonio Peña.— Pr61. de Luis Garrido. Branham, Vernon C. y Kutash, Samuel B.: ENCYCLOPEDIA OF CRIMINOLOGY.— Ed. Philosophical Library; Nueva York, 1948.— La obra ha sido dirigida por los autores mencionados, pero incluye co laboraciones de varios otros. Brown, J. F.: THE PSYCHODYNAMICS OF ABNORMAL BE HAVIOR.— Ed. McGraw-Hill; Nueva York, 1840.— Con la colaboración de Karl A. Monninger.— 2da. reimpresión. Btthler, Charlotte: EL CÜRSO DE LA VIDA HUMANA COMO PROBLEMA PSICOLOGICO.— Ed. Espasa-Calpe Argentina; Buenos Aires 1943.— Trad. Sigisfredo Krebs. Id. Id.: INFANCIA Y JUVENTUD.— Ed. Espasa-Calpe Argen tina; Buenos Aires. 1946.— Trad. Sigisfredo Krebs. Id. Id.: LA VIDA PSIQUICA DEL ADOLESCENTE.— Ed. Espa sa-Calpe Argentina; Buenos Aires, 1947.— Trad. .Sigisfredo Krebs. Caltas K., Huáscar: LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES Y CORRECCIONALES ABIERTOS EN RELACION CON LA REALIDAD BOLIVIANA.— Ed. Naciones Unidas; Rio de Janeiro, 1953.— Se halla también incluido en la publicación oficial de los trabajos presentados para el Seminario Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; pp. 153-176. Id. Id.: EL ALCOHOLISMO ANTE LAS CIENCIAS PENALES.— Ed. Don Bosco; La Paz, 1953. Cameron, Norman: THE PSYCHOLOGY OF BEHAVIOR DI SORDERS.— Ed. Houghton Mifflin, Boston, 1947. Camargo y Marin, César: EL PSICOANALISIS EN LA DOCTRI NA Y EN LA PRACTICA JUDICIAL.— Ed. Aguilar, Madrid, s/f. Cantor, Nathaniel F.: CRIME AND SOCIETY.— Ed. Holt k Co.; Nueva York, 1939. Carmichael, Leonard: MANUAL OF CHILD PSYCHOLOGY (di rigido por).— Ed. Willey & Sons; Nueva York, 1947.— Incluye cola boraciones de varios especialistas. Carr Saunders, A. M., Manheim, Hermann y Rhodes, S. C.; YOUNG OFFENDERS.— Ed. Cambridge University Press; Londres, 1943 CUnard, Marshall B.: SOCIOLOGY OF DEVIANT BEHAVIOR.— Holt, Rinehart and Winston, Inc.; Estados Unidos, 1968.— Tercera edición. Comisión Presidencial: THE CHALLENGE OF CRIME IN A FREE SOCIETY.— Avon Books; New York, 1968. Congreso Hispano-Lnso-Americano Penal y Penitenciario: CON CLUSIONES.— En la Revista de Derecho de la U.M.S.A.; Nv 14, pp. 129-142. Coon, Carleton S.: LAS RAZAS HUMANAS ACTUALES.— Edi ciones Guadarrama, S. .A.; Madrid, 1969.— Trad. M. Arturo Valla. Couifto Maclver, Luis: HERENCIA BIOLOGICA Y DERE CHO.— Ed. Nascimento, Santiago de Chile, 1941. Chavigny, P.: SEXUALITE ET MEDICINE LE G A LE .- Ed. J. B. Bailliére & Fils; Paris, 1939.
— 612 —
Deutscii, Helena: LA PSICOLOGIA DE LA MUJER.— Ed. Losa da; Buenos Aires, 1947.— Trad. Felipe Jiménez de Asúa. Dirección de Investigación Racional: ESTADISTICA NACIO NAL POR DEPARTAMENTOS.— La Paz. 1977. Di TnlUo, Benigno: PRINCIPIOS DE CRIMINOLOGIA CLINICA Y PSIQUIATRIA FORENSE.— Ed. Aguilar, Colección Jurídica; Ma drid, 1966.— Trad. Domingo Teruel Carralero. Id. Id.: TRATTATO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE — Ed. Crimina lia; Roma, 1945. Doahay, Lewis: THE BOY SEX OFFENDER AND HIS LATER CAREER.— Ed. Gruñe & Stratton; Nueva York, 1943.— Hay traducción española de Josefina Alvarez, con el titulo: EL NIÑO DELINCUENTE SEXUAL Y SU EVOLUCION POSTERIOR.— Ed. Americalee: Buenos Aires, 1945. Drabovitch, W.: LES REFLEXES CONDITIONNES ET LA PSI CHOLOGIE MODERNE.—i Ed. Hermán & Cié.; París 1937. Dmmmond, Magalháes: ESTUDIOS DE PSYCHOLOGIA E DIREITO PENAL.— Ed. Revista Forense; Río de Janeiro, s/f. Duna, L. C. y Dobdiansky, T. H.: HEREDITY, RACE AND SO CIETY.— Ed. Penguin Books; Nueva York, 1947. Durkhelm, Emilio: EL SUICIDIO.— Estudio de Sociología.— Ed. Reus; Madrid. 1928.— Trad. Mariano Ruiz Funes.— Tiene un estudio preliminar sobre “El Suicidio en España*' por Mariano Ruiz Funes. Ellis, Havelock: ESTUDIOS DE PSICOLOGIA SEXUAL.— Ed. Reus; Madrid, 1912-13.— 7 vis.— Trad. J. López Oliv&n y Ceferino Palencia. English, Spnrgeon y Pearson, Gerald: NEUROSIS FRECUEN TES EN LOS NIÑOS Y EN LOS ADULTOS — Ed. Asociación Psicoanalítica Argentina; Buenos Aires, 1948.— Trad. Amaldo Rascovsky. Exner, Franz: BIOLOGIA CRIMINAL EN SUS RASGOS FUN DAMENTALES.— Ed. Bosch; Barcelona, 1946.— Trad.: Juan del Ro sal.— Prólogo y notas del mismo. Ferri, Enrique: LOS DELINCUENTES EN EL ARTE.— Ed. Li brería de Victoriano Suárez, Madrid, 1899.— Trad. Constancio Bemaldo de Quiroz.— Prólogo y notas del mismo. Id. Id.: EL HOMICIDA EN LA PSICOLOGIA Y LA PSICOPA TOLOGIA CRIMINAL.— Ed. Reus; Madrid. 1930.— Trad. J. Masaveu y R. Rivero de Aguilar.— Estudio sobre el autor y notas de J. Masaveu; prólogo para la edición española, de Eugenio Florian. Id. Id.: SOCIOLOGIA CRIMINAL.— Ed. Góngora; Madrid, s/f. Trad. .Antonio Soto y Hernández.— Prólogo de Primitivo González del Alba. Id. Id.: ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA CRIMINAL.— Ed. La España Moderna; Madrid, s/f. Id. Id.: HOMICIDIO SUICIDIO — Ed. Reus; Madrid, 1934.— Trad. Concha Peña.— Con un Apéndice de Scipio Sigílele. Font&n Balestra, Carlos: CRIMINOLOGIA Y EDUCACION.— Ed. Hachette; Buenos Aires, 1943.— Prólogo de Artemio Moreno. Frend, Anna y Buiiingham, Dorotby: LA GUERRA Y LOS NI ÑOS.— Ed. Imán; Buenos Aires, 1945.— Trad. Celia Segura. Frend, Siguí and: OBRAS COMPLETAS.— Ed. Americana; Bue nos Aires, 1943.— Trad. Luis López Ballesteros. Friedlander, Kate: PSICOANALISIS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.— Ed. Paidós; Buenos Aires, 1950.— Trad. de A. S. Krauss. Frolov, Y. P.: LA ACTIVIDAD CEREBRAL.— Estado actual de la teoría de Pavlov.— Ed. Lautaro; Buenos Aires, 1942.— Trad. Emi lio Mira y López.
— 613 —
Garófalo, Rafael: CRIMINOLOGIA.— Ed. Jorro; Madrid, 1912 — Trad. Pedro Borrajo.— Apéndice de L. Carelli. Gemelli O.P.M., Agostino: PERSONALITÀ DEL DELINQUENTE NEI SUOI FONDAMENTI BIOLOGICI E PSICOLOGICI.— Ed. Giuffré; Milán, 1946. Id Id.: METODI, COMPITI E LIMITI DELLA PSICOLOGIA .VELLO STUDIO E NELLA PREVENZIONE RULLA DELINQUEN ZA.— Ed. Vita e Pensiero; Milán, 1936. Gillespie, R. D.: EFECTOS PSICOLOGICOS DE LA GUERRA EN LOS CIVILES Y EN LOS MILITARES.— Ed. Americalee; Buenos Aires, 1944.— Trad. Irma A. Lorenzo. Gltiin, John Lewis: CRIMINOLOGY AND PENOLOGY.— Ed. Appleton Century Co.; Nueva York. 1945.— 2* Edición. GiUln, John Lewis y GUIin, John Philip: AN INTRODUCTION TO SOCIOLOGY.— Ed. McMillan: Nueva York. 1942. Glueck, Eleanor y Sheldon: PREVENTTG CRIME. A SYMPO SIUM (dirigido por).— Ed. McGraw-Hill; Nueva York, 1936.— 2* im presión. Id. Id.: LATER CRIMINAL CARREERS.— Ed. The Common wealth Fund: Niieva York, 1937. Id. Id.: FISICO E DELINQUENZA..— Ed. Universitaria; Flo rencia, 1955.— Trad. F. Ferracuti y G. Tartaglone.— Presentación de Benigno di Tullio. Gloeck, Sheldon: THE PROBLEM OF DELINQUENCY.— Hou ston Mifflin Co.: Boston 1959. Contiene contribuciones de varios au tores. Godoy, Genoveva: MANIFESTACIONES PREDOMINANTES DE LA DELINCUENCIA EN EL ECUADOR— Ed. Naciones Unidas; Rio de Janeiro, 1953. Gómez, Ensebio:. DELINCUENCIA POLITICO-SOCIAL.— Ed. La Facultad; Buenos A'ires. 1933. Gómez Grillo, Ello: INTRODUCCION A LA CRIMINOLOGIA (con especial referencia al medio venezolano).— Universidad Central de Venezuela; Caracas, 1964. Goeppinger, Hans: CRIMINOLOGIA.— Ed. Reus, S. A.; Madrid, 1975.— Trad. María Luisa Schwark e Ignacio Luzárraga Castro Grispigná, Filippo: DIRITTO PENALE ITALIANO.— Ed. Giuf fré; Milán, 1950.— 2 ts. Reimpresión de .la 2* editata, con un apéndice. Guthrie, Douglas: HISTORIA DE LA MEDICINA.— Ed. Salvat; Barcelona 1947 H&rtwitch y Krafft-Ebi ;: PSICOPATOLOGIA SEXUAL.— Ed. Progreso y Cultura; Buenos Aires, 1942.— Trad. Pablo Simón. Heatig, Hans von: CRIMINOLOGIA: CAUSAS Y CONDICIONES DEL DELITO.— Ed. Atalaya; Buenos Aires, 1946.— Trad. Diego Abad de Santillán. Id. Id.: EL DELITO.— Ed. Espasa-Calpe S. A.: Madrid, 1972.— 3 ts.— Trad, y notas de José Cerezo Mir. Hinsle, Letand: CONCEPTOS Y PROBLEMAS DE PSICOTERA PIA.— Ed. Kraft; Buenos Aires. 1943. Hood, Roger y Sparks, Richard: KEY ISSUES IN CRIMINOLO GY.— World University Litirary; McGraw-Hill Book Co.: Estados Unidos. 1970. Hood. Roger: CRIME, C1IMINOLOGY AND PUBLIC POLICY. — The Free Press; New York, 1974. Contiene contribuciones de varios autores. Hoover, Edgar: EL CRIMEN EN LOS ESTADOS UNIDOS— Ed. Ercilla; Santiago de Chile> 1941.— Trad. Inés Cane FonteciDa.
— 614 —
Hooton, Ernest Albert: CRIME AND THE MAN.— Ed. Harvard University Press; Cambridge (M ass.), 1939.— 2* edición. Horoey, Karen: EL NUEVO PSICOANALISIS.— Ed. Fondo de Cultura Económica; México, 1943.— Trad. Salvador Echevarría. Houssay, Bernardo: FISIOLOGIA HUMANA (dirigida por).— Ed. E1 Ateneo; Buenos Aires. 1975.— 4» edición.— 7® reimpresión. Hnrwitz, Stepimn: CRIMINOLOGIA.— Ed. Ariel: Barcelona, 1956.— Trad. Dr. F. Haro-Garda— Prólogo de Octavio Pérez-Vitoria. Ingenieros, J o s é : CRIMINOLOGIA.— Ed. Jorro; Madrid, 1913. Instituto de Ciencias Penale» de la Universidad de Chile: SE GUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE CRIMINOLOGIA— Ed. Universidad de Chile; Santiago de Chile, 1941.— Actas de las se siones. Jiménez de Asfia, Luis: PSICOANALISIS CRIMINAL.— Ed. Lo sada: Buenos Aires, 1942.— 3? edición. Jung, C. G.: TIPOS PSICOLOGICOS.— Ed. Sudamericana; Bue nos Aires, 1945.— 3» edición.— Trad. Ramón de la Serna. Klein, Melanie: EL PSICOANALISIS DE NIÑOS.— Ed. Asocia ción Psicoanalítica Argentina; Buenos Aires, 1948.— Trad. Arminda de Pichón R. Klimpel, Felicitas: LA MUJER, EL DELITO Y LA SOCIEDAD— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1945. Koffka, K.: BASES DE LA EVOLUCION PSIQUICA.— Ed. Espasa-Calpe Argentina; Buenos Aires. 1941. Kohler, Wolfgang: PSICOLOGIA DE LA FORMA..— Ed. Argonauta; Buenos Aires, 1948— Trad. Raquel Valente de Tortarolo. Kretachmer, Ernesto: CONSTITUCION Y CARACTER — Ed. La bor; Barcelona, 1947.— Trad. J. Solé S. Kroeber, A. L.: ANTROPOLOGIA GENERAL— Ed. Fondo de Cultura Económica; Méjico, 1945.— Trad. Carlos Astrada. Laburu S.J., José A.: ANORMALIDADES DEL CARACTER— Ed. Mosca, Hnos.; Montevideo, 1943.— 2» edición. Lagos Garcia, Carlos: LAS DEFORMIDADES DE LA SEXUA LIDAD HUMANA.— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1925. Langelüddeke, Albrecht: PSIQUIATRIA FORENSE.— Ed. Es pasa-Calpe S. A.; Madrid, 1972.— Trad. Luis Beneytez Merino.— Epi logo de Femando Herrero Tejedor. Léauté, Jacques: CRIMINOLOGIE ET SCIENCE PENITEN TIAIRE.—•• P resses Universitaires de France; París. 1972. * Le Boa, Gustavo: PSICOLOGIA DE LAS MULTITUDES.— Ed. Albatros; Buenos Aires, 1943.— Trad. J. M. Navarro de Patencia. LIndner, Robert M.: REBEL WITHOUT A CAUSE— THE HYPNOANALISYS OF CRIMINAL PSICHOPATH.— Ed. Gruñe & Strat toni Nueva York, 1944— Prólogo de Eleanor y Sheldon Glueck. Liszt, Franz von: TRATADO DE DERECHO PENAL.— Ed. Reus; Madrid, 1926— Trad. de Luis Jiménez de Asúa y Quintiliano Saldaña; con anotaciones del segundo.— 3 vols. Lombroso, César: GENIO E DEGENERAZIONE— Ed. Remo Sandron; Palermo, 1897. Id. Id.: L’UOMO DELINQUENTE.— Ed. Fratelli Bocca; Turin, 1897— 5* edición. Sólo el Atlante. Id. Id.: L'UOMO DELINQUENTE.— Ed. Fratelli Bocca; Turin, 1889.— Sólo el segundo volumen. Id. Id.: L'HOMME CRIMINEL— Ed. Alean; Paris, 1887.— Trad. G. Regnier y A. Bornet— Prólogo de M. Letorneau. Id. Id.: ESCRITOS DE POLEMICA.— Ed. Biblioteca Jurídica de Autores Contemporáneos; Madrid, 1893.— Trad. A. Guerra.
— 615 —
Lombroao, César y Laschi, E.: LE CRIME POLITIQUE ET LES REVOLUTIONS.— Ed. Alean; París, 1892.— Trad. A. Boocfaard. Lombroso, César y Ferrerò, GnUlermo: LA FEMME C 8D H NELLE ET LA PROSTITUEE.— Ed. Alean; Paris, 1896.— Trad. Louise Melile. Lombroso, C.; Ferri, E.: Garófala, R. y Fioretti, G.: LA ES CUELA CRIMINOLOGICA POSITIVISTA.— Ed. La Espafia M odena; Madrid, s/f. López-Rey, Manael: CRIMINOLOGIA (Teoria, Delincuencia Ju venil. Prevención, Predicción y Tratamiento).— Ed. Agallar.— Biblio teca Jurídica.— Madrid, 1975. Id. Id.: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA CRIMINOLO: GIA.— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1945. Id. Id.: ¿QUE ES DELITO?.— Ed. Atlántida; Bueno« Aires,
1947
' Id. Id.: ENDOCRINOLOGIA Y CRIMINALIDAD.— Ed. N asci mento; Santiago de Chile, 1941. MacDongafl, William: AN INTRODUCTION TO SOCIAL PSY CHOLOGY.— Ed. Methuen * Co.; Londres, 1942.— 24* edición. Maraftón, Greco rio: ENSAYOS SOBRE LA VIDA SEXUAL— Ed. Espasa-Calpe Argentina; Buenos Aires, 1946.— Con un ensayo de Ramón Pérez de Ayaía. Mandsley, H.: EL CRIMEN Y LA LOCURA.— Ed. Saturnino Ca lleja; Madrid, 1880.— Trad. R. Ibftfiez Abelian.— Prólogo de Santiago González Encinas. Mayorca, Joan Manad (h): CRIMINOLOGIA (Parte Estática).— Gráfica Americana; Caracas, 1963. Id. Id.: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA PROSTITU CION.— Gráfica Americana; Caracas, s /f. Medraao Ossfa», José: LA RESPONSABILIDAD PENAL D E LOS INDIGENAS.— Ed. Universidad Autónoma Tomás Frías: Potosí, s/f. — Con un prólogo de Luis Jiménez de Asúa. Id. Id!: RESPUESTA Y OBJECIONES A UN PENALISTA.— Ed. Universidad Autónoma Tomás Frías; Potosí, 1944. Mertoa, Robert K.: TEORIA Y ESTRUCTURA SOCIALES.— Ed. Fondo d e Cultura Económica; México, 1972.— Trad. Florentino M. Torner, 3* reimpresión. Mesaer, A ngu lo: PSICOLOGIA.— Ed. Revista d e Occidente Ar gentina'; Buenos Aires, 1948.— Trad. Anselmo Romero Marín. Mézger, Angosto: CRIMINOLOGIA.— Ed. R evista de D efecto Privado; Madrid, 1942.— Trad. J. Arturo Rodríguez Muñoz. Mira y López: PSIQUIATRIA.— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1946.— 3* edición.— 2 vis.— Con estudios de Braulio Moyano, A. Mos so vi ch, M. Yahn, Paulo de Barros. E. Maris de Oliveira y Matos P i menta. Id. Id.: LOS FUNDAMENTOS DEL PSICOANALISIS.— Ed. Americalee; Buenos Aires, 1943. Id. Id. MANUAL DE PSICOLOGIA JURIDICA.— Ed. E l Ateneo; Buenos Aires, 1945. Id. Id.: MANUAL DE PSICOTERAPIA— Ed. Aniceto LApes; Buenos Aires, 1942. Id. Id.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA DEL NIÑO Y DEL ADOLES CENTE— Ed. El Ateneo; Buenos Aires. 1945. Id. Id.: LA PSIQUIATRIA DE LA GUERRA:— Ed. Médico-Qui rúrgica; Buenos Aires, 1944— Versión española hecha por el propio autor, de su obra: "Psychiatry in War” . —
616
—
Moglie, Julio: LA PSICOPATOLOGIA FORENSE.— Ed. Pozzi; Roma, 1936. Mona han, Florence: WOMEN IN CRIME.— Ed. Ives Washburn; Nueva York, 1941. Prólogo de Lewis E. Lawes. Monsalvé Bozo, Lab: EL INDIO; CUESTIONES DE SU VIDA Y SU PASIÓN.— Ed.. Austral; Cuenca (Ecuador), 1943. Montato Aragón, Mario: ANTROPOLOGIA CULTURAL BOLI VIANA.— Ed. Casa Municipal de la Cultura "Franz Tamayo” ; La Paz, 1977. Montes, Jerónimo: PRECURSORES DE LA CIENCIA PENAL EN ESPAÑA.— Ed. Librería de Victoriano Su&rez; Madrid, 1911. Mfiller, Aloya: PSICOLOGIA.— Ed. Espasa Calpe Argentina; Buenos Aires, 1940.— 2* edición.— Trad. José Gaos. Netuneyer, Martín: JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN SOCIETY.— Ed. Van Nostrad; Nueva York. 1950 — 3» edición. Nicéforo, Alfredo: LA TRANSFORMACION DEL DELITO EN LA SOCIEDAD MODERNA.— Ed. Libreria de Victoriano Su&rez; Ma drid, 1902.— Trad. Constancio Bernaldo de Quiroz.— Prólogo de Rafael Salillas. Id. Id.; CRIMINOLOGIA.— Ed. Fratelli Bocca; Milán. 1945 (1er. y 29 vis.) y 1952 (3er. vi).— 3 vis.— lo.: Veccchie e Nuove Dottrine; 2«: L’UOMO DELINQUENTE: La "facies” esterna; 3»: L'UOMO DE LINQUENTE: La "facies" interna. Noyes, Arthur: PSIQUIATRIA CLINICA MODERNA — Ed. La Prensá Médica Mexicana; México, 1948.— Trad. Dionisio Nieto. Ortis Fernando: LOS NEGROS BRUJOS. HAMPA AFRO-CUBA NA — Ed. América; Madrid, 1905.— Carta Prólogo de César Lombroso. O ten , Gustavo Adolfo: FIGURA Y CARACTER DEL IN D IO .Ed. Juventud; La Paz. 1954.— 2* ed. Ox&mendi, Ricardo: CRIMINOLOGIA.— Ed. Jesús Multerò; La Habana, 1938« Farmele«, Maurice; CRIMINOLOGIA.— Ed. Reus; Madrid, 1925.— Trad. Julio César Cerdeiras.— Prólogo de Luis Jiménez de Asúa. , < Pavlov, L. P .i LOS REFLEJOS CONDICIONADOS.— Ed. Pavlov; México, s /f. Peixoto, Afrmnio: CRIMINOLOGIA.— Ed. Compañía Editora Na cional; San Pablo (Brasil), 1936.— 3* edición. Pende, Nicola: TRATADO DE BIOT1POLOGIA HUMANA.— Ed. Salvat; Barcelona, 1947.-r Trad. Donato Boccia y Rossi.— Incluye un Apéndice de Benigno di Tullio, con el titulo: BIÓTIPOLOGIA Y CRI MINALIDAD. Pica, A.: VALOR DEL DIAGNOSTICO PSICOMEDICO EN LO CRIMINAL.— Ed. Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, 1953.— Se halla incuido jen la Revista del Instituto de Ciencias PeDales y Pe nitenciarias; N* 1, pp. Ü1-1H.— También en la Revista de Derecho de la U.M.S.A., N« l i , pp. 177-240, Pollita, Pani: PSICOLOGIA DEL DELINCUENTE.— Ed. Labor; Barcelona, 1933.— Trad. Valentia Guerra. Ponee de León, Fraaeisoo: SITUACION JURIDICO-PENAL DE LOS ABORIGENES PERUANOS.— Cusco, 1948. Radzlnowics, Leon y W e U p s f Manria E.: CRIME AND JUS TICE.— Basic Boocks, ine.; Nuev York, 1971.— 3 vis. Incluye traba jos de varios autores. B edd ess, Watter: CRIMINAL BEHAVIOR.— Ed. McGraw-HUl; Nueva York. 1940.^- 5* impresión.
— 617 —
Rivoire, R.: LA CIENCIA DE LAS HORMONAS.— Ed. Losada; Buenos Aires, 1944.— Trad. Felipe Jiménez d e Asúa.— 3* edición.— Con un Apéndice de Juan Cuatrecasas. Roger, Henri: ELEMENTOS DE PSICOFISIOLOGIA.— Ed. Ar gos; Buenos Aires, 1948.— Trad. Rafael Sampayo.— 2 vis. Rojas, Nerlo: MEDICINA LEGAL.— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1943.— 2* edición.— 2 vis. Romero, Francisco y PaccUrelli, Engento: LOGICA— Ed. Es pasa-Calpe Argentina; Buenos Aires, 1947.— 10* edición. Rosal. Pase nal: PSICOLOGIA COLECTIVA MORBOSA— Ed. Carbonell y Esteva; Barcelona, 194)8— Trad. Santiago Fuentes.— 2 vis. Id. Id.: SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA COLECTIVA— Ed. La España Moderna; Madrid, s /f — Trad. Eduardo Ovejero.. Ronstan. D.: LECCIONES DE PSICOLOGIA— Ed. Poblet; Bue nos Aires, 1942— Trad.. Gregorio Fingerenan.— 6* edición. Rois F w u a , Mariano: CONFERENCIAS— Pp. 23-203 de la Re vista Penal y Penitenciaria. Organo del Instituto de Biotípología Crimi nal de la Penitenciaria del Estado de San Pablo (B ral)— Vis. EX y X. Id. Id.: EVOLUCION DEL DELITO POLITICO— Ed. Hermes; Buenos Aires. 1944. Saavedra, Adolfo: TRATADO DE CRIMINOLOGIA.— Ed. Amé rica; La Paz, 1932. Saavedra, Bautista: LOS ORIGENES DEL DERECHO PENAL Y SU HISTORIA— Ed. Artística; La Paz, 1901.— Es el primer volu men de una obra cuyo título general era: COMPENDIO DE CRIMI NOLOGIA. Salda&a, Qniatillano: NUEVA CRIMINOLOGIA— Ed. Aguilar; Madrid; 1936— Trad. Jaim e Masaveu— Original en francés. Prólogo de Gregorio Marañón. Schafer, Stephen: VICTIMOLOGY: THE VICTIM AND HIS CRIMINAL— Res ton Publishlng Company, Inc. Reston (Virginia, U.S.A.)), 1977. Schreider, Engenta: LOS TIPOS HUMANOS.— Ed. Fondo de Cultura Económica; México, 1944— Trad. Juan r — 2* edición Seellg, Ernesto: TRATADO DE CRIMINOLOG - Instituto d< Estudios Políticos; Madrid. 1958— Trad. y notas: José María Rodrí guez Devesa. Sellin, n o r te a : THE MEASUREMENT OF CRIMINAUTY W GEOGRAPHIC AREAS.— Separata de la American PUlosophical Sod ety: VI. 97; 2 . - Abril, 1953. Id. Id.: L’ETUDE SOGTOLOGIQUE DE LA CRIMTNALITE.— Separata de un articulo publicado en el Journal of Criminal Law anc Crüninology; 1950; pp. 1W-130. S ha«, Clifford y McKay, Henry D.: SOCIAL FACTORS IN JU VENIL D ELIN Q U EN CY.— ü.S.A. Government Printing office; Was hington, 1931. Si^tele^ Sdpifin: LE CRIME A DEUX— Ed. Giard y Briere: París, 1910— 2« edición. Id Id.: LA MUCHEDUMBRE DELINCUENTE— Ed. La Espafia Moderna; Madrid, s /f. Trad. Pedro Dorado. Soler, Sebastián: DERECHO PENAL ARGENTINO— Ed. Ei Ateneo: Buenos Aires, 1940.— 2 vis. . Spraager. Kdaaido: FORMAS DE VIDA— Ed. Revista de Oc cidente Argentina; Buenos Aires, 1946— Trad. Ramón de la S a n a .
— 618 —
Id, Id.: PSICOLOGIA DE LA EDAD JUVENIL.— Ed. Revista de Occidente Argentina; Buenos Aires, 1946.— Trad. Ramón de la Serna. Sutherland, Edwin: PRINCIPLES OF CRIMINOLOGY.— Ed. L. B. Lippincott; Chicago, 1934.— Ed. revisada. Sutherland, Edwin y Cressey, Donald: PRINCIPLES OF CRIMI NOLOGY.— J. B. Lippincott Co.; Chicago, 1955.— 5* edición. Taft, Donald: CRIMINOLOGY. AN ATTENPTAT SYNTHETIC INTERPRETATION WITH A CULTURAL EMPHASIS.— Ed. McMi llan, Nueva York, 1947.— Reimpresión. Tamayo, Fraaz: CREACION DE LA PEDAGOGIA NACIONAL.— Ed. Biblioteca Boliviana; La Paz, 1944.— 2* edición. Tamtenbaum, Frank: CRIME AND THE COMMUNITY.— Ed. Ginn A Co.; Boston, 1938. Tappan, Paul W.: CRIME. JUSTICE AND CORRECTION.— McGraw-Hill Book Company, Inc.; Nueva York, 1960. Id. Id.: JUVENIL DELINQUENCY.— Ed. McGraw-Hill; Nuevn York. 1949. Tarde, Gabriel: LA CRIMINALIDAD COMPARADA — Ed. La España Moderna; Madrid, 1893.— Prólogo y notas de Adolfo Posada. Id. Id.: L’OPINION ET LA FOULE.— Ed. Alcan; Paris. 1910. Id. Id.: FILOSOFIA PENAL.— Ed. La España Moderna; Ma drid, s /f. Trad. J. Moreno Barutell.— 2 vis. Term an, Lewis M. y Miles, Catharine Cox: SEX AND PERSO NALITY.— Ed. McGraw-Hill; Nueva York, 1936.— 2* impresión. Teslaar, J. S. van: AN OUTLINE OF PSYCHOANALYSIS.— Ed. Modern Library; Nueva York, 1925.— Contiene trabajos de varios es pecialistas. Trmmootln, José: ESQUEMA DE LO INCONSCIENTE.— Ed. El Ateneo; Buenos Aires, 1951. Vabres, Donnedien de: TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CRIMINEL.— Ed. Recueil Sirey; Paris, 1943. Varios: ASPECTOS CIENTIFICOS DEL PROBLEMA RACIAL.— Ed. Losada; Buenos Aires, 1946.— Trad. Felipe Jiménez de Asúa. Varios: L'HOMME DE COULEUR — Ed. Pion; Paris, 1939. Va* Ferreira (hijo), Carlos: EL PSICOANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDICO-LEGAL— Ed. Biblioteca de Publicacio nes Oficiales de la Facuttad de Derecho y Ciencias Sociales de Monte video; Montevideo. 1941. Verger, Heurt: EVOLUCION DEL CONCEPTO MEDICO SO BRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DELINCUENTES.— Ed. Agui lar; Madrid, 1922.— Trad. Antonio Vidal y Moya. Vlvetros d e Castro, Francisco José: ATTENTADOS AO PU DOR.— Ed. Freitas Bastos; Rio de Janeiro, 1934.— 3* edición. Void, George B.: THEORETICAL CRIMINOLOGY.- Oxford University.Press; Nueva York, 1976.— 8* impresión. Weygandt, W.: PSIQUIATRIA FORENSE..— Ed. Labor; Bar celona, 1928.— Trad. Eugenio y Rafael Luengo. Wolfgang, Marvin E.; Fijdfc», Robert M. y SeUtn, Thorsten: DE LINQUENCY IN A BIRTH COHORT.- Ed. Universidad de Chicago; Chicago, 1974.— 2* impresión.— Prólogo de Norval Morris. ZUbootg, Gregory y Henry, George W.; HISTORIA DE LA PSI COLOGIA MEDICA.— Eld. Hachette; Buenos Aires, 194S. - Trad. Vi centa P . Quintero.
619 —
INDICE
GENERAL
PROLOGO PRIMERA PARTE — INTRODUCCION GENERAL Capítulo I; LA CRIMINOLOGIA: DEFINICION Y CONTENIDO
ttRBtfCKCtS
Pfc. 1.— El Delito.................................................... 2.— Cultura y delito........................................ 3.— Realidad y v alo r....................................... 4.— Definición de Criminología ..................... 5— El nom bre....................................... ........... 6.— Contenido................................................... 7.— Caracter den tífico de la CttmtnnlogU .... 8.— La Criminología, saber mulüdisdpiinario
. (terna ramas jurídicas 4.—1Penolngia ................................................... 5.— Filosofía juridico-penal..............................
StKBttH
Capítulo II: LA CRIMINOLOGIA Y SU RELACION CON OTRAS CIENCIAS
1.— El Método en Criminologia a .- E l método casi iadtfidnal 3.— El método 4.— La estadística criminal
— 621 —
¿O?»
Capítulo III: LOS METODOS
SEGUNDA PARTE — HISTORIA Capítulo I: PRECURSORES Y FUNDADORES
1.— Importancia de la historia de la Criminología................. 2.— Los precursores................................................................ 3.— Lombroso (1830 — 1909)................................................... 4.— Ferri (1850 — 1929) ......................................................... 5.— Garofalo (1852 — 1934) ............................... ..................
Pág. 53 54 5% tt Í5
Capítulo II: LAS TENDENCIAS ANTROPOLOGICAS 1.— Las tendencias antropológicas......................................... 2.— Los seguidores de Lombroso........................................... 3.—' Von Rohden, Lange y Hooton........................................... 4.— Estudios de Psicología crim inal...................................... 5.— Teorías de base psiqui&trica' ........................................... 6.— Las tendencias endocrínológicas........................... *..........
71 72 73 77 78 79
Capítulo III: LAS TENDENCIAS SOCIOLOGISTAS 1.— El sociologismo en Criminología ....................................... 2.— La escuela fran cesa........................................................ 3.— VonUszt .......................................................................... 4.—.El sociologismo economidsta .......................................... 5.— Los norteamericanos — Sutherland y Merton....................
81 82 84 85 87
Capítulo IV: LAS TENDENCIAS ECLECTICAS 1.— El eclecticismo................................................................. 2.— M ezger.............................................................................. 3.— E x n er........................*............................................ ......... 4.— Gemelli .................. . ....................................... ..............
91 92 95 97
TERCERA PARTE: CRIMINOLOGIA SISTEMATICA — LECCION PRIMERA BIOLOGIA CRIMINAL Capítulo I: LA HERENCIA 1.— Herencia y ambiente — ................................................ 2.— La herencia y el homhre ................................................... 3.— Familias criminales ......................................................... 4.— Estudios sobre melUaos.................................................... 5.— La herencia de lo anormal ............................................
103 105 108 110 114
Capítulo II: BIOTIPOLOGIA 1.— Antecedentes y supuestos................................................ 2.— La biotipología de KretBchmer.......................................... 3.— Criminalidad de los tipos Kretschmerianos.................... 4.— OtrasMotipologías . . . f . . ..................................................
117 118 125 131
— 622 —